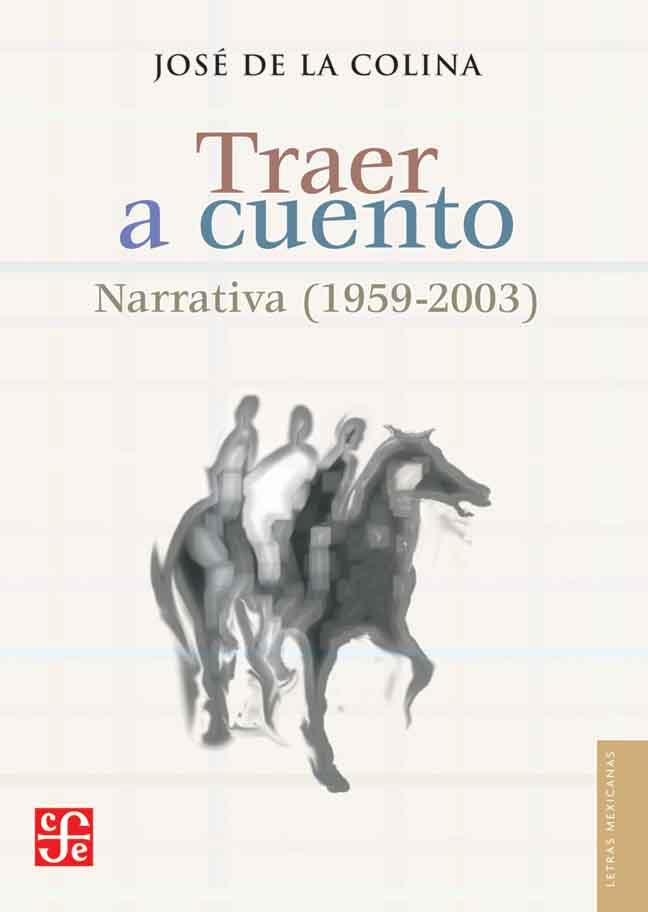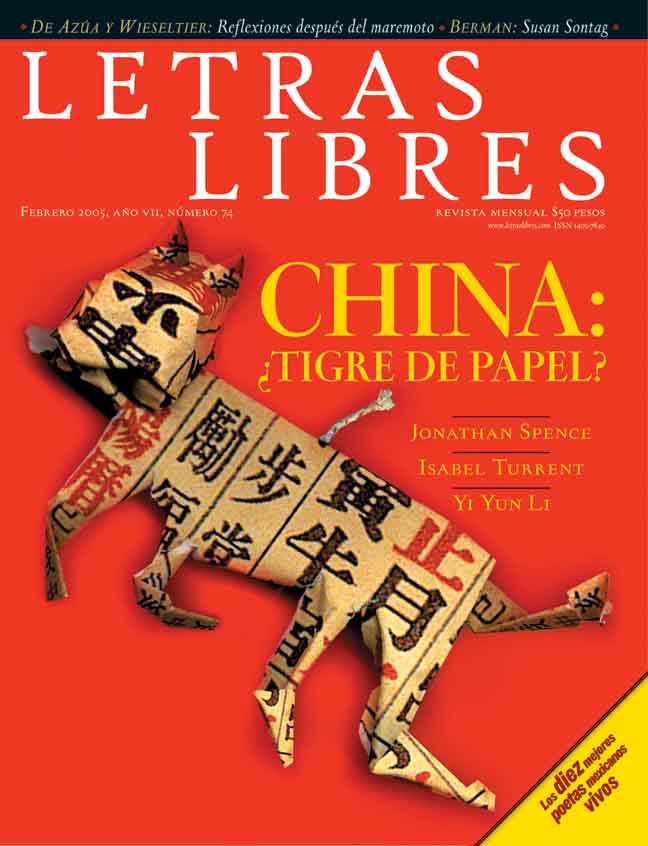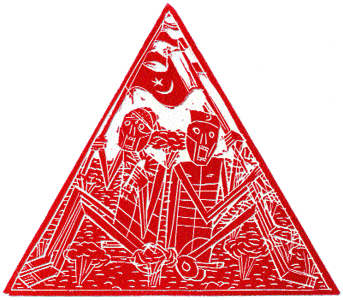Escribir es sufrir. Escribir es gozar. Ambas frases son tan ciertas como falsas. Son, también, melosas. Escribir es un acto, no mucho más. A veces nace del hastío y otras del entusiasmo. La literatura moderna no es, salvo excepciones, una escritura placentera: surge del tedio y del ascetismo. No se escribe para gozar el idioma sino para combatirlo. No para contar historias sino para destruirlas. No para crear otro mundo sino para acotarlo. Son raros los autores que escriben desde la exaltación y crean otra cosa que baratijas. José de la Colina es uno de ellos: el gozoso entre nosotros. Pueden decirse muchas cosas de su obra pero una es imprescindible: hay placer en ella. Se escribe voluptuosamente, se juega con la forma, se cuentan historias como si aún hubiera historias qué contar. No es una escritura optimista sino luminosa: no confía en ninguna luz, irradia una propia. Surge del deseo y su lectura es sensual. La exaltación no la daña: es su materia. Se le cuida, se le esculpe, se le violenta. Escritura placentera y a la vez moderna: nace del goce, el goce es combatido.
Traer a cuento reúne casi toda su obra narrativa. Trescientas páginas. Siete libros. Un puñado de relatos largos. Ninguna novela. La cuenta parece pobre para quien goza tanto de la escritura. Uno esperaría una obra caudalosa, una sobrepoblación de páginas —y ésta existe. Es pequeña la obra narrativa pero enorme la escritura: De la Colina ha escrito mucho ensayo y prosa periodística. Sabe lo que todo moderno: importa la escritura, no los géneros. En una novela o en una nota periodística, en un poema o en un ensayo, el proceso es el mismo: un hombre ante el lenguaje. De la Colina disfruta ese proceso. Su obra narrativa es, además, suficiente. Tiene cinco o seis relatos maestros (“La tumba india”, “La última música del Titanic”, entre otros) y un libro perfecto (Tren de historias). Es verdad que a veces se confía demasiado de su ingenio y éste, de pronto, falla. Es verdad que algunos cuentos se pretenden creaciones menores y no son otra cosa. También es cierto que su prosa, brillante y sorprendente, oculta esas carencias.
No es necesario tener veintiocho años para saber que todo placer es efímero. Un amor, al tercer día, estorba. Una novela, a la segunda semana de escritura, desquicia. La duración es una condena. De la Colina cultiva los géneros cortos para no ahuyentar el placer. Tiene una historia y la cuenta de inmediato. Desea escribir y escribe en formas breves. No le importan las ideas, morosas, sino esos destellos, las ocurrencias. No pretende provocar la reflexión, que toma demasiado tiempo, sino la risa, encendida y apagada en un instante. Ha llevado su placer tan lejos que ha reducido la literatura a casi nada. Algunos de sus cuentos no tienen más de tres líneas y una frase. Sus ficciones mínimas están entre las mejores del idioma: son tan buenas como las de Monterroso. Se dirá que es, por todo ello, un escritor menor. Lo es, lo será mientras sobrevaloremos la duración, la reflexión y sus conjugadas cacofonías.
Nada de lo que se diga sobre él es exacto. Nada, tampoco, es inexacto. De la Colina es esto y aquello, escribe de tal modo y del otro, cuenta unas historias y otras. No es un autor sistemático, preso de una teoría, y por lo mismo cuesta contenerlo en unas líneas. Hay demasiado azar en su prosa, demasiada libertad en sus formas, para reducirlo a un puñado de certezas. No afirmo nada, sólo celebro: lo único cierto en su obra es el placer literario. Es tanto el goce que las formas, danzantes, se travisten. No hay una forma dominante en sus relatos. Existe sólo el cambio: técnicas que se adoptan a la anécdota, monólogos internos que devienen bromas extrovertidas, diálogos y parábolas, aforismos y frases infinitas. Hay, también, emulaciones jubilosas. De la Colina no conoce de la angustia de las influencias, sólo del placer de éstas. Está, como Borges, más orgulloso de lo leído que de lo escrito y, por eso, acerca la escritura a sus lecturas. Es inútil ubicar sus influencias: empiezan antes de Homero, terminan en los Simpson.
Cierto es, también, su afán de contarlo todo. La historia y el cine. El exilio y la infancia. Este detalle y aquella minucia. Es un rapsoda clásico: está aquí para cantar y canta todo. Canta al mundo. El mundo lo embelesa. El embeleso se traduce en canto. El proceso es circular y así también están sus ojos, abiertos, demasiado abiertos. De la Colina es un observador poderoso. Sus cuentos están tapizados de esos detalles que llenan “las mil y mil minúsculas e insaciables celdillas del tiempo”. Su prosa, extendida en frases serpentinas, va y viene recogiéndolo todo. Recogiéndolo y dotándolo de una intensidad otra. Los detalles adquieren en su obra un tamiz a veces épico. Un joven se encuentra con una mujer y De la Colina narra el legendario encuentro entre un hombre y una pantera. Otros dos individuos rompen sentados a una mesa y De la Colina recuerda mitos ajenos. Su afición por Conrad arrastra la vida cotidiana hacia la aventura. El cine, y su drama plástico, lo permea todo.
El arrobo no es una musa noble. Los exaltados suelen ser prosistas deficientes. Miran al cielo y todo los abruma. Describen los colores, celebran la naturaleza, alaban la vida, pero traducen poco de la vida. Son los misántropos, hastiados del cielo, quienes mejor trabajan la prosa. No les importa el prójimo sino los verbos, no la vida sino su forma. De la Colina, sin ser un misántropo, se interesa por lo mismo. Lo arroba menos el mundo que el recipiente que lo contiene. Repasa la historia humana en Tren de historias sin detenerse en molestias morales: la historia es, como la vida, una sucesión de imágenes. Su esteticismo se delata con las luces apagadas: De la Colina ora en las salas cinematográficas. Quien no disfruta de las películas desconoce lo básico: el cine es mejor que la vida porque es vida estilizada, fotogénica. Basta ver una buena cinta para obsesionarse con la forma. La forma, la obsesión de la forma. De la Colina padece de ella. Narra porque quiere dotar de estilo al mundo. Quisiera tener una cámara para hacerlo pero cuenta apenas con su prosa. La prosa, la obsesión de la prosa.
Digámoslo de este modo: De la Colina es uno de los grandes estilistas vivos del idioma. Lo es sin ser un estilista clásico. Lo es, de hecho, por eso mismo. Es la suya una prosa bella pero es, también, más que eso. Su encanto no se agota en la melodía ni en su elegancia azarosa. Azarosa por libertina: no se apega a ningún sistema, anda autónoma, se topa con hallazgos en el camino. Se oye a su paso una melodía diáfana y, más importante, cierta tensión mecánica. Es eso lo que lo vuelve moderno: no la armonía sino la tracción, el ruido obsceno del estilo. El lenguaje no es consentido sino forzado. Las frases no brotan, son esculpidas. El escritor se bate, suicida, contra su material. A De la Colina, como a Guillermo Cabrera Infante, le interesa sobre todo la elasticidad del idioma. Hace con el español lo que aquél con el cubano: extenderlo hasta su extremo. Es un acróbata y un tirano. Hay frases suyas en las que caben cien como ésta, breve, estreñida. Hay párrafos, caudalosos, que compiten con los mejores de nuestra literatura. Hay páginas donde el idioma está tan estirado que parece otra lengua. No se puede pedir más a una prosa. Extrañeza, eso genera la buena literatura. –
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).