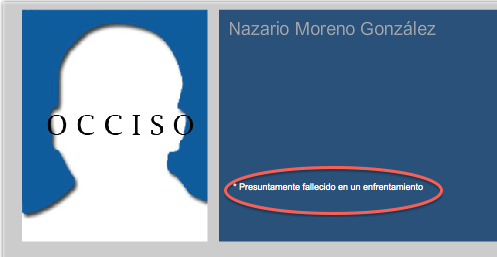El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD llegaron al gobierno de la Ciudad de México con altas expectativas ciudadanas. Los capitalinos sabíamos que Cárdenas no podía solucionar en tres años los grandes problemas de la ciudad, pero estábamos seguros de que lo intentaría y que en ese esfuerzo iban a quedar en evidencia la magnitud y la jerarquía de nuestros dilemas urbanos. Sin embargo, el gobierno de Cárdenas se acomodó a la ciudad, no la desafió; se amoldó a las soluciones preexistentes y mantuvo la misma visión sobre retos y prioridades. Ha sido un gobierno observablemente más honesto que las administraciones priistas, pero igualmente mediocre en la atención de las tareas. Veámoslo desde una de las perspectivas más soslayadas por las autoridades perredistas: el medio ambiente.
En fecha reciente, la administración cardenista difundió un reporte especial que detalla sus acciones de gobierno. En materia de agua, es sumamente significativo que las medidas listadas en el reporte se refieren, en su mayoría, a programas de obra pública. Se nos informa, por ejemplo, que la red secundaria de agua potable aumentó en 58 kilómetros en 1998 y que se rehabilitaron 54 pozos en el mismo periodo, logrando con ello un incremento de 2,333 litros por segundo en el caudal disponible. Las condiciones de los mantos acuíferos y los índices de recarga son en cambio relegados a dos líneas ágatas, donde se anuncia sin más pormenores que el tema es materia de estudio (p. 40 del reporte). Esta taxonomía de prioridades es paradójica, si no alarmante, ya que los problemas hidráulicos del Valle de México tienen su raíz en una simple ecuación: por cada tres litros de agua que los capitalinos extraemos del subsuelo, recargamos dos. En otras palabras, estamos liquidando las reservas acuíferas de este valle que otrora fue una de las zonas lacustres más prodigiosas del país. Por ello, la ciudad tiene que cubrir su déficit con el traslado de agua desde fuentes cada vez más lejanas. Los costos de esa operación alcanzan dimensiones demenciales: según datos de la Comisión Nacional del Agua, la energía necesaria para bombear el líquido desde el sistema Lerma-Cutzamala hasta la Ciudad de México es equivalente al consumo anual de electricidad de la zona metropolitana de Guadalajara.
La Ciudad de México no cuenta y no contará nunca con recursos suficientes para enfrentar con obras públicas su inmenso problema hidráulico. La detección y reparación pronta de fugas, la rehabilitación de pozos, la construcción del Acuaférico y demás acciones descritas en el reporte son todas medidas agradecibles, pero no atajan la cuestión toral: el desequilibrio entre la cantidad de agua que la ciudad consume y la que captan sus fuentes naturales de abastecimiento. Ese hecho resulta trágico, si se considera que el Valle de México recibe una precipitación pluvial promedio de 800 milímetros al año, suficiente para cubrir el déficit de líquido y generar remanentes que den estabilidad a nuestros suelos movedizos.
A consecuencia del furor por urbanizar, pavimentar y deforestar nuestro entorno, esa agua salvadora no termina en los mantos freáticos: se evapora en la plancha de concreto, se ahoga en las coladeras, se pudre al contacto con los desagües. Se calcula que cada metro cuadrado de construcción significa una pérdida anual de dos mil litros de recarga. En el Distrito Federal, el caudal perdido por la expansión de la plancha asfáltica alcanza la impresionante cifra de 140 mil millones de litros, aproximadamente 44 metros cúbicos por segundo. Si se considera que el consumo total de agua de los casi nueve millones de habitantes del DF fue de 21.9 metros cúbicos por segundo en 1998, se entiende entonces la dimensión del daño: perdemos el doble de lo que consumimos.
El desequilibrio hidráulico del valle tiene también severas consecuencias sobre la estabilidad de los suelos. Los hundimientos de la plancha asfáltica, el incremento de los riesgos sísmicos y de los costos de construcción, y el deterioro acelerado de nuestro patrimonio arquitectónico tienen como raíz común el descenso radical de los niveles de agua en las fuentes subterráneas. El complejo sistema de pilones, válvulas y andamios que mantiene precariamente en pie a la Catedral Metropolitana es una elocuente señal de la magnitud de la catástrofe que amenaza a la ciudad.
La respuesta sensata, y la única en que se puede sustentar la vida de la ciudad, debiera ser la recuperación de las áreas verdes y la protección de las existentes. Confiar en la naturaleza para retener las descargas pluviales es una apuesta mucho más segura que pretender garantizar el suministro de agua con obras faraónicas. Sin embargo, las autoridades del Distrito Federal no tienen mucho que celebrar en ese rubro. El reporte presume de la creación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, una colección de parques nacionales y zonas de conservación que agrupa 11,931 hectáreas. La cifra, impresionante a primera vista, pierde brillo en perspectiva: el Sistema contiene menos de la tercera parte de las áreas boscosas del DF y el 12% apenas del total de las zonas no urbanizadas de la capital. Hablar de doce mil hectáreas protegidas, sin mencionar la debilidad de los instrumentos jurídicos y de los recursos presupuestales destinados a garantizar su salvaguarda, es un viejo vicio burocrático ya desgastado. Otro ejemplo del reporte: se lista entre los logros de la actual administración la plantación de doce millones de árboles y plantas ornamentales. No se indica, por supuesto, cuántos árboles y plantas sobrevivieron a las inclemencias del tiempo, al descuido o al vandalismo, ni se especifican las especies plantadas, su procedencia o su grado de adaptación al entorno natural del Valle de México y menos se habla de los espacios en que fueron plantados o de su capacidad de coexistencia con el trajín citadino.
Las cifras babilónicas no pueden esconder la realidad trágica que enfrentan los bosques y llanos del Distrito Federal. Según datos de la Semarnap, el crecimiento de la mancha urbana ha significado la destrucción del 95% de la superficie boscosa original del Valle de México. Un reporte reciente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal detalla con aterradora precisión la merma a nuestro patrimonio natural: el Parque Nacional del Tepeyac, por ejemplo, ha perdido el 80% de su extensión original; en el Cerro de la Estrella, la cifra alcanza el 92% y el 85% en las Fuentes Brotantes de Tlalpan. En promedio, cada habitante de la Ciudad de México dispone de 3.5 metros cuadrados de áreas verdes, casi tres veces menos de los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para asegurar la sustentabilidad y la calidad de vida en los espacios urbanos.
Ante la magnitud del problema, se requiere reconocer que enfrentamos una emergencia y actuar en consecuencia. Desgraciadamente, el gobierno perredista no ha confrontado a los ciudadanos con las evidencias patentes del desastre y ha preferido paliarlo con métodos tradicionales y con algunas astucias. Según información proporcionada por fuentes de la Asamblea Legislativa, la secretaría capitalina del medio ambiente estudia la posibilidad de lanzar un programa para promover la instalación de colectores de aguas pluviales en espacios residenciales. El costo —la nada trivial suma de 20,000 pesos por cada colector de 100 litros— sería asumido por los ciudadanos en lo individual a cambio de ciertas concesiones fiscales.
Ya que no se conocen aún los detalles del programa, es imposible evaluar con un razonable margen de precisión su viabilidad; sin embargo, la lógica detrás de ese proyecto tiene rasgos aterradores. El gobierno de la ciudad parece querer reconocer la impotencia de los órganos del poder público para hacer frente al problema del agua y, por tanto, pretende confiar esa responsabilidad a la capacidad de autoabastecimiento de los ciudadanos. La medida es digna de un escenario de política-ficción, en el que la Ciudad de México regresaría a una condición tribal, donde cada familia tendría que cubrir en lo individual sus necesidades de agua, garantizar su seguridad y autoemplearse. El proyecto es, además, simplemente impracticable en zonas densamente pobladas.
Esta propuesta nonata revela en todo caso que, desde la perspectiva del gobierno cardenista y el paradigma político del PRD, la prioridad sigue siendo administrar y disfrazar el desastre. Con esa óptica, la administración del ingeniero Cárdenas ha diseñado una estrategia dual, similar a la de sus predecesores, para encarar las penurias acuáticas de esta ciudad monstruosa. Por un lado, se pretende ahorrar agua y reducir la demanda con medidas convencionales: llamados a la conciencia de la población, cambios tecnológicos de incidencia marginal sobre el caudal total y reducciones en el nivel de pérdida en la red de distribución. Por el otro, se busca cubrir el déficit con la importación creciente de líquido desde cuencas hidrológicas cada vez más lejanas.
A todas luces, esa estrategia ha llegado a sus límites y empieza a ofrecer rendimientos decrecientes. Por el lado de la demanda, todos los intentos por reducir los niveles de uso del agua han terminado en un fracaso estrepitoso: el consumo de líquido en la Ciudad de México creció a un promedio anual de cinco por ciento en el último decenio, dos veces y media por encima de la tasa de crecimiento poblacional. Todas las experiencias internacionales señalan que el único medio eficaz para incidir sobre el consumo per cápita es ponerle precio a la escasez relativa. El problema no es de cultura o actitudes, sino de incentivos. Está demostrado que los mercados de agua tienden a ser relativamente inelásticos, es decir, sólo un incremento substancial del precio puede lograr reducciones observables en los niveles de consumo. En el caso de la capital de la República, algunos estudios indican que se requeriría triplicar las tarifas para lograr una disminución que efectivamente cambie la tendencia en el gasto de agua por habitante.
Obviamente, no hay ningún gobierno que quiera imponerle a la población un incremento de esa magnitud. No se trata de exigir la autoinmolación política del jefe de gobierno, pero, si se pretende reducir la demanda de agua, es necesario colocar al ciudadano ante la evidencia ineludible de la escasez y sus consecuencias en términos de los niveles de consumo y la ocupación del territorio. La urgentísima actualización de las tarifas sólo podrá sobrevenir como consecuencia de un esfuerzo consciente por informar a la población de la magnitud del problema del agua, complementado con esquemas que garanticen la equidad en la distribución del costo social del suministro. Sin embargo, ese acto de realismo no ha estado incluido en la agenda cardenista, en continuidad plena con las prácticas escapistas de todas las administraciones capitalinas desde hace un cuarto de siglo.
Por el lado de la oferta importada, la disponibilidad de nuevas fuentes de abastecimiento ha quedado prácticamente liquidada. Localizada a 2,200 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México ofrece las peores condiciones posibles para garantizar con fuentes externas el suministro de agua a 18 millones de habitantes. Las erogaciones requeridas para extraer agua de cuencas cada vez más lejanas y bombearla hasta las alturas de la capital rebasa con mucho la capacidad fiscal del gobierno de la ciudad y los recursos necesarios para reconstruir el equilibrio de nuestra cuenca. Asimismo, la inversión pública federal en proyectos hidráulicos se ha reducido año con año en términos reales desde 1990 y no hay visos para prever un cambio de tendencia. El traslado de agua desde otros estados ha abierto además un frente de conflicto político. Valga sólo un ejemplo: hace pocas semanas, un grupo de pobladores de Temascaltepec, Estado de México, protagonizó una agresiva manifestación ante las oficinas locales de la Comisión Nacional del Agua para oponerse al envío de líquido de la presa ubicada en ese municipio a la Ciudad de México. No se puede olvidar tampoco la degradación ambiental producida por la sed insaciable de la capital: como es bien sabido, la extracción masiva de agua de la cuenca del Río Lerma ha llevado a una disminución impresionante de los niveles del Lago de Chapala y a fenómenos severos de deterioro ambiental en el occidente del país.
El tratamiento y reciclaje de aguas residuales pareció por algún tiempo ofrecer una solución adicional a los problemas de suministro. Durante la regencia de Óscar Espinoza, se inició la construcción de una vasta red de plantas de tratamiento en las inmediaciones de la ciudad. Sin embargo, el gobierno cardenista suspendió el proyecto, aduciendo restricciones presupuestales. De cualquier modo, el programa ofrecía beneficios limitados: el agua tratada tendría un costo por litro tres veces mayor al caudal obtenido en el proyecto Cutzamala y el total asequible por la vía del reciclaje no llegaría al ocho por ciento de las necesidades globales.
No queda, pues, más que una sola alternativa: restablecer el equilibrio hidráulico del Valle de México. Ese objetivo pasa necesariamente por la reconstitución de las zonas de recarga de los mantos freáticos. El déficit de agua sólo puede ser enfrentado con un programa agresivo de expansión de las áreas verdes de la ciudad y particularmente de sus bosques. Así lo demuestran las experiencias internacionales, la evidencia científica y el sentido común. Para armonizar los niveles de extracción y recarga de los mantos freáticos y reducir en un 25% el caudal importado, se requiere aproximadamente la desurbanización de 50 mil hectáreas de la superficie del Valle de México, es decir un incremento de poco más de 70% de los espacios verdes de la ciudad. Si bien ese propósito parece demasiado ambicioso a primera vista, hay que recordar que este valle contaba hasta el siglo XIX con 500 mil hectáreas de bosques y que esa meta nos colocaría todavía 30% por debajo de los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
La recuperación de la sustentabilidad de la Ciudad de México sólo es posible en el marco de un nuevo proyecto político federal que ponga el acento en la recuperación del patrimonio natural perdido y en el incremento de la calidad de la vida de los mexicanos. La ciudad debe pensarse como parte de un vasto sistema urbano que incluye no sólo a los municipios aledaños del Estado de México y Morelos, sino también a las ciudades vecinas (Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Querétaro y Puebla). Es necesario facilitar la interconexión del sistema, reducir los tiempos de traslado entre los centros urbanos, reconcentrar el espacio citadino y crear cinturones verdes que limiten la expansión horizontal de las ciudades.
La constitución de vastas reservas naturales requiere primero reducir la presión contra nuestros exiguos bosques. Durante la administración de Manuel Camacho, se logró, mediante medidas muy radicales, detener temporalmente la expansión de la mancha urbana en las laderas del Ajusco. Es urgente reproducir esas acciones de rescate y trasladarlas a otras zonas de riesgo: Cuajimalpa, las sierras de Guadalupe y de Santa Catarina, el Desierto de los Leones, los bosques de Tlalpan y de Contreras. Otro imperativo es restaurar el entorno natural del oriente del valle y, particularmente, la zona antes ocupada por el Lago de Texcoco. Existen proyectos técnica y financieramente viables para inundar 10,000 hectáreas adyacentes al vaso Nabor Carrillo y reforestar los bordes del nuevo lago. ¿No valdría la pena ponerlos a rápida consideración, antes de que el crecimiento de las ciudades perdidas haga mucho más costosa la recuperación de esos terrenos?
Desde hace sesenta años, la Ciudad de México ha vivido en la quimera del asfalto, embelesada por las falaces promesas civilizadoras de la construcción y del crecimiento horizontal, en guerra permanente con su medio. En los años de la regencia de Ernesto P. Uruchurtu, era costumbre de las autoridades designar a los bosques como "parajes yermos". Los resultados de ese lenguaje no tardaron en llegar: los bosques cedieron su lugar en el paisaje a las unidades multifamiliares, a los centros comerciales, a las grandes vialidades y a todas las señas externas del Progreso. Los ambiciosos, frecuentemente corruptos y —a veces— bienintencionados planes de nuestros anteriores gobernantes fueron derrotados, sin embargo, por la lógica endemoniada de la urbe contemporánea: la ciudad exige más ciudad, los ejes viales generan su propio tráfico, los desarrollos habitacionales demandan servicios crecientes. A cada nueva demanda, las autoridades respondieron con más obra pública, con más concreto, sin cuestionar nunca la lógica interna del modelo de desarrollo urbano, hasta dar al traste con la sustentabilidad de la ciudad.
La capital es una ciudad contrahecha, apocalíptica, acosada por todas las patologías urbanas conocidas. Sin embargo, es aún posible cambiar de curso y reconstruir la viabilidad de la Ciudad de México. El futuro de nuestro espacio urbano pasa por la defensa y regeneración de nuestro patrimonio natural. Pero para ello se requiere algo más que reportes especiales insertados en la prensa y campañas publicitarias en radio y televisión. Se necesita un cambio real de régimen en la ciudad y no el estadio transitorio de un líder opositor en su carrera a la utopía presidencial.
Como corolario, vale la pena mencionar que Cárdenas ha dejado finalmente su cargo en el Distrito Federal, pero sus prioridades siguen rondándonos. En su toma de protesta, la nueva jefa de gobierno, la licenciada Rosario Robles, no juzgó pertinente dedicar una sola palabra al medio ambiente. ¿Será necesaria una catástrofe irreversible para finalmente centrar la atención de nuestros gobernantes en los problemas estructurales de la ciudad? –