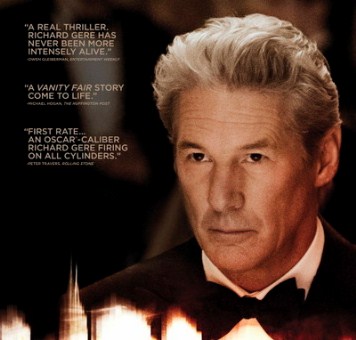Un niño cubierto de mierda se abre paso entre una multitud. Una figurita andante, embarrada de pies a cabeza, con una nube de moscas zumbándole alrededor. No le cuesta trabajo avanzar: el olor del excremento lo anuncia, y una vez que la gente lo nota le deja el camino libre. Llega, por fin, a su meta: el lugar en el que un actor famoso ha descendido de su helicóptero, y es perseguido por decenas de fans. El niño-estatua de caca también es su admirador: lleva consigo una fotografía, y logra que el actor la firme. Es uno de los momentos más felices de su vida. Alza su bracito embadurnado en señal de victoria, y muchos nos alegramos y emocionamos junto con él.
La escena ocurre en Mumbai, India; el niño se llama Jamal; la película es Quisiera ser millonario (Slumdog Millionaire), y el “muchos” incluye a los jurados y al público que a lo largo de un año le han otorgado más de sesenta premios.
La razón por la cual una secuencia como la descrita arriba, junto con otras que muestran al mismo Jamal siendo torturado, a unos gángsters que vierten ácido en los ojos de un niño anestesiado, a una niña virgen en “venta” dentro de un burdel, y otras postales de miseria y explotación, pueden resultar en una de las películas más esperanzadoras en muchos años tiene que ver con el ojo del director detrás: el británico Danny Boyle, conocido por la popular Trainspotting (1996), la única película sobre el estilo de vida junkie verdaderamente amoral. (No es casual que la escena de Jamal saltando en un pozo de heces –inmediatamente anterior a su carrera por el autógrafo– evoque la secuencia ya clásica de Trainspotting en que un junkie “bucea” dentro un excusado para recuperar, exitosamente, una cápsulas de heroína. Más allá de lo obvio –los chapuzones en la inmundicia–, las escenas se espejean para lograr que lo relevante sea la tenacidad de los personajes, y que esa tenacidad anule las posibles náuseas o el puritanismo del espectador.)
Lo que a estas alturas podría llamarse el efecto Boyle –presente en todas sus películas, y potenciado en Slumdog Millionaire– es la capacidad que tiene el director para que uno se retracte de todo lo que pensaba tanto del cine que representa realidades brutales y sórdidas, como del cine que usa al propio cine como única referencia. (Es decir, el cine de géneros, cuyas convenciones funcionan justo porque ya existe un pacto con el espectador.)
Ante el primer tipo de cine hemos aprendido a reaccionar con indignación. Evitamos juicios estéticos, pues no queremos dar la impresión de que algo malo nos estimuló. Del cine de géneros hemos aprendido que la violencia y la sangre son medios para llegar a un fin; que las coincidencias son la marca del amor verdadero; y que una coreografía de baile es una vía de comunicación. Evitamos expresar emoción, pues no querríamos dar la impresión de que algo tan falso nos conmovió.
Slumdog Millionaire se alimenta de las dos corrientes: registra una realidad socioeconómica espeluznante al tiempo que echa mano de géneros cinematográficos de variada reputación. La historia se basa en una novela de Vikas Swarup, pero el argumento es sólo uno de los componentes del complejo efecto Boyle; su estética, los movimientos de cámara, la música y la edición vuelven inútiles los consejos del manual del espectador, y lo dejan sin ganas de racionalizar su emoción.
El eje de la película es la participación de un muchacho hindú (el mismo del autógrafo, varios años después) en el programa de televisión ¿Quién quiere ser un millonario? Jamal (Dev Patel) responde a preguntas sobre arte, política, deportes, religión, y acumula millones de rupias contra toda probabilidad. Su dominio de los temas es inexplicable; es un chico pobre y sin ninguna educación. Puede que esté haciendo trampa, o eso piensa el conductor del programa. No contento con humillarlo al aire, decide, entre un episodio y otro, someterlo a un interrogatorio brutal. Entre golpes, toques eléctricos y otras torturas, Jamal debe convencer a los agentes de policía de que sabe, en verdad, las respuestas a las preguntas. Para ello les cuenta su historia: primero huérfano y luego perseguido por las llamadas mafias de pordioseros, ha sobrevivido de las maneras más increíbles. Su única meta en la vida es reunirse con Latika (Freida Pinto), niña huérfana que, a diferencia de él, no pudo escapar de los gángsters. ¿Por qué sabe la respuesta a preguntas tan ajenas a su mundo? Porque cada una de ellas –imágenes, nombres, títulos– está asociada a un momento clave de su muy accidentada biografía emocional.
Si se le mira con mala leche (o con la estrechez de visión crítica que da la lente de la corrección política), puede decirse que Slumdog Millionaire explota y se beneficia de lo escabroso de su materia. Como era de esperarse, ya existe una breve historia de protestas anti-Boyle. El pasado 27 de enero, por ejemplo, el sensacionalista Daily Telegraph publicó una nota que acusaba al director de enriquecerse a costa de niños actores extraídos de barrios marginales, quienes –decía el artículo– habían recibido como pago por su participación menos de lo que recibiría un empleado doméstico. (Tres días después la productora Fox Searchlight, el propio Danny Boyle y los papás de los niños actores declararon, por separado, que estos habían recibido el equivalente a tres veces el salario anual de un adulto, que su educación estaba asegurada hasta la edad de dieciocho años y que se había establecido un fondo que cubría gastos médicos, emergencias y necesidades básicas para sus familias.) Esa misma semana un grupo de activistas en una ciudad hindú rasgaron pósters y saquearon el cine donde se exhibía la película, argumentando que llamar “perros” a los habitantes de los zonas marginales (slumdog se traduciría como “perro de barrio pobre”) constituía una violación a los derechos humanos. (Su forma de vida, al parecer, no.) Una queja aún más surreal fue la interpuesta por Mercedes-Benz y Coca-Cola cuando se enteraron de la aparición de sus productos en la película. En ella los gángsters manejan lujosos Mercedes grises, y los tratantes de niños se ganan la simpatía de sus víctimas ofreciéndoles una coca fría en medio del insoportable calor. Las marcas pidieron que se borraran los logos. Su uso en ese contexto, decían, dañaría su reputación. (No tanto el hecho, a juzgar por la queja, de que la mafia hindú en realidad maneja Mercedes-Benz o de que una coca es el único refresco presente en los rincones más infectos del mundo.) Políticos y autoridades (y hasta el actor idolatrado por el pequeño Jamal) reprochan a Boyle el hecho de presentar “sólo una parte” de un país cada vez más moderno. Ninguno, a fin de cuentas, ha acusado al director de falsear la realidad.
Podría decirse –y sería más legítimo– que sus ángulos de cámara extremos, las secuencias de suspense trepidante y, en general, la vitalidad que emana de cada una de las escenas terminan por volver atractivas cosas que no lo son. Pero no es el caso del cine de Boyle. Al final del día, Slumdog Millionaire no busca justificar su vigor con mensajes del tipo “una vida de penurias siempre tiene compensación”. La historia de Jamal y Latika no quiere establecer nexos entre sacrificio y felicidad. Las leyes que rigen su historia son, en otro sentido, temibles: las de un destino que habrá de cumplirse, les guste a los involucrados o no.
Si el espectador queda deslumbrado es tanto por el tema (una suma de desgracias que arroja una cifra feliz) como por la poderosa y muy calculada estructura del relato. Cuando en un momento, cerca del final de la película, las escenas más escabrosas se suceden unas tras otras como en una lotería del infierno, su sentido es muy distinto al que tuvieron la primera vez. El compensado por su sufrimiento acaba siendo el espectador. Si Slumdog Millionaire es extraordinaria es porque Boyle se dedica al cine y no a la antropología social. No es que manipule el discurso; simplemente no abandona el ámbito de la buena ficción.
Por último –pero no menos importante–: la gloriosa coreografía final. Si aún quedaba un espectador cínico, Slumdog Millionaire le reserva una última revelación: que no ha abandonado un minuto el mundo del melodrama hindú. Por eso, el héroe incansable, la heroína con cara de princesa, los villanos como demonios y el locutor con peinado ochentero y fijado con un litro de spray. Hemos estado al pendiente de un argumento de Bollywood (sus estudios están en Mumbai, donde ocurre la acción de la cinta), y lo hemos aceptado sin la distancia y/o condescendencia que nos merece lo que consideramos kitsch.
Al ritmo de la melodía que sirve de cortinilla al cuento, aceptamos nuestra fascinación por los romances de dimensiones épicas, por las historias que “estaban escritas” y por los bailes sincronizados que –ahora lo confirmamos– son disparadores de ánimo dentro y fuera de la ficción. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.