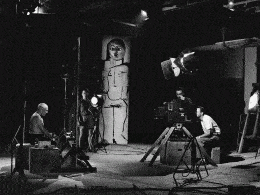El gigantismo industrial descubrió la calidad buscando el éxito, como una estrategia competitiva que, además, era útil para estandarizar. En cambio, la cultura buscaba la calidad (la verdad, la belleza, la profundidad) por sí misma, como un absoluto, que, al relativizarse, la dejó sin más rumbo que el éxito operativo.
El gran público (urbano, no el de la cultura popular dispersa por el campo) aparece con el tercer estado (los que no son aristócratas ni clérigos), la gente snob (sin títulos nobiliarios), la burguesía, la clase media. Y, a medida que crece, el público de la corte pierde importancia relativa en el volumen de la oferta y la demanda cultural. Pero no sólo en el volumen. La nueva producción cultural, que empieza respetando los criterios de calidad de la corte, llega a abandonarlos, para afirmar sus propios gustos. Todavía Lope llama necio a su público y Molière se burla de los igualados que quieren alternar en la corte (El burgués gentilhombre, 1670), pero ya los románticos afirmarán, contra los nobles, una nobleza más auténtica: la del sentimiento, la naturaleza, los pueblos.
Este populismo del siglo XIX llegó a ser en el XX la vulgata agresiva de muchos nacionalistas, nazis, comunistas, tercermundistas, multiculturalistas: los criterios de calidad elitistas no son superiores; son degenerados, antisociales, imperialistas, racistas, machistas. Su versión menos virulenta es el relativismo: no hay diferencias de calidad, sino de gustos, culturas, tradiciones. ¿Cómo juzgar la producción de los otros? Sería afirmar como valores universales los criterios particulares de tales o cuales grupos.
Abundan las personas que razonan así, pero compran productos internacionales de gran calidad, por ejemplo: cámaras fotográficas, televisores, relojes, computadoras. Imaginemos ahora un inspector que, en la fábrica de estas maravillas, en vez de decir: Este lote es inaceptable, tírese a la basura; dijera: Por un milímetro, no voy a herir los sentimientos de dignidad de estos seres humanos. ¿Quién soy yo para imponer el sistema métrico decimal a todo el planeta? Más que un error, esta diferencia puede ser la expresión de una identidad diferente: una autenticidad irreprimible, un milímetro prodigioso que así les nació.
Tal escena imposible hace ver otra diferencia entre el gigantismo industrial y el cultural. Para la industria, la estandarización es deseable; para la cultura, lamentable: un mal necesario, en el mejor de los casos. Esto facilita la inspección de la calidad industrial, pero complica el juicio sobre la calidad cultural. ¿Cómo distinguir lo diferente de lo malo? ¿Dónde están las normas, pruebas, plantillas, dechados, para la inspección cultural? ¿Con qué autoridad se puede afirmar que tal trabajo artístico, literario, intelectual, no es más que basura?
Estas dudas son anteriores al gigantismo cultural, pero antes no tenían las mismas consecuencias. En la cultura artesanal, las diferencias de opinión sobre la calidad no tienen el efecto multiplicador del gigantismo. Si, para muchos respetables poetas, la poesía de Góngora no era más que basura, nada podía impedir que Góngora siguiera produciendo, sus detractores rechazándolo y sus admiradores imitándolo. Pero si del rechazo o la aceptación depende un nombramiento, la asignación de un presupuesto, el empleo de numerosas personas, la lucha por el poder entre unos grupos y otros, todo se complica al hacer un juicio de calidad.
Para juzgar la calidad, hay que aceptar que existen cosas mal hechas: que hay producción inaceptable, aunque tirar trabajo a la basura aumente los costos, arruine los presupuestos, ofenda la dignidad de personas respetables, provoque despidos, cause depresiones, arme escándalos o desemboque en un problema político. Pero ya la simple enumeración de consecuencias hace ver que el gigantismo cultural no es un medio ideal para la calidad. No hay que perder la paz por cuestiones tan relativas y discutibles como la calidad. Lo importante no son las obras mismas, sino sus efectos operativos: las ventas, los premios, los nombramientos, la aprobación de presupuestos, el currículo. Esta sustitución del juicio de calidad por el éxito operativo se observa tanto en los medios académicos (no sé si es bueno o malo, pero cumple con todos los requisitos) como en los medios masivos (no sé si es bueno o malo, pero se vende) y políticos (no sé si es bueno o malo, pero apoya la línea).
Lo más notable de este relativismo es que es un juicio de valor que niega las diferencias de valor, con todas las incongruencias del caso. Las personas que razonan así, no sólo rechazan los relojes que funcionan mal, sino (privadamente) toda la producción cultural que les parece mala, aunque como un rechazo práctico, subjetivo (abandonar la lectura de un libro): no como un juicio objetivo de calidad que puedan sustentar en la institución o empresa a la cual pertenecen. La incongruencia puede llegar al extremo de coronar objetivamente, en vista de sus éxitos, lo que ni siquiera acabaron de leer, porque les aburre. Esto lleva de hecho a aceptar el éxito operativo como un juicio objetivo de calidad: lo que se vende es bueno, lo que no se vende tanto es menos bueno; lo que gana premios es bueno, lo que tiene menos puntos curriculares no es tan bueno; lo que apoya la línea es bueno, lo que está en contra es pésimo. Al mismo tiempo, se chismean todos los enjuagues que hay de por medio en el éxito operativo. Lo cual no lleva a descalificarlo, sino a buscarlo industriosamente aprovechando ese know-how.
La prisa por el éxito operativo, eso que tanto disgustaba del mundo industrial, se ha vuelto una epidemia del mundo cultural. Empezó por unas cuantas personas de las cuales era elegante burlarse: las que vendían demasiado para ser respetables, ganaban todos los concursos, se metían a codazos en todos los repartos, entregaban currículos de cien páginas y estaban siempre en la posición políticamente correcta. El fondo de las burlas era obvio: lo que importa es la obra, la calidad, no los supuestos indicadores de obra y calidad. Salvador Novo lo dijo cruelmente de un personaje destacado: no tiene vida, tiene biografía. Igual pudo haber dicho: no tiene obra, tiene cu-rrículo. Pero el éxito operativo es el éxito operativo. Muchos de los que se burlaban empezaron a ponerse nerviosos ante los éxitos de las medianías infladas por los métodos industriosos. Hasta que empezó la estampida. ¿Hacer obras maestras? ¿Escribir para la historia? ¿Sacrificarse por los siglos venideros? La idea de la fama póstuma, que tanto ha pesado en la cultura occidental, y que soñó con la justicia de un futuro Juicio Final, se fue evaporando hasta reducirse a los quince minutos de celebridad de Andy Warhol.
Sería absurdo creer que en la cultura nunca pesaron los intereses operativos: económicos, de poder, de prestigio inmediato. Tan absurdo como creer que estos intereses "reales" eran los valores de verdad, astuta o inocentemente enmascarados. Los intereses que pudiéramos llamar "irreales" siempre han sido importantes. Dante y sus lectores sí creían en el cielo y el infierno. La verdadera novedad del siglo XX no está en la aparición descarada de los intereses "reales", sino en que se hayan vuelto "irreales". El éxito y el fracaso ya no son meramente operativos: son algo así como el cielo y el infierno. No vender, no estar en las antologías o listas del hit parade, no ser tan mencionado como otros, no tener doctorados y premios, no ser miembro de esto y aquello, no salir en los periódicos y la televisión, ser mal visto por una incorrección política, es perder el cielo y quedar en los círculos dantescos donde se tortura a los fracasados; aunque muchas obras valiosas estén en el mismo caso y, por el contrario, mucha basura tenga éxito.
El know-how para tener éxito se ha vuelto una especie de saber de salvación, que logra cada vez más conversos. Por lo mismo, buscar el éxito operativo dejó de ser vergonzante en la cultura, como antes en los negocios. Hoy se escucha en los medios culturales lo que antes nada más decían los ejecutivos on their way up. Vender, promocionar, ganar dinero, recibir premios, ganar votaciones, conseguir posiciones elevadas, fueron aspiraciones mal vistas en el mundo cultural, que se han vuelto legítimas y, por lo mismo, se manifiestan con naturalidad y hasta inocencia.
Estas nuevas aspiraciones, que pueden parecer desagradablemente ambiciosas, son modestas, frente al sueño de hacer algo que quede (como antes se decía). La única justificación de escribir, aun fracasando, es crear una obra maestra, dijo contra sí mismo Cyrill Connolly (La tumba sin sosiego). Un libro del cual se vendan mil ejemplares al año, a lo largo de un siglo, es más difícil de escribir que un best seller del cual se vendan cien mil ejemplares en un año, anotó Ernst Jünger (Autor y escritura). Hay algo más: se escriben de manera distinta. El sueño de pasar a la historia tenía mucho de irreal y de inocente (como hoy el sueño de tener éxito), pero favorecía la calidad. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.