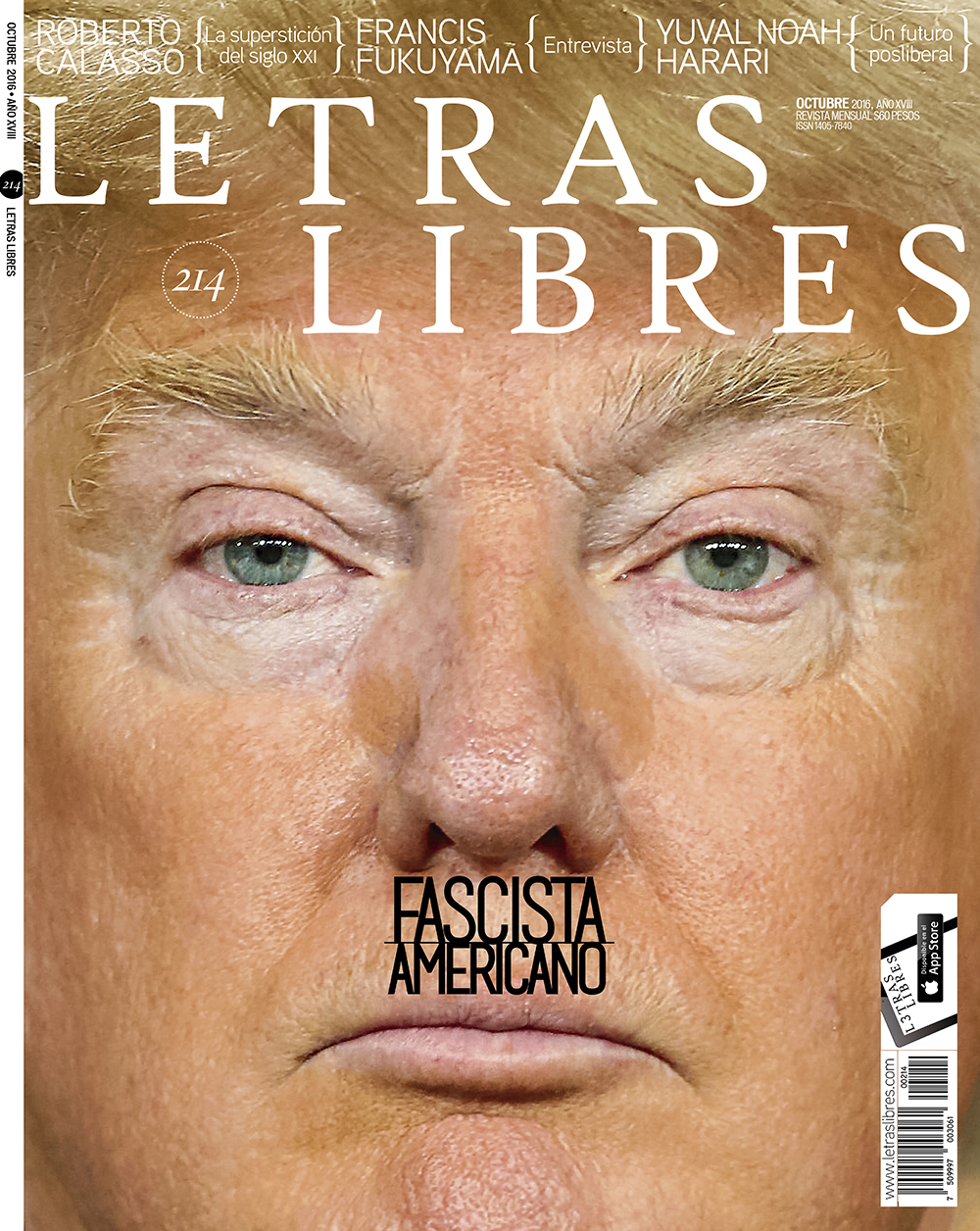El día que Hitler entró a Noruega, Peggy Guggenheim entraba al estudio de Léger para comprarle un cuadro por mil dólares. Poco después, mientras los alemanes marchaban hacia París, regateaba con Brâncuși para hacerse de uno de sus maravillosos pájaros. Las lágrimas se le escurrían al escultor al despedirse de la pieza. Guggenheim se había propuesto comprar una obra de arte cada día. Los artistas huían de la ciudad mientras ella sacaba la chequera. No eran días fáciles para ella tampoco. Corría peligro. Pudo haber terminado en un campo de concentración. Logró formar una de las mejores colecciones de arte del siglo XX. Tal vez debería estar entre los grandes héroes del arte moderno. Sin su intervención y su cuidado obras cruciales del surrealismo y la abstracción habrían sido robadas o incineradas en las piras del arte degenerado. Cuando le quedó claro que su colección no estaba a salvo en su apartamento parisino le buscó refugio. Léger sugirió acercarse al Louvre para que le permitiera usar el escondite donde resguardaba sus tesoros. Los directores le cerraron las puertas. Las obras les parecieron indignas de su protección. Lo que no consideraron merecedor de su cuidado fueron obras de Kandinski, Klee, Picabia, Miró, Ernst, De Chirico, Dalí, Magritte, Mondrian, Giacometti, Arp. Este desaire del museo puede parecer hoy una insensatez monstruosa, pero no era del todo extraño que en 1940 se dudara de su valor artístico. Las obras eran demasiado modernas; su mérito, dudoso. Ella decidió empacarlas junto con vajillas y sábanas y llevarlas en barco a Estados Unidos.
En estas estampas de transacciones bajo acoso puede verse un ansia por el arte que reta la prudencia. El arrojo, la temeridad de una coleccionista que no se detiene ante los riesgos. Una manía que es una forma de la adicción. También se aprecia una fe en los artistas que procuró, su convicción de que esos lienzos, esas formas, esos juegos eran la voz de un siglo. Una intuición del futuro anida en los afanes del coleccionista. Guggenheim no buscaba simplemente adornos para sus mansiones, joyas para decorar sus fiestas, lienzos para impresionar a los invitados. Creía que su sitio en el mundo, el sentido de su vida estaba ahí, en el cuidado del genio contemporáneo. También es cierto que en el furor adquisitivo se asoma al igual la sombra de un vacío. En la necesidad de llenarse con la creatividad de otros se advierte un hueco profundo, una carencia primordial.
La ensayista Francine Prose (Nueva York, 1947) ha escrito recientemente una rica biografía de la coleccionista. La publicó el año pasado la Universidad de Yale en su colección “Vidas judías” y Turner la acaba de editar en español, traducida por Julio Fajardo Herrero. Es imposible abordar la vida de Peggy Guggenheim sin recurrir a su principal fuente: el chisme. Imposible recorrerla sin hacer inventario de mil nombres famosos que se cruzaron por su vida. Su biografía está llena de infidencias y exhibiciones, de alardes y secretos. Una vida hecha de tragedia y vanidad. Antes de haber cumplido los cuarenta, Peggy Guggenheim había sufrido la muerte de su padre en el Titanic, la muerte de su hermana Benita, dando a luz; la muerte de sus sobrinos pequeños al caer misteriosamente del balcón de un edificio cuando estaban al cuidado de su hermana Hazel. El sexo y el arte parecen haber sido los asideros de una vida plagada de pérdidas. Sus memorias, ridiculizadas por muchos como literatura de tabloide, también recibieron elogios: una Casanova del siglo XX. ¿Cuántos maridos ha tenido?, le preguntaron alguna vez. Ella respondió con otra pregunta: ¿míos o de las otras? Los suyos, hay que decir, fueron especialmente violentos y humillantes.
Mary McCarthy, la novelista que fue amiga de Hannah Arendt, escribió un cuento sobre Guggenheim. Los cambios que hizo en el relato apenas ocultan la identidad de la protagonista. El retrato que pinta no es halagador: una mujer pretenciosa e ignorante que sueña con ser la mecenas de los artistas y el modelo de la libertad sexual. Una narcisista que, a pesar de sus atrevimientos, era poco original. Una coleccionista que carecía de auténtica curiosidad. Su inteligencia era esporádica y su inseguridad constante. Eso sí: una mujer fuerte, una mujer “con la capacidad de decir adiós”.
Más que ojo para el arte, tuvo oído. Lo suyo no era instinto sino reconocimiento de autoridad, la disposición a escuchar a quien sabe, el tino para rodearse de los mejores asesores. Tuvo al mejor maestro como tutor. Todo lo que sé de arte moderno, dijo, se lo debo a Marcel Duchamp. La relación entre Pollock y Guggenheim es reveladora de esa deferencia. Sería difícil imaginar la carrera de él sin la ayuda, sin el mecenazgo de ella. Guggenheim no solamente fue su primera galerista sino también su benefactora. El aprecio por su trabajo, sin embargo, no fue inmediato. La primera vez que vio un cuadro suyo le pareció espantoso. “Horrible”, le dijo a Mondrian, quien también encontraba a Pollock por primera vez. “Esto no es pintura, ¿verdad?” El holandés no le respondió de inmediato. Estaba prendado del cuadro. Ella insistía en la mala calidad del lienzo, buscando en el artista la confirmación de su reflejo. Él, finalmente, rompió el silencio y le dijo: “No lo sé, Peggy. Me da la sensación de que este puede ser el cuadro más emocionante que he visto en mucho tiempo.” A partir de entonces, Guggenheim vio con otros ojos las pinceladas del carpintero.
Francine Prose captura la fascinante complejidad de su personaje. Una mujer que remontó la tragedia y empleó el privilegio no solamente para reunir la creatividad de su siglo sino, al hacerlo, moldearla. La habrán pintado de muchas maneras a lo largo de su vida. Fue una tonta niña rica, una coleccionista de amantes, una tacaña compradora compulsiva, una mujer ferozmente independiente que caía una y otra vez en relaciones degradantes pero fue el puente entre el arte europeo y el norteamericano, guardiana de tesoros irremplazables, escultora indirecta del canon de la modernidad. Más allá del chisme, lo importante, como lo dijo Lee Krasner, es que “lo hizo”. ~
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).