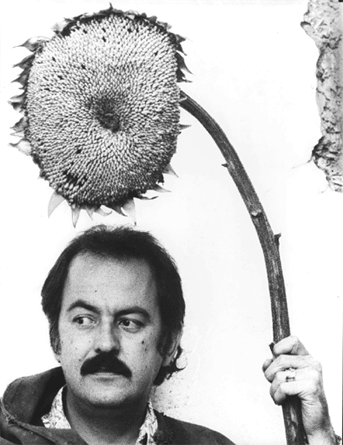In memoriam Alberto Gironella, Ciudad de
México, 1929-Valle de Bravo, 1999.Primer acto, en España y en el siglo xvii: Velázquez, pintor de lo real tal como lo vería un ojo absoluto y sereno, pinta a monarcas, infantas, hilanderas, borrachos, pícaros, bufones, enanos e tutti quanti, para que las carnes regias o plebeyas, los terciopelos y los harapos, y aun la atmósfera y la luz de aquel tiempo, queden fijados en la perennidad del arte como en el aceite (el óleo) de las latas de sardinas.1 Así, el pintor áulico conservó a Mariana de Austria, reina de España, esposa de Felipe iv, que en el cuadro yergue su escueto torso sin tetas, mostrando a las futuras miradas el desgarbo y el azoro de quien, habiéndose tragado una silla, pasa al estado de momia fresca sin hacer escala en la muerte, urgida de habitar en El Escorial, por otro nombre El Pudridero.
Segundo acto, en México y en el siglo xx: Alberto Gironella viene tres siglos después para, haciendo también pintura al óleo, pero con muy otras intenciones, abrir la lata de sardinas de marca Velázquez y dejar que el tiempo, como un traicionero aire crítico, se filtre en el precioso contenido y, perpetrando una crítica de hecho, lo ponga a pudrirse y desatarse en varias metamorfosis postmortem. (Ríe el Niño de Vallecas contemplando la maniobra con mirada sin pensamiento, acaso la mirada que lo ve todo.) Se ve entonces a Su Majestad empezar primero a morir, luego a pudrirse y, finalmente, intentar salvarse en el tránsito a otras materias: hueso mondo y lirondo, madera carcomida o chatarra herrumbrosa. Como aquel personaje que Shakespeare entregó a la muerte y al fondo del mar, volviéndolo something rich and strange, así Su Majestad, a través de sucesivos cuadros, recorre una amplia gama de avatares y se queda convertida en una mera cosa entre la joya y la carroña, o bien entre lo que había sido su cuerpo real, nada apetecible, y la silla tragada, cuyos palos del respaldo serán las costillas del mismo personaje.
Gironella realizó la serie Muerte y transfiguración de la Reina Mariana (1961-1963) a la manera de un tratado de podredumbre y sobre todo de un drama fílmico. Si se toman reproducciones de todos los cuadros de la serie y se les hace pasar rápidamente bajo el pulgar, el analítico proceso de Vida-Muerte-Putrefacción-Transfiguración adquirirá un sintético movimiento, como en el cine. No en balde se había interesado Gironella en los métodos de poesía corrosiva del cineasta Luis Buñuel, con quien no tardaría en amistarse. Como se sabe, en un episodio inicial de La Edad de Oro hay unos obispos que cantan misa sobre una indestructible roca de la playa de Cadaqués; y, en un parpadeo entre dos fotogramas, los religiosos no son más que un muestrario de osamentas y ropas sacerdotales: un pequeño Escorial. Al pintor Gironella tenía que atraerle espiritualmente, más allá de la repulsión física, esa natural, atroz y a la vez magnífica magia transfiguradora.
El intento desencadenado por Gironella en la progresión de su obra, y que abarcaría todo el arco de ésta, no buscaba sólo copiar la degradación de la materia. Si se veía en aquellos nuevos cuadros el poder de la muerte, también se advertía el de la transfiguración, que tal vez sea otra forma de llamar a la analogía. Aquí susurraría Pierre Reverdy, apoyado por André Breton, que cuanto más alejados estén y más disímiles sean los términos o las imágenes que el poeta ponga en contacto, con mayor intensidad surgirá la chispa poética. Y conociendo yo a Gironella desde años antes de que se metiera a fondo en el método analógico del surrealismo, sé que ya hacía años que lo practicaba según su intuición y su manera, que podríamos llamar objetiva. Allá por los años cincuenta reunía ya en su casa la más abigarrada colección de cosas, sobre todo aquellas que patéticamente sobrevivían a su propia utilidad y a su época. Los amigos solíamos decir que aquel abarrotado espacio, mezcla de hogar y taller, era una extensión de La Lagunilla, el Marché aux Puces de la Ciudad de México. Como en el tango, aquello era un "cambalache problemático y febril" en el que veías "llorar la Biblia junto a un calefón". Pero había una armonía secreta. Guiado por una gran sensibilidad de las materias, las texturas, los colores, y por un sentido lírico de las proximidades y las correspondencias, Gironella ponía en relación o en discordia muebles de composición heteróclita, añejas flores de trapo, un carcomido Cristo de madera, quebradizas encuadernaciones en piel, orondos quinqués, las momias de un perro (¿el de la China Mendoza?) o de un búho (¿uno de la óptica "Los Dos Búhos"?), inválidas máquinas de coser, espejos de "ojo de pescado", cornucopias de marchita purpurina, paños y terciopelos de colores añejos, verdinosas manos-aldabones, pisapapeles de cristal cortado (con invernal paisaje interior y nieve flotante), caducos fonógrafos como bibelots de inanidad sonora (los del perro de la RCA, "La Voz de su Amo"); y, colgada en una alta silla que era, a la vez, armario y perchero, la boina del auténtico pintor naïf Francisco Tortosa. Muchas de esas cosas reaparecerían, no pintadas sino sencillamente añadidas y analógicamente vinculadas o contrapuestas en las obras del pintor, de modo que los respaldos de silla devenían torsos, los espejos resultaban sarcófagos, las telas se hacían pasar por piel humana, y, bajo la mirada del niño de Vallecas (tan parecido al marchand d'art Antonio Souza), la Reina Mariana persistía en su ser… en su ser otra cosa: mueble teratológico, sardina en aceite, perra momificada, estantigua, esperpento, carroña de sangre azul: ¡lo que diga el pintor!
¿Cuándo aparecieron en los cuadros-objetos de Gironella las latas de sardinas de la Montañesa, Conservas Cervera? Cualquiera que haya sido el momento, fue sin duda un relámpago de intuición. En uno de los cuadros de la serie de la reina Mariana hay dos latas: una cerrada, mostrando entera la estampa de la campesina montañesa, y la otra a medio abrir, con la tapa enrollada en torno a la llave. Así, la operación poéticamente irónica era dramatizada dentro de la obra misma, adquiría un dinamismo teatral, se volvía un acto de la comedia de la cultura. La lata abierta hacía de Mariana una esfinge sin secreto, una reina del vacío y de la farsa. Los objetos-chatarra venían a comentar la Historia y la Cultura con irreverente sonrisa lateral. Y más adelante, en la serie sobre Emiliano Zapata, una constelación de corcholatas acribillaría al prócer, volvería a fusilarlo, para remitirlo a una muerte definitiva, pobre caudillo vencido por la política del consumo y la compraventa.2
La regia y pasmada sardina enlatada por Velázquez y desenlatada por Gironella, que en otros cuadros del mismo asunto incluyó verdaderas latas de sardinas, y luego de chorizos,3 habrá sido, entonces, el comienzo de una aventura artística que el joven pintor emprendía en el momento en que, afinado su talento, dueño de una técnica aprendida sobre todo en la gran escuela española, se sentía con ánimos de romper los límites de lo pictórico. Como todos los pintores practicaba, diría Lessing, un arte del espacio, pero él, además, como atestiguan sus poemas de adolescencia y su trunca biografía lírica y paródica del poeta Tiburcio Esquirla (inventado por él), tenía otra vocación guardada en su armario, en su almario: la literatura, de la cual en gran parte su pintura fue la continuación por otros medios. De hecho, en sus charlas de sobremesa, infaltablemente cruzadas por un tinto Rioja, solía poner en pie más recordados escritores que pintores. "Como Ramón (Gómez de la Serna) dice… Según Juan Ramón (Jiménez) escribe… En su libro El aire y los sueños Bachelard (Gaston) cita…" A pesar de tener tan buena preparación en las artes plásticas, casi se diría que pintaba desde la literatura, y aquí vuelve Lessing para recordarnos que la literatura es un arte del tiempo. Para Gironella corroer los cuadros clásicos o pompiers, hacer series de cuadros, insinuar novelería y farsa en los espacios pintados por él o por otros, poner a pudrirse a los personajes retratados, era un modo, efectivamente, de pintar el tiempo: pintaba el lugar o el rostro por el que había pasado o estaba aún pasando el tiempo, intentando gongorinamente convertir todo "en tierra, en humo, en polvo, en nada".
—Alberto —le pregunté una tarde en que creí tomarlo por sorpresa porque el Rioja al parecer lo había vuelto una especie de lagarto letárgico—, se dice de Velázquez que pintó el espacio, el mero espacio que hay entre los seres y las cosas. ¿Tú qué quieres pintar?
—Lo mío —respondió con los ojos entrecerrados, y yo diría que se le acentuó el habitual hieratismo, la morenez de piel como ahumada, y que afiló más la entrecanosa barba, "a lo Juan Ramón"—, lo mío es el loco intento de pintar el tiempo. –
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.