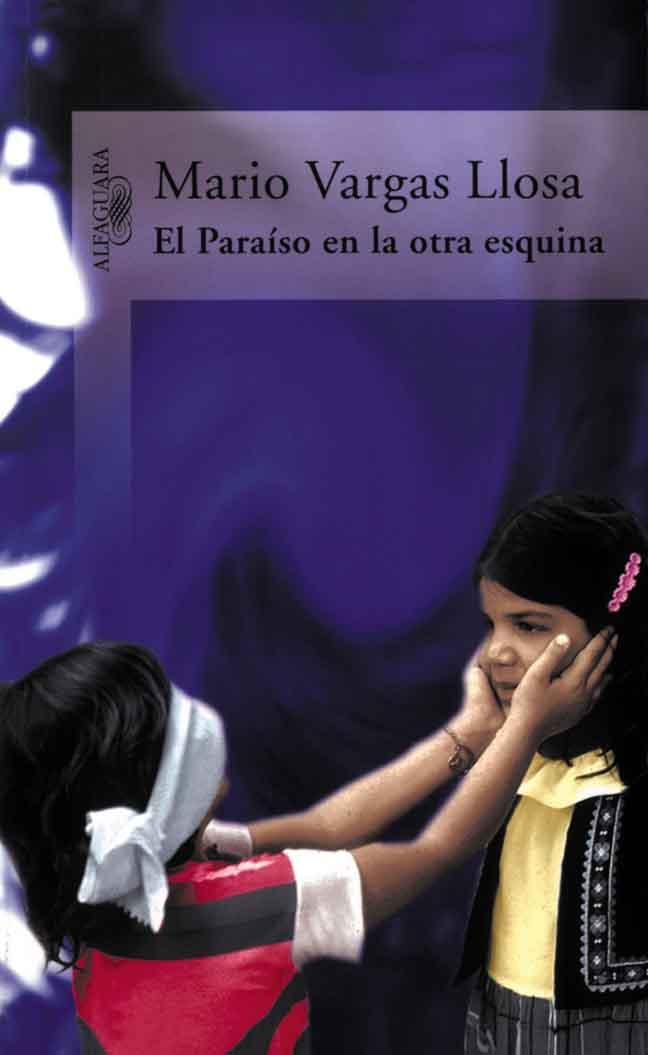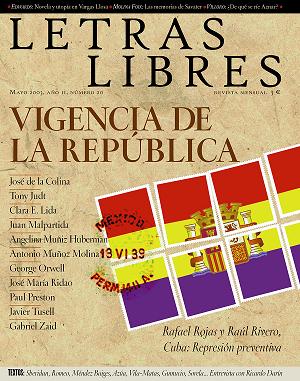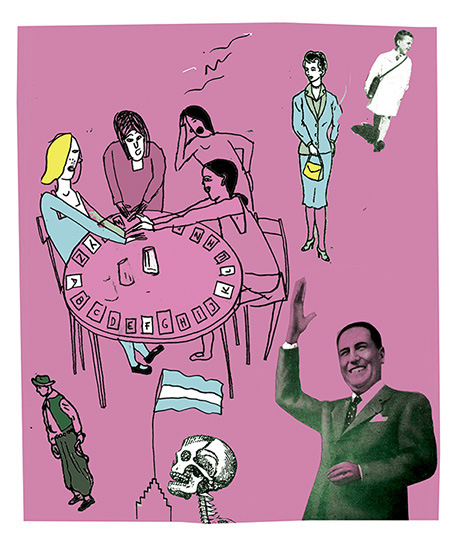La última novela de Mario Vargas Llosa, El Paraíso en la otra esquina, es la historia de dos voluntades férreas, extremas, y de dos rupturas radicales, diferentes, en cierto modo opuestas, con el orden tradicional. La luchadora social Flora Tristán, defensora de los derechos de las mujeres y de los obreros, y su nieto Paul Gauguin, uno de los fundadores de la modernidad en la pintura, más que simple antecesor de la pintura moderna, son personajes de una vocación arrolladora, seres excéntricos, patéticos, en alguna medida trágicos. Gauguin, en el balance de su vida, fue un creador genial, un hombre que nos legó una visión del mundo en el arte: su drama personal nos dejó una obra única, rica, permanente, sin la cual el mundo intelectual nuestro, aquí y en cualquier parte, no sería lo que es. Flora Tristán, en cambio, fue una entre los muchos utopistas, reformistas, activistas sociales del siglo XIX. Dentro de un movimiento vasto, contradictorio, lleno de personajes y de episodios célebres, hizo un aporte apasionado, vibrante, pero en definitiva menor. Ella pertenece al espacio de la novela, a los dominios del novelista como “historiador privado”, según la expresión de Balzac que Vargas Llosa ha citado tantas veces, aparte de merecer algunas líneas en la historia pública; la vida de Gauguin, en cambio, entra de lleno en la historia del arte universal. A pesar de esto, Vargas Llosa ha metido las dos historias en el mismo saco novelesco. Ha seguido en esto a muchos de sus grandes maestros del siglo XIX. Ha hecho una novela sobre personas y situaciones del siglo XIX y en cierto modo ha hecho una novela del siglo XIX, pero con algunos detalles, algunas intrusiones, incluso algunos guiños de los siglos XX y XXI. En el desenfado para manejar la historia y la ficción, para transformar situaciones históricas en ficciones narrativas, para contar la historia con el lenguaje de la novela, se podría sostener, quizás, que esta nueva obra de Vargas Llosa es posmoderna. Si es que esto significa algo, desde luego. Lo apunto aquí como propuesta de reflexión y sin aferrarme al asunto.
A menudo pienso que Vargas Llosa, seguidor en su juventud de Gustave Flaubert, y de William Faulkner en su condición de flaubertiano del Nuevo Mundo, se ha acercado desde hace ya largos años a los terrenos de Victor Hugo. Esta novela está salpicada de detalles históricos: nombres de lugares, de calles, personajes secundarios que existieron, batallas que no entraron en la gran historia, como la de Cangallo, ocurrida en una remota guerra civil peruana. Son elementos que también se encuentran en Flaubert, en Balzac, en León Tolstoi, aparte de muchos novelistas actuales, pero a mí me parece reconocer, sobre todo, una nítida atmósfera hugoliana. Los personajes de este libro no sólo han leído Los miserables: su visión de las cosas y de la sociedad parece marcada por esa lectura. Los presidios, los tribunales injustos, las cloacas de la novela de Hugo tienen una réplica, algo muy parecido a una paráfrasis, en El Paraíso en la otra esquina. Para mi gusto, el título, que hace alusión a un juego infantil, es francamente irónico. El Paraíso se encuentra más allá y a cada rato se esquiva, se aleja de los personajes y de nosotros, en tanto que largas páginas transcurren en pleno infierno. Uno de los valores de esta novela, para mi gusto por lo menos, radica en su completa falta de complacencia, en su punto de vista siempre descarnado, duro. No hay concesiones, no hay contrabandos sentimentales, dulzones, como los que solemos descubrir en la enorme mayoría de las novelas de estos días. El destierro de Paul Gauguin en la Polinesia francesa tuvo epifanías, momentos de inspiración superior, pero consistió en la realidad en una serie agobiadora de horrores, de miserias, de humillaciones. Flora Tristán fue una obcecada, una hormiga laboriosa. Tenía una capacidad asombrosa de indiferencia frente a las circunstancias, a los detalles de la vida cotidiana. Con remansos, con momentos excepcionales, vivía en medio de la hostilidad, del rechazo, del escarnio. Estaba tan acostumbrada, tan endurecida, que tomaba a sus muy escasos benefactores y a sus numerosos y furiosos detractores con relativa indiferencia, con una especie de distracción, como si fueran fenómenos de la naturaleza, como si se tratara del sol o de la lluvia.
Honorato de Balzac, monarquista, legitimista, contradictor apasionado en este aspecto, incluso en sus últimas horas de vida, en el que sería su lecho de muerte, de Victor Hugo, declaró sin embargo que él pertenecía “a la oposición que se llama la vida”. La oposición, la ruptura, el rechazo, fueron la conducta superior y tuvieron lo que podríamos llamar hegemonía intelectual y moral a lo largo del siglo XIX. Fueron la grande, contagiosa, duradera invención del romanticismo. Flora Tristán y su nieto encarnaron esta oposición, esta voluntad decidida de ruptura, en dos polos: el orden social tradicional, heredado, y el arte tradicional. Vargas Llosa, que también pertenece a una generación de ruptura estética y política, pero que ha tenido tiempo de hacer aquello que Octavio Paz llamaba la “crítica de la crítica”, sigue a sus personajes desde muy cerca y los recrea con una actitud compleja, que quizás podríamos calificar también como ambigua. La lucha de ambos, conmovedora, extraordinaria, también se vuelve irritante y tiene lados absurdos. La voz narrativa consigue evitar este escollo, esta irritación que podría llegar a la monotonía, por medio de un tono de constante invocación, de alusión mantenida y por momentos, suavemente, con un palmoteo en el hombro, de burla. La realidad no estuvo a la altura de tus sueños, le dice este narrador por detrás del hombro, en un susurro, a Koke, esto es, a Paul Gauguin, y parece que también se lo dijera, de paso, con una sonrisa paternal, al joven Vargas Llosa.
Es difícil mantener dos narraciones paralelas sin que una predomine sobre la otra. Los capítulos de Gauguin me apasionaron siempre. Empecé, en cambio, hacia la mitad del texto, a sentir molestia cuando la alternancia me obligaba a abandonar al pintor y a entrar en las peripecias de la conmovedora, pero a la vez patética y majadera Flora Tristán. Sin los capítulos de Madame-la-Colère, la novela, desde luego, habría sido muy diferente. Quizás habría sido de lectura más fluida, pero de registro mucho menos amplio, ambicioso, polifónico. La novela nos lleva desde diversos lugares y momentos de la Francia del siglo XIX hasta una ex colonia española, el Perú de los comienzos de la república, y las colonias francesas de la Polinesia. Además, coloca dos revoluciones en el escenario y parece insinuarnos que una de ellas, la revolución estética, la que anunciaba la vanguardia en el arte, al parecer menor, de menos profundidad social, llevada a cabo por personajes caprichosos, inestables, de costumbres dudosas, sería, sin embargo, la más duradera y la de raíces más sólidas. En este punto, la última novela de Vargas Llosa es un arte poética, una particular profesión de fe literaria y artística. La ventaja a favor de los capítulos de Gauguin reside en que además de la biografía, además de la creación o si se quiere recreación del personaje histórico, existe algo que no se puede explicar por completo, hasta cierto punto inefable, y que es el proceso interno de creación de algunos de los cuadros. No lo seguimos en cada etapa de la imaginación creadora, el autor no pretende que lo sigamos, pero permite que nos acerquemos y que adivinemos el misterio. En las páginas de Paul Gauguin hay momentos de repentino resplandor, de intuición estética deslumbrante, que reivindican la abrumadora monotonía de los desastres cotidianos: la pestilencia, la fiebre, la pobreza, la incomprensión de todos o casi todos. Gauguin se perdió por la pintura y fue salvado por y para la pintura. Flora Tristán sólo se salvó gracias a su propio e incurable optimismo, pero las huellas de su acción fueron difíciles de notar. Quizás quedó un mito medio desteñido y un símbolo.
En sus años de juventud, Paul Gauguin trabajó con éxito en la Bolsa de Comercio de París, fue casado con una escandinava, la Vikinga, con la que tuvo varios hijos, y fue pintor de fines de semana. El descubrimiento de una vocación absorbente y excluyente, la decisión de hacerse pintor a tiempo completo, fue una de las claves de su vida y es un punto alto de la novela. Las consecuencias no se dejaron esperar: el fracaso del matrimonio, el descalabro económico, el exilio interior, que se transformaría pronto en exilio externo y en soledad casi absoluta. Pero el pintor, además de enormes diferencias, tenía un rasgo en común con su entonces famosa abuela: una voluntad férrea, que no se doblegaba con nada y frente a nada. Había llegado a la conclusión de que para pintar de verdad, sin seguir los senderos trillados de la pintura de su tiempo, tenía que romper con el orden social y económico y volver a la naturaleza, a una forma de absorción física del mundo, a romper la separación occidental, de origen cristiano, entre naturaleza y espíritu. Una novela de Pierre Loti, marino y escritor de viajes que empezaba a ser leído en su tiempo, lo llevó a fijarse en Tahití y en las Islas Marquesas. Antes había tenido una experiencia fracasada en la Martinica. La huida de Francia, del matrimonio burgués, de la actividad de operador bursátil, y el intento, fracasado a medias, pero llevado hasta las últimas consecuencias, de adaptarse a una forma primitiva de vida, fueron una aventura única: un descenso al infierno, un tocar fondo y una liberación, el encuentro de otras posibilidades del arte.
Lo mejor de la novela, por lo menos para mi gusto, es todo lo que nos acerca a comprender desde dentro la revolución estética realizada por Gauguin y por algunos de sus amigos, entre ellos Vincent Van Gogh, que nuestro personaje recuerda con frecuencia como el Holandés Loco. Según la novela eran locos, eran desesperados, y alcanzaron a tocar, en parte a causa de esto mismo, formas superiores de conocimiento. De acuerdo con el holandés, el halo en la pintura era la luz de lo religioso, pero no encima de las cabezas, como en la pintura renacentista o de los siglos xvii y xviii, sino adentro de las cosas, en una vibración interna casi inexpresable, pero que se manifestaba en los girasoles, las estrellas, las caras y hasta las sillas de paja y los zapatos viejos de sus cuadros. Gauguin siguió esta teoría de la luz elaborada por su colega e insoportable amigo, pero agregó una idea personal del color. El color no debía imitar la naturaleza. Era, por el contrario, cosa mental, parte esencial de una recreación y reinvención del mundo. Gauguin se adelantaba en esto a muchas teorías posteriores, incluso al creacionismo de Pierre Reverdy y Vicente Huidobro.
El Paraíso en la otra esquina nos lleva a revivir la gran ruptura artística de comienzos del siglo XX como drama y como tragedia. Vincent Van Gogh y Paul Gauguin tuvieron destinos trágicos. Los tuvieron desde el momento en que decidieron seguir el camino que les indicaba su propia vocación. Fueron fieles a su concepción del arte, obstinados, insobornables, y pagaron las consecuencias con creces. Gauguin buscaba un paraíso primitivo, un lugar donde la comunión con la naturaleza y la libertad natural fueran ilimitadas, pero ese paraíso siempre estaba más allá. Llegaba a la costa de las Islas Marquesas, decepcionado de Tahití, y descubría que el paraíso se había refugiado hacía mucho tiempo en tierras del interior. Pero había expresiones, huellas incompletas, como la sorprendente facilidad para escoger mujeres muy jóvenes, o la presencia desprejuiciada de los ma’hus, hombres-mujeres, o los ritos relacionados con el tatuaje. Su pintura fue una versión libre, imaginaria, de lo que podían ser aquellos mundos, universos que sólo llegó a captar a medias, desde una orilla, con una distancia de europeo, aunque ya también hubiera dejado de ser un auténtico europeo. La utopía de Flora era otra y quizás, en último término, la misma: un Paraíso enclavado en el futuro, en la otra esquina de la Historia, en la sociedad sin clases y sin necesidades. ¿Se sacrificaron ambos, la abuela y el nieto, por nosotros, para que tengamos vidas un poco menos mediocres, mentes más desprejuiciadas y libres, sociedades menos injustas?
Es probable que sí. La nueva novela de Vargas Llosa tiene el mérito de admitir lecturas muy diversas. Es un texto, a pesar de su impecable orden literario, abierto. Su ambivalencia le permite ser a la vez, como ya lo dije, novela del siglo XIX y del siglo XXI. Novela sobre procesos de apertura y de ruptura, dramáticos, dolorosos, que se iniciaron en el siglo XIX, después, se podría sostener, de la gran rebelión del romanticismo, y cuyas proyecciones llegan hasta este mismo día. Los detalles, siempre curiosos, interesantes, llegan a agobiarnos, pero de repente sentimos el soplo de la historia, esa voz coral de que hablaba Michelet, ese movimiento sordo, múltiple, implacable, que adivinamos en las páginas de Victor Hugo sobre la batalla de Waterloo. El hecho de que Vargas Llosa nos hable más bien de la confusa, polvorienta batalla de Cangallo, y a través de los ojos de la paria, de la peregrina, de Madame-la-Colère, es un toque irónico y un llamado a la antihistoria. Salimos de la densidad del pasado, de su espesor pegajoso, cuando ingresamos al juego narrativo, a la mentira novelesca. Al fin y al cabo, el título alude a un juego de niñas en un Perú desaparecido en la memoria. ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.