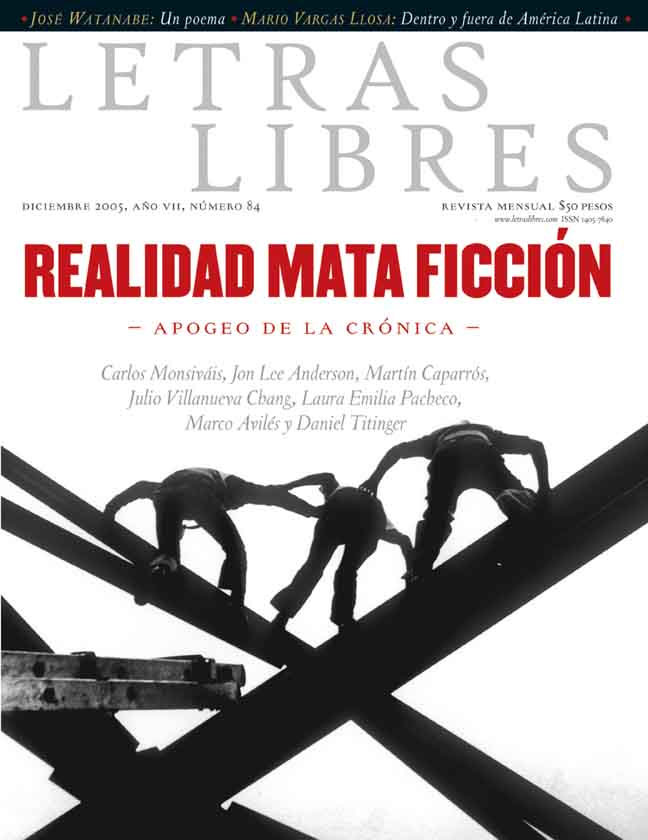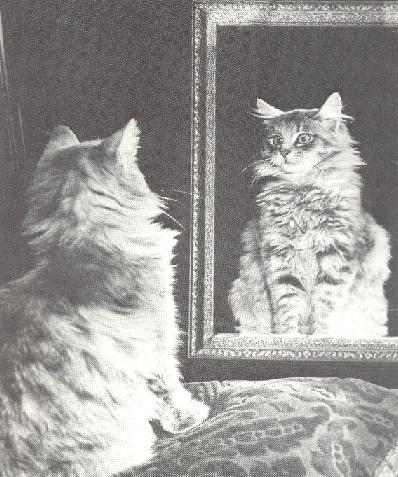La concomitancia de las conmemoraciones, que no es más que la manera que tenemos de reemplazar el azar de los nacimientos, a veces da pie a útiles aproximaciones. Sartre, Aron, Nizan, Mounier, los cuatro nacieron en 1905. Habríamos podido tomar otras fechas; por ejemplo, el año en que obtuvieron sus respectivas cátedras, que habría sugerido otros acercamientos. Pero la que escogimos resulta conveniente, pues subraya de entrada lo que tienen en común: siendo filósofos, los cuatro eligieron colocarse bajo el signo del compromiso, sobre el que teorizarán cada cual a su modo. Los cuatro, en distinta medida, vivirán una ruptura con la universidad, que los formó. Aron, el más universitario, se asentará como sociólogo, luego de abandonar la filosofía pura, y hará una larga carrera como periodista. Mounier se dedicará a las revistas, fundará y animará Esprit. Nizan será el intelectual militante, entregado al Partido Comunista hasta la muerte. Y Sartre, por supuesto, el intelectual total, tanto hombre de letras como novelista, filósofo, libelista, signatario y también militante, fundador de revistas y periodista.
Salir de la universidad para pensar
Así pues, los cuatro rechazaban la filosofía enseñada, más que la pedagogía, puesto que, desde el periodismo en revistas, hasta pasar por numerosas conferencias, se convirtieron de hecho en pedagogos. Pero no universitarios, o de manera marginal. Dos cosas los alejaban de la institución: la constricción de las disciplinas, su cerrazón, y, desde entonces, esa impresión de dar vueltas en un lugar cerrado. Y luego, la sombría repetición de los cursos, su desarrollo armonioso y magistral. No es que no tuvieran un excelente desempeño en ellos: los de Aron dejarán huella y serán publicados, y Sartre fue, según parece, un brillante profesor. Pero tienen que ir más lejos, pues la universidad que conocen, si bien los instruye, ha dejado de nutrirlos: en Les chiens de garde, Nizan ajustará algunas cuentas, con el racionalismo optimista de un Brunschvicg, al que harán eco algunos años más tarde los adioses al pensamiento de Alain, Merleau-Ponty y Sartre. No quieren filosofías del progreso, legado de los dos siglos precedentes, e incluso de los primeros años del siglo XX. El único al que podrían reivindicar, al menos algunos de ellos, Mounier en primer lugar, es Bergson, tan crítico ya frente al positivismo, el racionalismo y el pensamiento progresista, tan poco académico y plenamente escritor.
Viven su infancia durante la Gran Guerra; huérfanos o con padres ausentes, tienen que recomenzar desde cero. Durante la Segunda Guerra Mundial se movilizarán, pues ya están preparados para ello. Ese mundo ha quedado roto y en desorden, todos los esfuerzos deben empezar de nuevo. ¿Serán los primeros? Tal vez no, pues al iniciarse el siglo personajes como Péguy y Sorel rompieron lanzas con la universidad y el progresismo. Nuestros cuatro autores los leerán y serán sus herederos, si bien de manera oblicua. Bautizarán su actitud como dialéctica, nada, contradicción, rechazo, y buscarán en esta nueva filosofía venida de Alemania, la fenomenología, medios de acceso a las cosas mismas.
Conjugan la inteligencia con la política: un medio para comprender alguna cosa cuando las tinieblas se vuelven más densas y la vida de los hombres se rompe en pedazos. Es el rechazo a una filosofía arrulladora, al desorden establecido, es la necesidad de inventar, es una nueva etapa de la libertad.
Son hombres de letras, sobre todo articulistas, de textos breves y comprometidos, con una toma de posición, de escritos combatientes. Sus libros son largos artículos, no tesis ni depósitos de saber. Esta crítica activa, práctica de la universidad, es la crítica contra una filosofía vuelta disciplina, separada del mundo y de la vida, dedicada a la erudición. Ellos proclaman que la filosofía continúa, pero en otra parte: del lado de las preguntas vivas que se plantean a los seres humanos, del lado de lo que pronto llamaremos la existencia. Le reprochan al racionalismo ignorar la dudas y angustias que los asaltan: le reprochan ser una filosofía de la mesura, de la transparencia regulada del mundo al discurso y de los discursos entre sí. Le reprochan al progresismo el creer que las tinieblas han quedado atrás, que han sido superadas, que podemos contentarnos con bautizar como oscurantismo a esa influencia que la luz podría disipar. Saben que las auténticas tinieblas no son ilusiones, que cada quien las lleva dentro de sí, indescifrables, antes de que acaben por invadirlo todo. El pensamiento del progreso prolonga un mundo que continúa; ellos comienzan en uno que se acaba. La cuestión social para Nizan, la cuestión civilizadora y religiosa para Mounier, la cuestión histórica para Aron o la cuestión metafísica para Sartre no son etapas de un programa que se va cumpliendo, sino marcas de un desgarramiento profundo y original, de contradicciones indisolubles e insuperables. Por supuesto, hay un progreso en las ciencias y las técnicas: todo el mundo puede constatarlo. Pero eso no indica un progreso general del espíritu humano, un avance de algún tipo, o un modelo, del progreso moral, social y político. Si es acumulativo, se debe a que es sectorial; si es lineal, es porque se debe en gran parte a la sola razón. Pero la vida humana es todo menos racional, y el progreso mismo se acompaña de un cortejo de dificultades nuevas, de contradicciones, es decir, de verdaderas regresiones. Detrás de la ciencia, se perfila el cientificismo, y detrás de la técnica, el tecnicismo, que enmascara una nueva forma de dominación como liberación, que enturbia y vuelve ilegibles las verdaderas relaciones humanas, que son las de oposición.
Nacimiento del compromiso
Esas críticas se resumen en una frase: crítica del mundo burgués. Los títulos de los dos panfletos de Berl (Mort de la pensée bour-geoise, Mort de la morale bourgeoise) condensan ese sentimiento. Lo burgués es de entrada la ignorancia del movimiento real del mundo, de sus divisiones, de su tragedia. Es el hombre que se contenta con palabras, y que, a falta de un auténtico proyecto colectivo, se llena la boca de ideales. Es la reverencia a una forma específica de cultura, a la vez elitista y rebuscada, que separa y divide. Es, en fin, quien se construye aparte, como individuo separado y se imagina entrar después en relación con sus semejantes. Es el individuo abstracto. Pero este individuo autosuficiente, libre y racional, ligado contractualmente a los demás para constituir una sociedad regulada es el ideal del racionalismo. En sus escritos, es a él a quien toma como blanco Nizan, por supuesto, armado con la formidable retórica comunista, pero también Mounier, para quien el personalismo comunitario está en las antípodas del mundo burgués. Y si Sartre es resueltamente individualista (hasta el punto de rechazar todo compromiso político, e incluso de rechazar votar), se trata de un individualismo contestatario, es al burgués de Bouville, del que ya se burló Flaubert, al que aborrece (La náusea), es la concepción mezquina de la psicología asociacionista la que critica en La imaginación, es ya la libertad-surgimiento, la libertad aniquiladora de El ser y la nada la que se perfila. En cuanto a Aron, si parece menos radical, más sereno, es porque fue a buscar en Alemania las herramientas de una crítica del magisterio de la historia en la sociología de Weber y la filosofía de Husserl y Dilthey, que es también una crítica de la disponibilidad del sentido y que restituye a la historia su peso propio, casi ontológico.
Esta concepción de la filosofía, esta sensibilidad particular al momento, esa preocupación por el hombre concreto los conducirá a un pensamiento del compromiso, cierto que distinto para cada uno de ellos, pero todos deslindándose de las posturas clásicas. Para Nizan, la precocidad del compromiso se confunde con la adhesión al Partido Comunista: no tematiza el compromiso, tal es su aceptación de la perspectiva revolucionaria del partido, aparentemente sin reacciones anímicas en cuanto a las fluctuaciones de la línea. La ruptura de 1939 será en cambio muy intensa y quizá más amarga, pero su muerte en los combates de la primavera de 1940 no le dejará tiempo para inventar una postura de intelectual comunista apartidista. Aron es ya el más lúcido, es quien percibe la amenaza contenida en el nazismo naciente, y busca en vano dar a conocer ese descubrimiento. Contará en sus Memorias su intento de alertar a los oficiales franceses, y el impacto que le produjo la respuesta: “¿Qué habría hecho usted en mi lugar?” En adelante, será un analista que siempre integrará la pregunta de lo que es posible, de la acción, que condensará en esa postura de “espectador comprometido”. Pero acabó sentenciando: “La filosofía no da la talla frente a Hitler.”
Fue a Mounier a quien correspondió proponer la concepción más elaborada del compromiso, mientras que Sartre esperará a la posguerra para volverse su heraldo. Por el momento, más bien se las da de filósofo libre, menos dandi que el primer Nizan, y quizá más gozador.

Mounier, bajo la influencia de Landberg, trata de enunciar la necesaria coherencia y adhesión del pensador en ese tiempo, y la no menos necesaria distancia crítica que hay que tomar. Rechazar las doctrinas abstractas sin santificar lo real, interpelar a la época desde el interior, fue la tarea que se asignó a sí mismo y a Esprit. La elección de la revista no es un hecho contingente: sólo un colectivo, sólo la periodicidad del pensamiento puede garantizar que se cumplan las exigencias del compromiso así definido. Si bien permite una crítica lúcida, esta postura también tiene sus riesgos: caer en un profeticismo un poco apocalíptico, una crítica de la civilización que difícilmente encuentre acogida en el mundo. Pero es también el medio para pertenecer al tiempo en el que se vive y evitar la pura conjetura.
La ruptura de la guerra
Nuestra perspectiva sobre estos cuatro personajes, necesariamente retrospectiva, se falsea al confundirlos en un mismo momento histórico. Nizan y Mounier son hombres de preguerra, de elecciones precoces, de convicciones ya templadas. El primero, muerto en el umbral del cataclismo que temía, el segundo fallecido en 1950, cinco años después del fin de la guerra, todavía sin saber qué rostro tomaría el mundo a partir de entonces. Después de haber disipado los equívocos de Vichy —contrariamente a lo que se ha dicho en diversas ocasiones—, con mejor fortuna que otros, será tentado brevemente por la aventura de sus compañeros de ruta, antes de abrir la vía a lo que todavía no lleva el nombre de “crítica del totalitarismo”. De todas maneras, la Esprit de posguerra no deja de lado ninguno de los combates necesarios y frecuentemente tiene un papel esencial en las situaciones más importantes: la reconciliación francoalemana, la crítica del colonialismo, la redefinición de una ciudadanía económica y social y la modernización de Francia. En cambio, Sartre y Aron pertenecen más bien a la posguerra, incluso si Aron se enrola en la France Libre. Su actividad periodística se desarrolla al acabar la guerra y sus grandes combates serán la lucha contra el comunismo, pero también la oposición a la guerra de Argelia y la reforma de la sociedad francesa. En cuanto a Sartre, compensará su compromiso más tardío con un activismo generalizado, hasta el punto de, con el tiempo, tomar el papel del intelectual crítico por definición. Pero si Nizan fue amigo de Sartre, éste tiene como contemporáneo comunista a Kanapa. De manera general, el Partido Comunista de preguerra, elitista, revolucionario e internacionalista, el de Nizan, tiene poco en común con el partido de masas de la posguerra, que conocerá una breve experiencia gubernamental en la Liberación, y, sobre todo, se volverá apologista de la Unión Soviética de la Guerra Fría al tiempo que cultiva un patriotismo, es decir, un nacionalismo receloso.
Las divergencias no son solamente de época, sino de opciones, y quizá todavía más de personas, de temperamentos. Otros han mencionado la moderación de Aron, el dandismo de Nizan, la generosidad de Sartre, la rijosa aspereza de Mounier. Los cuatro obtienen por oposición sus títulos en la cátedra de filosofía en los mismos años (1928-1929), pero en distintas condiciones: Sartre, Nizan y Aron son parisinos, al menos parcialmente, y normalistas. Mounier es de provincia y estudia en la Universidad. Los primeros serán pronto ateos, o al menos no tendrán una inquietud religiosa particular. El último es católico. Mounier pertenecerá siempre a un círculo, al que critica sin contemplaciones, pero que ve como el terreno de su responsabilidad. Ése será durante mucho tiempo el caso de Esprit, hasta después del Concilio Vaticano ii, mientras siga siendo un medio católico, que no se disolverá realmente sino hasta el periodo que siguió a los movimientos de 1968. Los otros tres eligieron para sí familias más o menos estables, pero sin la coherencia del catolicismo. Nizan será rechazado por los suyos, Aron criticará el pensamiento de derechas desde la derecha misma, y no se aceptará como judío sino en el ocaso de la vida, Sartre buscará sin éxito preservar su libertad al filo de sus sucesivas adhesiones, no sin extraviarse con frecuencia en imaginarias situaciones de entrenamiento —él como maestro y los otros como aprendices— en las que, más que ser respetado y leído, es realmente utilizado: le sucede con los comunistas en los años 50, con los anticolonialistas en los 60 y con los izquierdistas en los 70. A partir de ese hecho, los tres, más que Mounier, tal vez, pueden también estar disponibles para lecturas más libres, adhiriéndose a los independientes. Tampoco sus logros son equiparables: si bien Nizan es un novelista y un crítico alerta, nos faltó conocer lo que habría podido alcanzar. Mounier también es una promesa cuando desaparece, incluso si no podemos más que sentirnos sorprendidos por el contraste entre la vivacidad de sus ensayos polémicos y algunos de sus trabajos teóricos fallidos, como el Traité du caractère. Aron tampoco es un ensayista, y, más que conjugar escritos teóricos y artículos periodísticos, los alterna. Y Sartre queda como el polígrafo de genio que confunde desde ese punto de vista incluso a sus adversarios más resueltos. Pero los cuatro le piden a la escritura una misma cosa: iluminar y convencer, al mismo tiempo.
Lecciones del mundo de ayer
Además, los cuatro pertenecen a épocas en las que los debates y las luchas toman pronto un giro global: las discusiones y los enfrentamientos son al mismo tiempo filosóficos y políticos. Es el tiempo de los ismos, en el que triunfan las discusiones entre cristianismo, marxismo y existencialismo. Es también un momento en el que esos debates tienen lugar: los anatemas están en boga, pero la confrontación es real, los autores se leen y se citan. De ahí el papel central de las revistas, que proponen más que tomas de posición y animan verdaderas corrientes de pensamiento. Es la hora de los rectores de conciencias que serán, cada cual a su manera, Mounier (luego Domenach), Sartre y Aron.
Para nosotros, que no conocemos ni esa seriedad, ni esa capacidad de abarcar asuntos diversos —ni esta consagración, ni esta limitación—, esa época suena caduca. Mientras tanto, el mundo ha cambiado, y los intelectuales también. Aquí podríamos hablar de por lo menos tres fenómenos que han modificado profundamente las condiciones de la actividad intelectual: el final de los ismos y el derrumbe de los bloques, la democratización de la cultura y la era de los medios de comunicación, el desmembramiento de los saberes y el retorno del positivismo.
El primer fenómeno, como se sabe, ha hecho que las concepciones del mundo que teníamos se queden sin sustento y exploten desde el interior, ha hecho que a fin de cuentas queden privadas de toda referencia geopolítica, si bien la figura del imperio del mal sigue tentando a algunos nostálgicos. El segundo ha disparado un doble movimiento, de difusión masiva de asuntos antes reservados a una elite, de democratización de las ideas, podríamos decir, al mismo tiempo que los medios impulsan en los debates un ritmo que es el suyo propio: hecho-emoción-reacción. Resulta significativo que ante los ojos de numerosos medios de comunicación, un intelectual sea ante todo un peticionario, hasta el punto en el que los recientes acontecimientos han mostrado que ambas palabras son intercambiables. Y si, en su opinión, Sartre sigue siendo el intelectual de referencia, no es por lo que escribió, sino por los textos de los que fue abajofirmante. En esta lógica, la coherencia queda en segundo lugar y priman la rapidez y la confrontación, sea cual sea el tema. Por último, el tercer fenómeno surge directamente del progreso de las ciencias humanas de los años 60. Ese progreso se dio en gran parte a contracorriente de las concepciones del mundo, buscando saberes ahí donde las primeras proponían partir de convicciones. Con justa razón, tal vez, pero al precio de un regreso forzado del positivismo universitario, y de una relajación del término “ciencia”. De ahí esta nueva versión del intelectual: el universitario que se aventura más allá de su campo de saber, hacia las aguas turbulentas de la realidad política y social.
En esta nueva postura, nos preguntamos quizá si no es la ideología la que colonizó a la ciencia, más que la situación inversa, en la que el rigor acabaría con las aproximaciones a las concepciones del mundo. Y el precio ha sido una fragmentación de los saberes, pero también de los puntos de vista. Foucault intentará teorizar sobre esto con el término intelectual específico, resistiéndose al mismo tiempo, por fortuna, a trasladarlo a su actividad. Al tiempo que se alejan de nosotros sus rostros y sus problemas, sus debates y conflictos, sus sistemas y quizás incluso sus palabras, podemos sin embargo releer a estos pensadores del siglo XX, para encontrar en sus escritos lo que permanece: sus convicciones y sus esfuerzos de lucidez. –