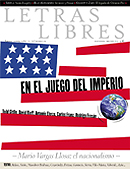En las novelas de Javier Marías abundan los padres. Está Ranz en Corazón tan blanco, Téllez en Mañana en la batalla piensa en mí. En Negra espalda del tiempo el narrador dice haber visto una “figura paterna” en cierto editor abominado; más amable resulta el Cromer-Blake de Todas las almas, novela cuyo narrador es el de Fiebre y lanza. Ésta, en cierto modo, es la apoteosis del padre como tema; entiendo que es también la primera novela de iniciación que Marías ha escrito.
Jacobo Deza vuelve a Inglaterra tras separarse de su mujer. En un Londres desolado trabaja para la BBC y espía desde su ventana a un hombre que, solo también, baila en su casa. De esa melancolía lo arranca un viejo amigo, el profesor Peter Wheeler.
¿Quién es Wheeler? La respuesta gradual ocupa todo el libro. “Falso anciano” dotado de una “malicia inteligente y por tanto nunca abusiva”, sus ojos “parecían estar opinando hasta cuando se los veía rememorativos o distraídos”. El narrador se considera aprendiz “de su visión y su estilo”. En esta relación desigual y afectuosa, Jacobo, ante todo, escucha. Hasta el final, en efecto, la novela da cuenta de la charla que los dos tienen en casa de Wheeler. Su tema es el pasado tumultuoso del anciano; también, como se verá, el pasado a secas.
Pero la primera noche en lo de Wheeler, durante una cena con amigos, otro personaje irrumpe. El agradable, evasivo Bertram Tupra intriga a Jacobo. Más tarde recordará sus ojos siempre atentos, “como si honraran lo que estuvieran mirando”. La descripción es importante, pues lo muestra como contracara de Wheeler: donde éste habla, Tupra escucha. Entre los dos hombres mayores se adivina una suerte de pacto: Jacobo trabajará con Tupra. La naturalza del trabajo es extraordinaria. Consiste en “escuchar y fijarme e interpretar y contar, en descifrar conductas, aptitudes, caracteres y escrúpulos, desapegos y convicciones”, todo por cuenta del servicio secreto británico.
La novela se bifurca así en dos relatos que se entrelazan: la larga conversación en casa de Wheeler y el otro, que es su consecuencia, el trabajo de Jacobo a las órdenes de Tupra. Uno esclarece al otro; cada uno puede entenderse como un aspecto de la “iniciación” de Jacobo. ¿Iniciación a qué? Al orbe de lo narrado. “Lo que tan sólo ocurre no nos afecta apenas”, escribe Marías, “sino su relato”.
A Wheeler pertenece, entonces, el relato del pasado. Es un hombre acabado, literalmente: conoce los engaños, las ilusiones, sabe de crímenes ajenos y quizá propios. Por sus palabras o por los libros de su biblioteca Jacobo sabrá que Wheeler estuvo en la Guerra Civil Española, que varios hombres le deben el haber caído en desgracia; sabrá de Andreu Nin, secretario político del poum, acusado de pertenecer a la Quinta Columna, Nin el difamado, el torturado, que pudo salvarse hablando (“contando”) pero no habló, y fue muerto; descubrirá incluso una dedicatoria enigmática del novelista Ian Fleming que puede insinuar, acaso, un vínculo entre Wheeler y Nin. La casa misma parece habitada por el pasado, por su murmullo inmenso.
Ahora bien, si Wheeler da cuenta de lo sabido, de la irremediable memoria, Tupra enseña a Jacobo lo que puede saberse. Un supuesto golpista venezolano pide apoyo a la inteligencia británica; Jacobo, tras observarlo, improvisa una interpretación de su carácter y concluye: “No creo que esté detrás de nada serio”. Así con otros. Tupra nunca le permite perderse en abstracciones: “Vamos, Iago, por favor: a lo concreto”. Sin cesar lo azuza: “Qué más”. “Explíqueme eso”. “Hábleme de esos detalles”. Tupra es una figura paterna poderosa: le enseña al “hijo” o discípulo sus propias posibilidades, prepara su emancipación. Pero el padre también debe contar lo que sabe, y así volvemos a Wheeler. (El verdadero padre de Jacobo, que aparece como recuerdo, es quizá el centro secreto del relato: difamado por su mejor amigo en plena represión franquista, Juan Deza pudo perder la vida, pese a lo cual se negó a toda venganza y apenas accede a contar la historia; su hijo, que se pregunta cómo pudo “no ver venir” la traición, admira esa templanza o sabiduría, pero lo adivinamos renuente a emularla, y quizá por eso necesita a los otros dos…)
Las dos experiencias que encarnan esos hombres, Tupra y Wheeler, son fascinantes; ninguna carece de dificultades. El trabajo con Tupra supone que el futuro de todo hombre está hoy en su rostro, y que ese futuro puede ser descifrado. Podría objetarse, sin embargo, que sólo vemos lo que ya nos ocupaba al mirar. Por lo demás, la ambición de prever ¿no nace de la impresión errónea de haber sabido siempre lo que sabemos ahora? “Es ese final sabido”, admite Jacobo. “lo que nos permite tildar a todos de ingenuos…”
En cuanto a Wheeler, todo su relato apunta a esta doble conclusión desesperada: contar es origen de calamidades, pero se confunde con la vida misma. Los hombres afirman su existencia contando, son contados, se pierden por contar o por no contar; su destino es un relato que alguien articula gradualmente. Por eso el anciano Wheeler se queda por momentos sin palabras, “como una presciencia de lo que es estar muerto”. El padre de Jacobo, como Nin, padeció por lo que de él fue contado; pero su hijo también deberá tomar parte, también contar, también juzgar, porque, como dice Wheeler, “los únicos que no hablan son los muertos”.
Termina esta primera parte con una extraña que, en Londres, acaba de llamar a la puerta de Jacobo. Quedan pendientes también cierta mancha de sangre, cierta muerte; pero no esperaré con menos fervor, me parece, la respuesta a los dilemas filosóficos y morales planteados, en este libro inmenso, por el primer prosista de nuestra lengua. ~
Crónica de una lectura
David Huerta El ovillo y la brisa Ciudad de México, Ediciones Era, 2018, 134 pp. I No estoy segura de nada, pienso, mientras leo con un terror antiguo, olvidado, El ovillo y la brisa, el nuevo…
¿Traducir es inventar o recrear?
Julio Trujillo platica con Fabio Morábito y Jaime Moreno Villareal acerca del oficio de la traducción. Un adelanto en video de la conversación que aparece en nuestro número de febrero.
Uno, dos, tres por mí y por Francis Alÿs
La muestra Juegos de niñxs, 1999-2022, que se presenta en el MUAC, agrupa una veintena de filmes en los que Francis Alÿs capta a qué y cómo juegan los niños de múltiples países.
¿Cuestión de palabras?
Noposí, mi buen —me dijo el taxista filósofo mientras de paso en su heroico y tosedor bochito (¿o vochito?) por la Avenida Aztecas veíamos unos bibelots esculpidos en rosada piedra de cantera…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES