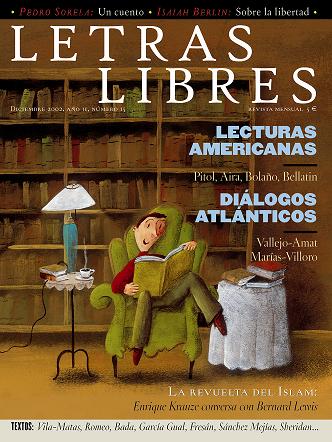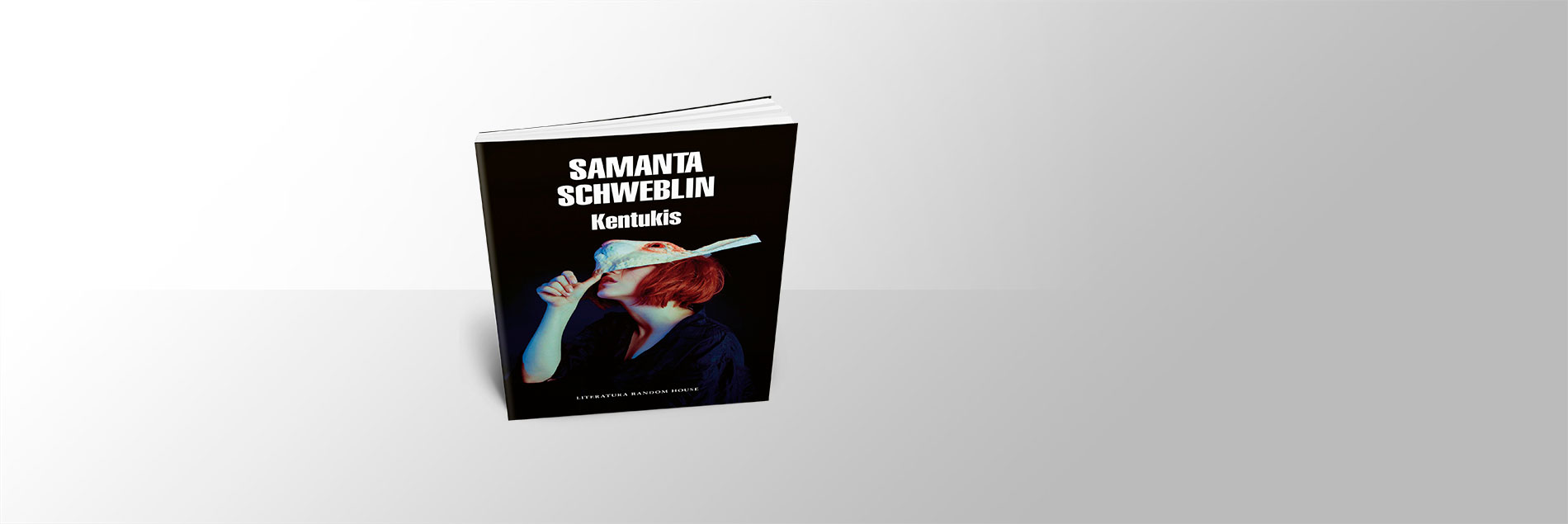Primer movimiento: El té de las cinco y la poesía
Allá por la mitad de los cincuenta del siglo pasado tuve la dicha de conocer a un buen número de colombianos en México, residentes temporalmente en la capital mexicana para evadir la asfixia, o los atropellos, de un gobierno militar y absolutista, el de Rojas Pinilla.
En la Facultad de Filosofía y Letras conocí a dos estudiantes de Cali, doña Rosario Gamboa y su hija, Lucy Bonilla. La madre cursaba un seminario sobre Heidegger, con José Gaos, el filósofo español, quien acababa de traducir El ser y el tiempo; y la hija estaba inscrita en el primer curso, también de filosofía. Yo llevaba unas materias de letras y coincidía con Lucy en una materia optativa sobre historia del arte. Es casi seguro que fue en el café de la facultad donde debí establecer amistad con ambas. Por haber llegado recientemente a México me propuse a mostrarles algunos lugares interesantes de la capital. Mi amigo Luis Prieto, perito en los varios estilos de arquitectura novohispana, nos acompañaba casi siempre. Las mañanas de los sábados las dedicábamos a esos recorridos y en la tarde las visitábamos a la hora del té. Nunca había yo conocido a ningún colombiano, a no ser los de las novelas, un elenco, pues, reducidísimo: la Fermina Márquez de Valery Larbaud y los protagonistas que se tragó la selva en La vorágine.
Los tés de las cinco fueron parte importantísima de la educación sentimental para varios jóvenes mexicanos de mi generación. Doña Rosario tenía cinco hijas. La menor era Lucy; dos de las otras, Esperanza y Marta, pasaban largas temporadas con su madre; las restantes para esta historia no tienen ningún interés. Esperanza era también filósofa, y había hecho un posgrado en una universidad norteamericana. Durante el té se hablaba constantemente de fenomenología y existencialismo, de Heidegger, de Jaspers, de Sartre, pero también de las tristes noticias sobre la violencia colombiana, aunque siempre, omnipotente, estaba en el aire la poesía. Bastaba una alusión a ella para que la reunión se iluminara. La poesía era el reino, el jardín, el auténtico paraíso de esas mujeres estudiosas. Aun en la conversación cotidiana, la más rudimentaria, se entreveraban los versos, a veces se ampliaban en estrofas o incluso en poemas completos. Esperanza Bonilla, la doctorada en Estados Unidos, decía largos trozos de Miércoles de ceniza, de La tierra baldía, y con mucha frecuencia Los hombres huecos en inglés, y a veces en castellano en la sonora e intensa traducción de León Felipe; cuando lo hacía en esa versión doña Rosario y sus otras dos hijas la repetían con ella en voz baja como un coro en una celebración religiosa, con los ojos velados, no se sabía si fijos en el horizonte o en sus propias entrañas. Pero apenas terminadas las estrofas finales alzaban la voz:
Porque tuyo es…
La vida es…
Porque tuyo es…
*
De este modo se acaba el mundo
de este modo se acaba el mundo
de este modo se acaba el mundo
no de un golpe seco sino
en un largo plañido.
Y luego, sin ninguna pausa, proseguía la conversación; las tazas tintinaban alegremente, la anfitriona cortaba nuevas porciones de una exquisita rosca, Lucy inquiría quién prefería tostadas con mantequilla y Marta volvía a llenar nuestras tazas. Luis Prieto hacía parodias inmensamente desaforadas sobre situaciones y personajes mexicanos que nos hacían llorar de risa, porque, hay que decirlo, esas señoras eran también extraordinariamente receptivas al sentido del humor.
En fin, entre las discusiones metafísicas, la preocupación por los familiares y amigos dejados en una Colombia cruenta y el clima carnavalesco que nosotros, los jóvenes universitarios mexicanos, creábamos en aquel recinto, aparecía a cada instante la poesía. El repertorio era el de la época: Neruda, Vallejo, la Mistral, Juan Ramón, Alberti y García Lorca, de quien Marta Bonilla sabía casi de memoria Poeta en Nueva York, y los poetas colombianos: Silva, Barba Jacob, de quien sólo conocíamos su leyenda negra, y León de Greiff, desconocido por entero, de cuyos poemas me enamoré de inmediato.
Al lado de la casa de doña Rosario vivían los Londoño, cuyo hijo menor, Gustavo, un tímido adolescente, comenzaba con una timidez enfermiza a unirse a esos sábados, y enriquecía el repertorio con Cernuda y Aleixandre, y además con René Char y los Poemas a Elsa de Louis Aragon, dichos en francés, y algunos fragmentos de Anábasis de Saint-John Perse, en la traducción de Jorge Zalamea. Leía también a Quevedo y Manrique. Tan pronto como el verso salía de sus labios ese muchacho esquivo y amedrentado se convertía en un titán. La poesía lo transformaba, le daba una fuerza casi sobrehumana que desaparecía al volver al silencio.
Fueron esas mis primeras imágenes sobre la relación entre los colombianos y la poesía. Luego hubo otras que la fortalecieron. Cada vez que converso con Álvaro Mutis, hable él de lo que hable, del clima, de un viaje reciente o futuro, de un episodio de su juventud, de un restaurante magnífico, de lo que sea, no deja que la literatura se aleje, hasta centrarse en ella con un júbilo que no recuerdo haber visto en nadie, y esa literatura, sea Dickens, Proust o Tolstoi, se transmuta de inmediato en poesía.
Advertí en la Feria del Libro en Bogotá esa unión religiosa, que sólo había conocido en Rusia o en Irlanda, creada por un público numeroso profundamente receptivo al escuchar a los poetas, no sólo a los suyos, a los nacionales, sino a los de toda nuestra lengua. Y he escuchado de amigos poetas que han participado en el Festival de Poesía en Medellín testimonios sobre la ebriedad producida por el Verbo, a los que difícilmente puede uno dar crédito.
Dos mexicanos excepcionales han celebrado la energía lírica que se mueve en el interior de la sociedad colombiana. En 1931, derrotado políticamente, vejado, obligado a exiliarse de México, José Vasconcelos hizo un recorrido por América Latina. En todos los países se le recibió calurosamente, sobre todo en Colombia, donde fue nombrado “Maestro de América”. En esa ocasión, el Maestro declaró haber intuido que la poesía era el factor que unificaba a Colombia, lo único que podría salvarla. Una década atrás, el joven poeta Carlos Pellicer vivía en Bogotá. Llegó allí en diciembre de 1918, a los veinte años de edad, recorrió buena parte del país y se despidió de él en marzo de 1920. Había hasta entonces publicado sólo algunos poemas en revistas mexicanas y en Bogotá escribió su primer libro de poemas, Colores en el mar. Cada vez que Pellicer mencionaba esa estadía juvenil lo hacía con fervor: “mi amada ciudad Bogotá”. “En Bogotá mi lengua era espontánea en todas partes y lugares.” “Mi novia, la inolvidable ciudad de Bogotá.” En esa ciudad entrañable descubre su propia voz y se aleja para siempre de la estética modernista. “Fue en Colombia y en la ciudad de Curaçao —dice— donde escribí los primeros versos con acento propio.” De la proclividad de los colombianos a la poesía le resultó un manantial de figuras, a pesar de que los poetas nacionales, decía, estuvieran más bien como dormidos, “encajonados en una manida retórica decimonónica que no se deciden a abandonar”. Valencia podría ser un buen poeta modernista, pero la poesía no puede ni debe ser sólo Valencia.
El tiempo ha corregido con creces esa paradoja de un país con decidida vocación lírica y poetas amedrentados por la ruptura. La poesía no se detiene, no lo hace nunca. Fue despertando lentamente, dejó caer las capas de polvo que la entristecían hasta llegar a alcanzar una celeridad y una apetencia que no sólo se sació en los versos sino que permeó a la novela, al ensayo, a todos los géneros literarios.
Tercer movimiento: Poemas y novelas
En la década de amistad que llevo con Darío Jaramillo Agudelo he leído toda su obra publicada, lo que me ha permitido reconocer algunos de sus procedimientos literarios y sus constantes temáticas, y a través de nuestras intermitentes conversaciones he podido conocer trazos de su vida y desarrollo de su creación.
Sé, por ejemplo, que a partir de los cinco años su padre le decía sonetos de Lope, rimas de Bécquer, poemas de Silva, y el niño entraba en un total encantamiento al oír ese conjunto de palabras rimadas.
Eran canciones sin música, o con otra música que no era la obvia, lo que hacía que las palabras le resultaran más sorprendentes.
Ya en la adolescencia, hubo un momento en que supo que la poesía era lo más importante en su vida, y que lo iba a ser para siempre. Leyó toda la poesía que pudo, en especial la de León de Greiff, y poco después descubrió a Aurelio Arturo, quien tuvo y tiene aun hasta ahora un papel predominante en su poesía.
A partir de los 18 años empezó a escribir poemas y a los 26 apareció su primer libro, Historias (1974). Como lo sugiere el título, se trata de un intento de llegar a la poesía a través de técnicas aparentemente narrativas. Pero al comenzar a escribirlos advirtió que la narración era un mero apoyo, un pretexto, que lo que le importaba eran las palabras, su sonido, el ritmo, la colocación de ellas en cada verso, en cada trozo, en el poema entero.
Su segundo poemario, Tratado de retórica (1978), fue un paso más en el intento de sacudirse de un pasado, romper con firmeza la severidad y solemnidad de la triste herencia de una corriente colombiana de la que sólo unos cuantos poetas lograban escapar. La lectura de los antipoemas de Nicanor Parra potenció la apertura que el joven Jaramillo buscaba. El rigor en el lenguaje fue desde entonces una de las armas más eficaces para construir y afinar el camino elegido.
Pero quizás el reto más difícil que se ha impuesto fue en 1986 al publicar un siguiente libro, Poemas de amor. La palabra amor, a secas, ha perdido desde hace mucho todo prestigio, a menos que tenga a su lado un calificativo que le imprima una coloración determinada. Ese título escueto parecía un juego, una parodia, o un rescate in-genioso de esos grumos de cursilería que se esconden en los pliegues profundos de nuestro ser. Pero los poemas de amor de Jaramillo Agudelo no tienen nada de eso. Son grandes poemas, excepcionalmente rigurosos. Con ellos su autor dio un salto envidiable a la libertad, a otro grado superior de la libertad.
Cantar por cantar, el más reciente libro suyo, ha ganado en hondura. Sus poemas son intensos y desnudos. En ese libro se conjugan todos los atributos que ha mostrado en los más de treinta años de convocar a la poesía, de ponerse a su sombra, de internarse en su seno. Es uno de los grandes libros de nuestro lenguaje. Todo lo que antes ha escrito queda inserto en esos poemas pero elevado a una mayor potencia. Cantar por cantar se puede leer como la historia de una vida, una autobiografía clara y al mismo tiempo secreta.
DESOLLAMIENTOS
— R. L. Stevenson
Sin pie mi cuerpo sigue amando lo mismo
y mi alma se sale al lugar que ya no ocupo,
fuera de mí:
no, no hay aquí símbolos,
el cuerpo se acomoda a la pasión
y la pasión al cuerpo que pierde sus fragmentos
y continúa íntegro, sin misterios incólume.
Contra la muerte tengo la mirada y la risa,
soy dueño del abrazo de mi amigo
y del latido sordo de un corazón ansioso.
Contra la muerte tengo el dolor en el pie que no tengo,
un dolor tan real como la muerte misma
y unas ganas enormes de caricias, de besos,
de saber el nombre propio de un árbol
que me obsede,
de aspirar un perdido perfume que persigo,
de oír ciertas canciones que recuerdo a fragmentos,
de acariciar a mi perro,
de que timbre el teléfono a las seis de la mañana,
de seguir este juego.
Es poco habitual que un poeta sea también un novelista. Hay una amplia cauda de poetas que pueden escribir magníficos ensayos y obras teatrales, pero no novelas. Darío Jaramillo aplica su experiencia lírica a la novela. Para él toda experiencia notable es poesía, y toda escritura seria es una derivación poética. Se sirve de cartas, ya que desde siempre considera esa escritura una de las formas más perfectas del poema. La muerte de Alec (1983), publicada entre Tratado de retórica y Poemas de amor, me parece un prodigio. Pertenece a ese género de la novela corta, que ha producido quizás el mayor número de obras maestras en la narrativa. La de Darío Jaramillo desde el primer párrafo hasta el último está alimentada por la literatura, los libros comentados en su interior tienen casi tanta importancia como los protagonistas. El texto es una carta de unas cien páginas, donde el autor es personaje y testigo de una misteriosa muerte por agua de un joven recién conocido. En cierto momento la trama de la novela se va intrincando con uno de los más maravillosos relatos que puedan existir: Casa inundada, de Felisberto Hernández. La muerte de Alec sólo deja sentir su poder, como los textos clásicos, o los grandes poemas, en una o varias relecturas.
Doce años después de haber publicado la novela breve aparece una de volumen imponente, Cartas cruzadas (1995), cuya elaboración le llevó cinco o seis años. Es la historia de un puñado de jóvenes cercanos por la amistad, el parentesco y el amor, y su transformación a través de una década. Transcurre en ese tiempo ambiguo entre el gran desarrollo económico y la gran corrupción de su país: la era del narcotráfico, en Medellín sobre todo, ciudad donde esos jóvenes tienen ancladas sus raíces. Cartas cruzadas, ya el título lo insinúa, es una novela epistolar. Todos saben de todos a través de una correspondencia fluida y permanente. Un personaje, el mejor librado de todos, Esteban, amplía las noticias a través de un diario personal. Al final, ninguno de ellos puede considerarse un triunfador; los que no quedaron triturados podrían a lo sumo considerarse como sobrevivientes. El marco en que se mueven lo dicta el narcotráfico, aunque algunos de ellos jamás lleguen a sospechar que están tan cerca de ese juego altamente riesgoso. Cartas cruzadas amplió la presencia de su autor fuera de Colombia. La compleja coordinación entre lo cotidiano, lo académico, lo sexual, lo fraternal con un frente enemigo e invisible, reclutado desde los bajos fondos hasta ciertos estratos de las alturas financieras, es uno de los logros del novelista. Y la ausencia de una fácil moralina que por lo general conlleva ese tema también lo es, tanto en lo literario como en lo auténticamente moral.
En Memorias de un hombre feliz (2000), hasta ahora su última novela, las cartas son sustituidas por un diario, una misiva dirigida a quien lo escribe. Sí, es el diario de un marido sojuzgado y anulado que después de largos años casado acaba por asesinar lenta y gozosamente a su mujer. Sin lo espectacular del tema de la novela anterior, el retrato, que mucho tiene de genérico, de una capa de la sociedad colombiana es aun más arteramente crítico que en la otra. Las Memorias recuerdan el desparpajo de las espléndidas primeras novelas de Evelyn Waugh, donde el lector presencia sin ninguna aflicción el desastre moral de un mundo que se mueve como barco a la deriva. Y no sólo no se aflige sino que se divierte espléndidamente por saber que esa sociedad se merece todo eso y aún más. En esta novela se suscita un juego excelente y preciso entre la elegante comedia de modales a la inglesa, la parodia, el esperpento y una sensación subliminal de justicia divina. No es la novela de Darío Jaramillo más importante pero es la que personalmente prefiero. La maleabilidad narrativa de Darío Jaramillo es notable. Cada una de sus novelas obedece a una poética diferente, en contraste con su poesía. En los poemas se van fijando escalas, y en cada una de ellas la palabra se ahonda y desnuda implacablemente. El pasado se rescata, pero también el poeta hurga y descubre nuevos mundos alojados en su interior. Por supuesto, hay variaciones, flujos y reflujos, extensiones. Al final, todo confluye en el resultado de una milagrosa suma ontológica.
Me parece evidente que el autor requiere dos conductos para expresarse. Y que en los años dedicados a la narrativa transfiere su atención hacia el entorno, los compromisos y distracciones del mundo. Pero de la construcción de ese espejo cóncavo o convexo que refleja la visión exterior él preserva una zona angustiosa o celebratoria que mantiene exclusivamente para sí mismo. De esos momentos concentrados surgen sus últimos poemas. ~