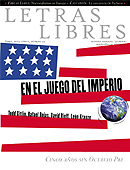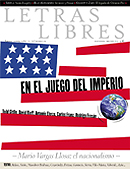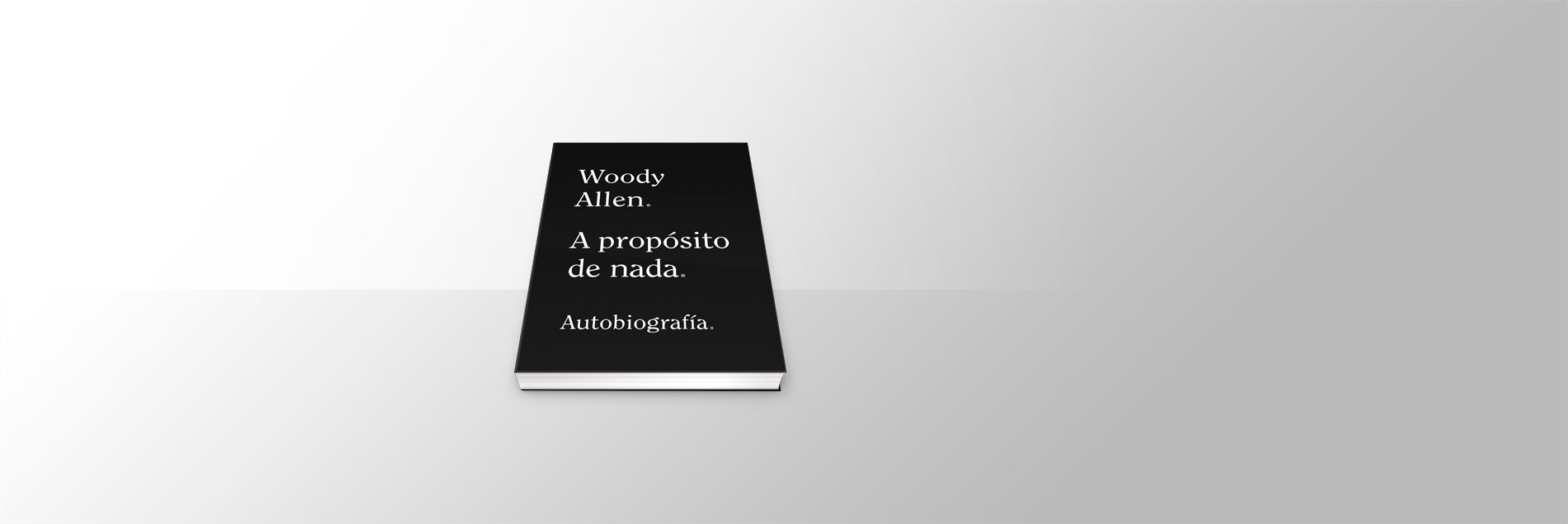No se sabe muy bien quién fue Saint-Exupéry: Reunió varias existencias en una, intensa y deslumbrante, para cumplir sin saberlo con el ideal stendhaliano de hacer de la propia vida una obra maestra —como condición para escribirla—, y en varias de esas existencias fue falseado, y no siempre de forma desinteresada, hasta hoy. Incluso su muerte, a los 44 años, sigue siendo un misterio. También fue el casi involuntario autor de uno de los mayores fenómenos editoriales del siglo XX, El pequeño príncipe que, no sin enigma, con su éxito y la industria que se ha montado a su alrededor sigue postergando a su otra obra, de igual o mayor calidad, y al testimonio de su pensamiento de los últimos años, no sólo lúcido, sino también profético. (La propia traducción de sus títulos al español es un indicio de lo que digo: No es El principito, cursi título que se impuso desde Argentina con la boba creencia de que el de los niños es un mundo en diminutivo, sino El pequeño príncipe; no es Correo del sur, sino Correo sur, nombre que tomó de unas sacas de correo; no es Vuelo nocturno, sino Vuelo de noche (Vol de nuit), ¿no lo oyen?; no es Tierra de hombres, como en una canción de machos, sino el humanista Tierra de los hombres… Parece una conspiración.)
Escritor y piloto, como es por lo general sabido, Antoine de Saint-Exupéry fue también un inventor que a su muerte dejó catorce patentes para mejorar el vuelo de los aviones, mago que se podía haber ganado la vida con juegos de cartas, dibujante de talento (¿es imaginable El pequeño príncipe sin los dibujos?), sutil ajedrecista, matemático, al parecer, de genio, conde no ejerciente de un linaje que se remonta al siglo XIII —y que le marcó a fuego en una infancia de aristócrata arruinado en los dos castillos de su familia—, leal en la amistad hasta el virtuosismo, amaestrador con un don para los animales, conversador brujo al punto de que más de un seducido negó que su mejor arte fuese el de escritor…
Y sin embargo, todos estos talentos no parecen especialidades sino que se terminan imponiendo como las diversas facetas de un mismo hombre. Saint-Exupéry pensaba —y ésa es su gran aportación— que la escritura es una consecuencia, y que no hay que aprender a escribir, sino a ver. La vida es una, corta e intensa —”¿te das cuenta de que estás creando tu pasado?”, le preguntaba a un compañero piloto—, y escritura y vida, escritura y acción, vienen a ser, a la postre, lo mismo. “La tierra nos enseña más sobre nosotros que todos los libros. Porque se nos resiste”, dice en la primera línea de Tierra de los hombres, libro que es no sólo la almendra de su obra sino que —al mismo tiempo que Borges— anuncia la escritura sin etiquetas que tantos comienzan a intentar hoy. (A mi modo de ver no es casual que esa primera página famosa fuese suprimida de la edición estadounidense de Wind, Sand and Stars: sus editores querían más acción y menos pensamiento, que es, en su caso, como querer explicar una locomotora con las leyes de la equitación.)
Entre las muchas sorpresas y asombros que produce la lectura de Saint-Exupéry —lectura de su obra… y de su vida—, uno se impone sobre las otras: ¿Por qué le conocemos tan mal? ¿Por qué parece que siempre se le ha disfrazado de lo que no era? Y ello, desde el principio y pese a un éxito que le llegó de inmediato, con su primera obra: Correo sur.
A los 28 años Saint-Exupéry fue a curar una pena de amor en el Sahara español, en la que él mismo terminaría considerando alguna vez como la mejor época de su vida. Incapaz de cumplir con los habituales destinos que su nombre le tenía previstos, ya fuese cursando una carrera en una de las Grandes Écoles reservadas a la élite francesa, ya mediante un matrimonio deducible —precisamente convalecía de un noviazgo fracasado con la futura escritora Louise de Vilmorin (y que sería compañera de André Malraux)—, Saint-Exupéry se hizo cargo de la escala que la compañía francesa de correo Latécoère había creado en Cabo Juby, Sahara español que es hoy terreno polisario.
Y allí, mientras protegía a los aviones y negociaba eventuales rescates con las tribus rebeldes, sobre una puerta apoyada en dos bidones de gasolina y la única compañía de un mono, una salamandra, una gacela y un zorro del desierto (sí, el modelo del zorro que compite en la memoria con el Pequeño Príncipe), creó una novela de amor triste que sería igual a tantas otras de no ser porque con el héroe, Jacques Bernis (ya anunciado en un amago de novela anterior), nacía un héroe inédito: el aviador.
Se podría pensar que ese héroe y esa literatura no son más que una versión moderna de la escritura de la acción propuesta ya por Joseph Conrad —un ejemplo entre otros muchos posibles—, y el juicio no está descaminado. De hecho, el propio André Gide, padrino de Saint-Exupéry desde la primera hora, le propondría años después que construyese Tierra de los hombres, la obra maestra del escritor, al modo de Mirror of the Sea, de Conrad.
Y ahí, como en un ineludible eslabón de la cadena de influencias y libros descrita por Borges, se encuentra su servidumbre y también su genio. Porque, como quedó en evidencia en Vuelo de noche, la novela siguiente a Correo sur en la que narraba la conquista de los vuelos de noche por encima del Atlántico en los que por esos mismos años participaba, Saint-Exupéry no se limitaba a proponer un héroe moderno como el que había deslumbrado, por ejemplo, al futurismo. Mediante una prosa destilada que a mi juicio es una de las mejores del siglo en su idioma —y de ahí la dificultad (poética) de su traducción, que entre otros desafió a William Faulkner—, enlazaba con cierta gran escritura fragmentaria de pensamiento —Pascal y Nietzsche—, y ello dentro de la gran herencia poética del francés: no es casual que Saint-Exupéry pudiese tener en vela a una audiencia sin repetir una sola melodía dentro del inacabable pozo de la canción medieval francesa, y que memorizó de punta a punta en las veladas de su infancia, en castillos destinados a inspirar memorias, tocando el violín con su madre y sus hermanas músicas. Su padre había muerto cuando él tenía tres años, y su hermano y compañero, cuando era un chico.
La creación de la aviación comercial fue una de las últimas épicas de nuestro tiempo, y en todo caso fue la que vertebró la vida y el pensamiento de Saint-Exupéry. El avión fue por elección el “instrumento para medirse con la tierra” que a su juicio necesita todo hombre. Su torneo fue la conquista del cielo para el correo francés, primero por encima de los Pirineos, luego el desierto, y después el Atlántico y la noche americana. La última misión del piloto civil, cuando ya todo el mundo lo llamaba Saint-Ex, fue abrir las rutas de la Patagonia. La paradoja estriba en que correo es una palabra de paz y civilización pero supuso no pocos sacrificios: en ellos habían de morir Mermoz y Guillaumet, Ícaros modernos, héroes de la aviación que recordamos en buena parte por la prosa de Saint-Exupéry, a quien algunos de sus compañeros reprocharon “aprovecharse del sufrimiento” de los pilotos al escribir Vuelo de noche. En ella proponía el personaje más sólido de una obra en la que no menudean (pues el personaje suele ser el autor), el severo inspector Jacques Rivière, inspirado en su jefe Didier Daurat, humanista mediante la extrema disciplina: “¿Soy justo o injusto? Lo ignoro. Si golpeo, los accidentes disminuyen.”
Pero la última épica de nuestro tiempo no tardaría en convertirse en una de sus primeras grandes industrias, como a veces ocurre, y la política, las intrigas y la mala gestión acabaron con la empresa quijotesca sólo en apariencia de Saint-Exupéry y sus compañeros, pronto fusionada, con otras, en lo que hoy es Air France.
O sea que más o menos a los 31 años Saint-Exupéry ya había vivido todo lo importante. Ya fuera una infancia luminosa, ya la épica de una misión en la que el escritor había comenzado a intuir y articular un sentido de la vida entre los hombres. Leal a sus antiguos directores, en entredicho por culpa de la refriega político-económica; incapaz de las intrigas casi indispensables a la supervivencia en las empresas y necesarias para seguir volando en Air France; y perjudicado, además, por una cierta reputación de piloto distraído que el tiempo agravaría, en la década de los treinta, suyos y del siglo, Saint-Exupéry derivó en una existencia que hubiese parecido la de un conde incapaz de resignarse a los nuevos tiempos: Bugatti en la puerta, vida nómada entre pisos y hoteles caros, intentos (accidentados) de raids aéreos en aviones propios… Pero múltiples escritos y testimonios lo muestran como un hombre en el centro mismo del siglo.
Para entonces Saint-Exupéry se había casado en Argentina con la salvadoreña Consuelo Suncín, viuda del polígrafo guatemalteco (y al parecer su pigmalión) Enrique Gómez Carrillo, con la que nunca sería feliz, de la que no se podría separar realmente, pese a múltiples intentos, y cuya imagen intentaría pintar en la rosa de El pequeño príncipe, hasta el punto de que así firmó ella sus recuerdos: Memorias de la rosa. Ambos conformaban una pareja bastante alejada del orden y la paz burguesas —el desorden de Saint-Exupéry en sus habitaciones privadas y en sus relaciones con el reloj alcanzan la leyenda—, y para suplir a sus gastos, Saint-Exupéry, como tantos antes que él y tantos después, aceptó encargos periodísticos alimenticios.
Y sus reportajes no sólo le llevaron a los momentos claves del siglo —la Unión Soviética, Alemania días antes de la invasión de Polonia, la guerra de España (dos veces, y le habría de costar que Franco le negase después un visado para cruzar a Portugal con destino al exilio en Estados Unidos)—, sino a la redacción, o puesta en limpio si se prefiere, de su libro esencial: Tierra de los hombres.1
¿Por qué esencial? Porque más allá de la anécdota de que fuese premiado en Estados Unidos como libro de ensayo y en Francia como novela, se trata de una obra muy peculiar en su concepción y redacción (que no fue tal, sino edición), y que, contemporánea de Borges, entre otros, que realizaba lo mismo en otra clave literaria, contribuye a fundar la escritura sin etiquetas previas que hoy comienza a recobrar tanta importancia.
El procedimiento fue sencillo de concebir y muy difícil —un desafío de artista— de ejecutar: el escritor borró algunos de los anclajes estrictamente periodísticos de antiguos reportajes dispersos, y procedió a una reelaboración del texto con un afilamiento propio del poeta que por supuesto Saint-Exupéry también es. Y todo ello sostenido —y es lo que lo diferencia de tantas imitaciones fallidas— en unas firmes bases de pensamiento y en la experiencia personal de un mundo nuevo con enorme capacidad de sugerencia.
De la extrema exigencia del escritor respecto a sus textos también se podría escribir mucho. Baste recordar que la edición francesa de este libro es más breve que la estadounidense, entregada antes a su traductor: cuando el escritor quiso introducir en esta segunda edición las mejoras (léase supresiones) de la francesa, el traductor se negó alegando que el escritor no tenía derecho a suprimir pasajes tan bellos.
Y ése es uno de los legados de Saint-Exupéry, su concepción de la escritura. “Parece que la perfección se consigue —escribe precisamente en Tierra de los hombres— no cuando no hay nada más que sumar, sino cuando no hay nada más que restar.” Y eso es lo que son casi todos sus libros, menos uno (dos según el escritor, que incluía Piloto de guerra): precipitados de escritura que han terminado por encontrar la palabra para expresar con justicia a la vez emoción y pensamiento. Para un prosista, una concepción de poeta. Lo cual se ve en el contraste de su libro póstumo, como él mismo lo llamaba, Ciudadela, un grueso volumen influido por Pascal y el Así habló Zaratustra de Nietzsche, en el que, a través del monólogo de un jeque del desierto, Saint-Exupéry quería profundizar en ese pensamiento suyo, a caballo entre la poesía y la ética.
El enigma de ese libro reside en que en apariencia su muerte en los últimos días de la guerra no le dejó terminarlo —él escribía largo de noche, o incluso le dictaba a una máquina, y luego procedía a suprimir, decantar hasta que ya no podía más—, pero todo parece indicar que él lo sabía. Sabía que así había de suceder y que el libro sería un testamento.
Los años de la guerra fueron para el escritor los más tristes, y esenciales para entenderle. Y por muchas razones. Primero porque toda guerra simplifica y dogmatiza, dos operaciones imposibles con un hombre que toda su vida cultivó con mimo la pasión por la verdad y el matiz, y el odio al estereotipo. Evidente demócrata —como sucede con Borges, quien le acuse de lo contrario es porque no le ha leído y carece de información—, hizo lo que pudo en la drôle de guerre en la que Hitler arrasó con lo que le salió al paso del ejército francés tras rodear la línea Maginot. De la experiencia sale Piloto de guerra, censurado por Vichy y éxito entre la Resistencia y en Estados Unidos, donde sería visto como una respuesta al Mein kampf de Hitler. Pero luego se negó a aceptar como salvador a De Gaulle, en quien veía a un caudillo que podía derivar en un Franco: con lo que no podía tragar era con el ajuste de cuentas entre franceses que veía venir tras la guerra.
Esa postura, que afiló a lo largo del conflicto, le había de costar caro. A mi juicio, le costó no sólo la vida sino también la fama, distorsionada no por casualidad tras su muerte. Sólo ahora, cuando por fin se producen indicios de una revisión honesta de la guerra en Francia, se comienza a reivindicar a Saint-Ex como algo más que un excelente autor para chicos, etiqueta no deshonrosa pero con mucho insuficiente que uno sospecha fue favorecida por el gaullismo, impotente para ensombrecer al autor francés más traducido y leído del siglo (con una de sus obras), y que durante décadas fue confinado a ser un modelo, y sólo eso, de escritura en las escuelas.
Exiliado en Nueva York y en California (en casa de Jean Renoir) desde el 31 de diciembre de 1940 hasta abril de 1943, Saint-Exupéry es presa de una evidente depresión cuando no angustia —se niega por ejemplo a aprender una palabra de inglés—, que agravan sendas polémicas con Breton y Maritain y fomentan los sectarismos y mezquindades de la numerosa colonia de exiliados: Nueva York era entonces también una ciudad francesa. Le alivian conferencias, inventos, el ajedrez, unos pocos amigos y sus hijos, para quienes construye helicópteros de papel que arroja desde los rascacielos, planes un tanto juliovernescos para derrotar a Hitler y forzar la paz, y algunas de las mujeres que —mientras convive más o menos con Consuelo— puntúan sus afectos hasta el final. Ya en Francia, una de ellas, Nelly de Vogüé (de identidad casi secreta hasta hace poco) le conseguirá al fin, gracias a sus relaciones, el permiso para volver a volar, pese al boicot de los gaullistas, y será la heredera del manuscrito de Ciudadela, su biógrafa con seudónimo y la testaferro de su memoria. También le ocupa en los primeros tiempos en Nueva York la redacción de El pequeño príncipe, un triunfo de la melancolía que por algún misterio es considerado un libro para niños y es, entre otras cosas por su tristeza, una autobiografía en clave: y él no es el piloto. Es el pequeño príncipe que al final muere.
Asediado por un éxito y prestigio literarios de volumen inversamente proporcional a la importancia que él parecía darles; muy deteriorado por dentro de sus casi 1.90 de altura a causa de varios accidentes en los que no se había dejado la vida porque aún no estaba escrito; consciente de que si seguía volando era de propina, en la víspera de la conversión de la aviación en transporte; sofocado por la progresiva certeza de que el fin de la guerra no sería un momento de justicia sino de revancha, y además comenzaría un tiempo de hormiguero, extranjero al hombre tal como él lo concebía; y sobre todo ansioso de acallar las murmuraciones por su oposición a De Gaulle y conquistar con la acción en primera línea el derecho a hablar, Saint-Exupéry luchó con una tenacidad al tiempo angustiosa y conmovedora porque lo dejaran volar un poco más.
La crónica de esa insistencia ocupa un volumen: es en buena parte el compilado en Écrits de guerre (1939-1944) (Gallimard), donde a través de sus intervenciones, por mínimas que sean, y testimonios diversos, podemos seguir a Saint-Ex en su exilio americano, su regreso a Argel, los alegatos a favor de su causa pese al asco que le producen las intrigas de poder, y finalmente, tras no pocas peripecias, su incorporación, en Córcega, a su misma vieja escuadrilla de reconocimiento fotográfico con la que hizo el comienzo de la guerra.
Sólo entonces, se diría, recobró el buen humor. Hizo una gran fiesta al aire libre para sus compañeros y los distrajo, como siempre, con trucos de cartas y canciones. Pero en la víspera de su décima y penúltima misión —cuando se pensaba en revelarle el secreto de la fecha del desembarco aliado para impedirle volar más—, Saint-Exupéry le entregó al jefe de su escuadrilla la cartera con el manuscrito del que nunca se separaba y en el que había intentado responder a la pregunta que le obsesionaba: Qué hay que decirle al hombre.
Piloto indisciplinado como era, tras uno de sus últimos vuelos le habían llamado la atención una vez más por haberse desviado un poco de su ruta para sobrevolar el castillo de su familia, reconvertido en colonia de vacaciones. Lo había contado en el libro del comienzo de la guerra. “¿De dónde somos?”, se pregunta en Piloto de guerra el piloto sometido a fuego artillero mientras sobrevuela el castillo de su niñez. “Somos de nuestra infancia.”
El 31 de julio de 1944, quince días antes del desembarco aliado, Saint-Exupéry salió por la mañana para un vuelo de reconocimiento sobre Grenoble, no lejos de los paisajes de su infancia, y no regresó. Se ha especulado con que cayó en una cumbre alpina inaccesible o en el mar, posiblemente frente a Niza. Nunca se ha sabido qué ocurrió. No creo que se suicidara. Tampoco que no quisiese morir. No lo sabremos nunca, y eso sí tiene importancia: en su último acto, Saint-Exupéry hizo que su vida fuese el eco de una obra dibujada por la sugerencia: la esencia misma del arte. ~
Pedro Sorela es periodista.