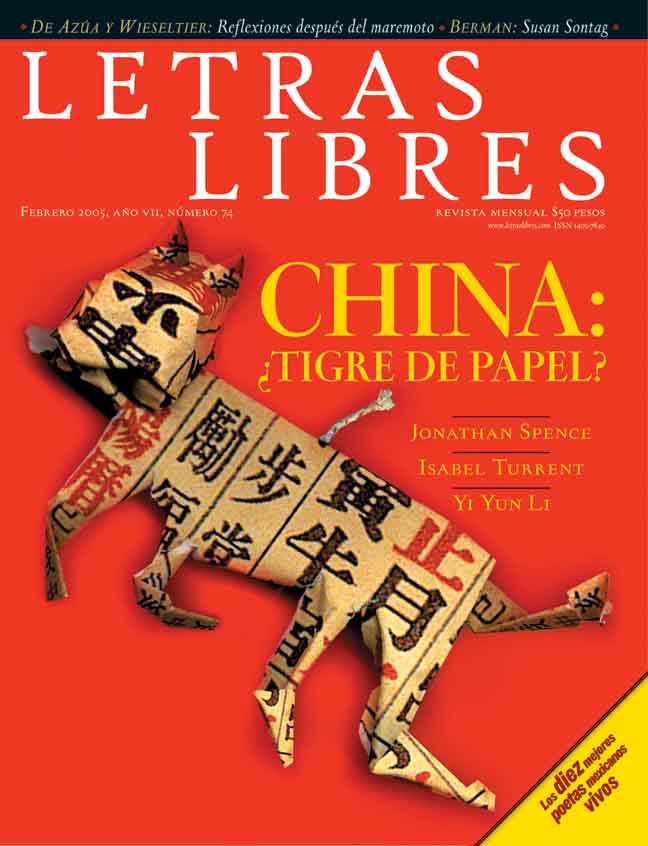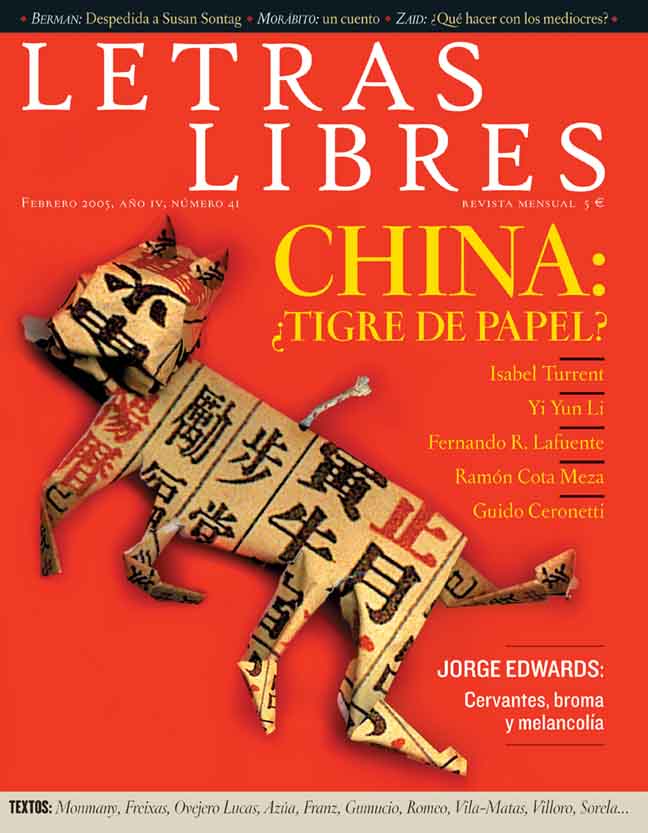Alguna vez, durante las negociaciones que culminaron con la visita de Richard Nixon a China, Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado estadounidense, preguntó al premier Zhou Enlai su opinión sobre el impacto que la Revolución Francesa había tenido en la historia. Zhou lo miró unos instantes y respondió que era muy difícil juzgar los efectos de aquel movimiento porque no se tenía aún perspectiva histórica. Era, agregó, un acontecimiento demasiado reciente. En efecto, dentro del cauce milenario de la historia china, dos siglos eran un parpadeo.
A la luz de la anécdota de Kissinger, no deja de ser una ironía de la historia que el régimen de Mao, al que Zhou sirvió con notable eficacia y una lealtad sin cortapisas, haya resultado a fin de cuentas la más efímera de las dinastías chinas. Mao gobernó el país entre 1949 y 1976: menos de treinta años. Más paradójico incluso es que ese régimen, que pretendía iniciar una nueva etapa en China, modernizarla y dejar atrás su pasado, haya transitado por la historia del país dejando tan sólo una cauda de destrucción, y que no haya necesidad de mayor distancia histórica para evaluar su triste legado.
La manera de gobernar de Mao Zedong consistió en aplicar una campaña descabellada tras otra. La colectivización agrícola y el desarrollo de la industria pesada a costa del campesino empobrecieron el campo y crearon una economía ineficaz y burocratizada; las purgas establecieron un sistema represivo que acabó con muchos de los mejores cuadros del Partido Comunista y diezmó a los sectores intelectuales; el tristemente célebre Gran Salto Adelante de principios de los años sesenta fue, en realidad, un brinco abismal hacia la pobreza y la hambruna, durante la cual perecieron veinte millones de personas, y la Revolución Cultural, que asoló a China entre 1965 y 1968, destruyó la quinta parte de su patrimonio cultural.
El nuevo líder que tomó las riendas del poder a la muerte de Mao en 1976, un comunista de la vieja guardia llamado Deng Xiaoping, enfrentó una tarea titánica y sin precedentes dada la devastación del país, su inmenso territorio y su numerosa población. Pero Deng tenía un modelo inmejorable y cercano por seguir para emprender el desarrollo de China: Taiwán. El PNB de la isla había crecido entre 1960 y 1965 a una tasa promedio altísima: 9.5%. China no había logrado superar el 4.7%. Y entre 1965 y 1972, mientras el PNB chino se había elevado apenas un punto porcentual, Taiwán creció a la tasa de 10.1%. Deng adoptó la receta taiwanesa como base para la ofensiva económica que bautizó como “las cuatro modernizaciones” y cuyo objetivo era el “desarrollo económico por cualquier medio”.
Los pasos por seguir eran aparentemente sencillos: liberalizar la producción agrícola, atraer la inversión extranjera, establecer una agresiva política de exportaciones y disponer “zonas especiales” para desarrollar una base industrial lo más amplia posible.
Deng Xiaoping observó cuidadosamente también los experimentos que se habían llevado a cabo en Sichuán, su provincia natal. A principios de los setenta, el gobierno local había firmado “contratos” con familias campesinas, dejándolas en libertad para plantar lo que desearan a cambio de una cuota para el Estado y permitiéndoles vender el excedente en el mercado. La producción agrícola de la provincia se multiplicó (entre 1976 y 1979 se elevó en 24%). Deng venció la resistencia de los duros del Partido y empezó a generalizar el experimento sichuanés. En unos cuantos años, surgió una clase de pequeños empresarios que multiplicaron la producción del campo y establecieron industrias procesadoras de alimentos.
Mucho más complicado resultó convencer al Partido Comunista (PC) de abrir el país a la inversión extranjera y establecer zonas exportadoras. Deng acuñó entonces dos lemas: “Busca la verdad en los hechos y convierte la práctica en el único criterio de la verdad”; y otro más famoso aún: “No importa de qué color sea el gato, lo que importa es que cace ratones.” Lo relevante era conseguir una alta tasa de desarrollo. Los lemas ideológicos no debían obstaculizarlo y Deng decidió correr el riesgo de liberalizar la economía, aunque sin abrir totalmente el sistema político. La fórmula era sencilla: el sistema autoritario de un solo partido y una liberalización económica ilimitada. Si el experimento fracasaba, el Partido y él podrían dar marcha atrás.
El nuevo modelo requería cuadros preparados, y Deng Xiaoping modificó la estructura educativa: China necesitaba abogados y eso empezó a tener; especialistas en Derecho Internacional, y el gobierno mandó a los estudiantes más dotados a estudiar al extranjero; asesores para renovar el sistema legal y adecuarlo a las cuatro modernizaciones. Pekín contrató expertos y puso las bases de un sistema legal moderno. China empezó, asimismo, a dejar atrás la política exterior aislacionista que había caracterizado al régimen de Mao, y a desplegar las alas para erigir una imagen en el exterior paralela a la transformación económica del país. Para mediados de los ochenta, el liderazgo chino y los muchos ministerios del gobierno tenían ya una red de institutos dedicados a la investigación, y equipos de asesores nacionales y extranjeros para promover y encuadrar legal y diplomáticamente la modernización del país.
Finalmente, un buen número de industrias fueron calificadas como “centros experimentales”, y se dejó en libertad a empresarios y directores para establecer una estricta disciplina, modernizar los métodos de producción y —¡anatema para el maoísmo!— despedir a los trabajadores ineficientes y dar bonos a quienes sobresalieran en el trabajo.
Por fin, en 1984, se establecieron Zonas Económicas Especiales (ZEE) en catorce ciudades costeras, que debían promover áreas de desarrollo industrial y podían otorgar exención de impuestos para los inversionistas extranjeros. Posteriormente, después de que Deng hiciera una visita a las zonas industriales que se estaban estableciendo en la desembocadura del río Perla, estableció tres “triángulos de desarrollo” cuyo objetivo era acelerar el crecimiento económico: el delta del río Perla en la provincia de Cantón (Guangdong), el delta del río Min, en Fukién (Fujian), y el delta del Yangzi.
Las primeras empresas que se establecieron en estos triángulos fueron maquiladoras. Pero China dio pronto el salto a todo tipo de manufacturas. El secreto de su éxito es evidente, si se analiza lo que sucedió en una de esas zonas, que es ahora el taller del mundo entero: la desembocadura del Perla.
Esta región —que alberga a 46 millones de habitantes— es una zona industrial tan inmensa que ha transformado los patrones comerciales y las corrientes de inversión del planeta. Aun sin sumar el riquísimo y autónomo Hong Kong, que se localiza en la misma provincia de Cantón, el delta del río Perla atrajo desde fines de los años setenta la cuarta parte de la inversión extranjera directa que entra a China y empezó a generar un porcentaje creciente de sus exportaciones. Produce desde relojes hasta pantallas de televisión.
La historia del desarrollo de este triángulo geográfico es tan notable como el crecimiento reciente de China. En 1978, cuando el país empezó a liberalizar su economía, Hong Kong era aún una colonia británica y Macao una posesión portuguesa, la provincia de Cantón estaba sumida en la miseria: dedicada a la agricultura de subsistencia, ocupaba uno de los últimos lugares en las prioridades de Pekín. La ciudad de Shenzén era un pueblucho de veinte mil pescadores: ahora es una ciudad industrial de cuatro millones de habitantes. Otras urbes, como Dongguán, que tiene hoy una población de 1.3 millones, ni siquiera existían. Todo esto cambió —primero lentamente y luego a gran velocidad— en los años ochenta y principios de los noventa. Las zonas alrededor de Hong Kong y Macao se convirtieron en una ZEE, con bajos niveles impositivos y pocas restricciones legales al establecimiento de empresas extranjeras. El área creció razonablemente hasta que, en 1992, Deng Xiaoping la visitó, previó sus potencialidades y dio su bendición para su plena apertura al exterior. En unos años, la región se transformó. Aunque es cierto que la prostitución se ha multiplicado, junto con los bares, karaokes y barriadas obreras, el delta del Perla se tapizó de una infraestructura moderna: puertos de calado hondo, puertos fluviales, aeropuertos, carreteras, puentes, y una inmensa diversidad de empresas de tecnología de punta que han convertido a la región en el Silicon Valley de China.
Las primeras en mudarse al delta del Perla fueron las empresas taiwanesas. Hoy por hoy, 56% de las grandes industrias electrónicas taiwanesas, 63% de las medianas y 73% de las chicas han trasladado su sede a la China continental. No sorprende que en 2004 China haya sido el mayor productor de bienes electrónicos: dvds, cámaras digitales, computadoras y estéreos para automóviles, entre otros.
Desarrollo a toda costa
El modelo establecido por Deng Xiaoping estaba ya consolidado cuando pasó las riendas del gobierno, en 1990, a su sucesor, Jiang Zemin. Los herederos de Deng no poseían su carisma, pero compartían su proyecto. Jiang Zemin, que se retiró definitivamente del poder apenas en septiembre de 2004, modificó la estructura y los principios del Partido Comunista para evitar que la modernización del país lo dejara de lado, e incorporó nuevas regiones al desarrollo que se había concentrado en el sureste de China.
La transformación ideológica del Partido culminó en el XVI Congreso del PC a fines de 2002. El signo de la reunión fue el pragmatismo. “El desarrollo —estableció Jiang en su discurso— requiere deshacerse de todas las nociones que lo obstaculizan, cambiar todas las prácticas y regulaciones que lo impiden y liberarse de lastres económicos.” El Congreso reconoció la importancia que la empresa privada había cobrado en el explosivo desarrollo económico chino. La iniciativa privada había sido, en efecto, fundamental: el 56% de los nuevos empleos que se habían creado entre 1990 y 1997 eran responsabilidad del sector privado; dentro de él, las empresas extranjeras generaban, a principios del siglo XXI, el 50% de las exportaciones del país y el 27% de la producción industrial.
La innovación doctrinal de Jiang Zemin, bautizada como “las tres representaciones”, abrió las puertas del Partido a los empresarios y sectores medios del país. Jiang anunció asimismo que el gobierno reduciría el tamaño del sector estatal en la economía, que empleaba aún a cincuenta millones de trabajadores, y era (y sigue siendo) uno de los lastres del sistema económico. El Congreso culminó con el anuncio del relevo generacional y ungió como secretario general del Partido a un tecnócrata más joven pero tan pragmático como Jiang: Hu Jintao.
Crecimiento vertiginoso
Los resultados económicos de la continuidad entre la política de Deng y de Jiang Zemin son avasalladores. En veinticinco años, China ha experimentado la más notable y veloz transformación económica en la historia de la humanidad. El país se ha convertido en una máquina exportadora formidable. Entre 1990 y 2004, las exportaciones crecieron ocho veces: el país recibe 380,000 millones de dólares anuales por sus ventas al exterior. El PNB se ha expandido a una tasa de 9%, y cada semana entran a China en promedio más de mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. China es ahora la sexta potencia económica del mundo con un PNB de 1.4 billones (trillions) de dólares, y reservas acumuladas de 514,000 millones de dólares.
En los últimos cinco años, además, el notable crecimiento que empezó en el sureste del país, e incorporó velozmente la región costera alrededor de Shanghai, se ha derramado a provincias que habían quedado aisladas del progreso por dos décadas. El crecimiento de Shanghai ha generado una estela que abarca toda la cuenca del río Yangzi, y aunque la desigualdad regional del ingreso persiste, el progreso se ha extendido con rapidez a provincias como Chiensí (Jiangxi), Hunán y Anjúi (Anhui), donde los salarios son aún más bajos que en la costa este. Nuevos ferrocarriles y carreteras conectan ahora ciudades del interior como Nanchang, la capital de Chiensí, con los principales puertos del país, lo que favorece la migración al corazón de China de empresas cuyo margen de ganancias se había reducido. El crecimiento se ha comunicado a todo el país también por otro medio: las cuantiosas remesas de los millones de trabajadores que han emigrado a las urbes, pero que conservan sus raíces en el campo.
China esta todavía lejos del nivel de vida de Estados Unidos o Europa, pero en 2004 el ingreso per cápita llegó a los 890 dólares y puede vanagloriarse de haber sacado, en un cuarto de siglo, a cuatrocientos millones de sus habitantes de la pobreza. De los 1,272 millones de chinos, sólo un 5% vive en la miseria.
Una diplomacia pragmática
El impacto del explosivo desarrollo económico chino en el mundo es enorme, y será aún más notable en la próxima década. El país es el segundo importador de petróleo del planeta, el segundo comprador de cemento; consume 30% del carbón que se produce en el mundo y 36% del acero. Sus exportaciones han ayudado a mantener bajos los precios de una infinidad de bienes —lo que ha sostenido, entre otras cosas, una alta tasa de consumo en Estados Unidos y, de paso, la estabilidad de la economía estadounidense—, y sus importaciones han apuntalado el precio de hidrocarburos y minerales, que se desplomarían automáticamente si la economía china se paralizara. Todo ello, para no hablar del financiamiento que Pekín ha otorgado a Estados Unidos a través de compras masivas de Bonos del Tesoro, las cuales han permitido al gobierno de Bush mantener un alto déficit presupuestal.
El peso internacional de China ha rebasado, sin embargo, la esfera económica.
Al despuntar el 2005, el país es ya un actor de primera línea en el ámbito planetario. Ha construido en unos cuantos años una diplomacia globalizada, pragmática y eficaz que sirve a sus intereses, y ha transformado las prioridades geopolíticas y económicas del mundo entero. En el momento en que se inicia la consolidación del gobierno del presidente Hu Jintao, China está presente en todas las regiones del globo, ha firmado acuerdos bilaterales con un amplio número de naciones, pertenece a los más importantes organismos multilaterales —incluyendo la Organización Mundial de Comercio— y es el mediador en uno de los conflictos potenciales más candentes: el rearme nuclear de Corea del Norte.
La diplomacia china —que es, como toda política exterior eficaz, la continuación de la política doméstica por otros medios— busca apuntalar desde el exterior el programa de “crecimiento por cualquier medio, sin alterar la estabilidad social” diseñado por Deng Xiaoping. Para ello, ha establecido antes que nada una cuidadosa tabla de prioridades, y ha colocado en el primer lugar de la agenda la relación sinoestadounidense y las ligas con sus vecinos más cercanos.
La relación entre Pekín y Washington es especialmente compleja, porque toca la presencia norteamericana en Asia; su relación especial con Japón y con Taiwán —país con el que Estados Unidos tiene un compromiso de defensa en caso de un ataque chino—, y todas las dificultades que se derivan del ascenso político y económico chino. Para lidiar con esta enredada problemática, Pekín llegó a dos conclusiones recientes: en primer término, que Estados Unidos será la potencia hegemónica por décadas y que los desafíos abiertos con ella son inútiles; y, en segundo lugar, que el establecimiento de empresas estadounidenses en China y el acceso al mercado angloamericano son dos puntales del desarrollo nacional que no se pueden poner en riesgo. En consecuencia, Pekín ha elaborado una cuidadosa política que ha evitado desafiar a Washington en casos donde los intereses estadounidenses están en juego —como sucedió con la guerra en Iraq—, y ha puesto límites precisos a la “conducta hegemónica estadounidense” que no podría tolerar: por ejemplo, cualquier medida que vulnerara el principio de que Taiwán y la China continental son un solo país. Como contrapartida, a más de mantener sus compras de Bonos del Tesoro estadounidense y participar en la posible solución del conflicto entre Washington y Corea del Norte, Pekín ha elevado las importaciones de productos estadounidenses para disminuir el superávit que arroja su comercio con Estados Unidos (más de 120,000 millones de dólares), y para diluir las quejas de cabildos y congresistas en relación con la invasión de productos chinos.
Por otra parte, China ha emprendido una ofensiva pragmática y con una visión de plazo largo frente a sus tres vecinos más poderosos y conflictivos: Rusia, la India y Japón. A mediados de octubre de 2004, Pekín firmó finalmente con Moscú acuerdos que resuelven las disputas fronterizas que estuvieron a punto de derivar en un choque armado hace 35 años. Este acercamiento no ha limado aún todas las sospechas y ambivalencias de la relación sinorrusa, pero los intereses complementarios de ambos países han sentado las bases para normalizarla. Moscú desea mantener la paz en su amplísima frontera con China y cooperar con Pekín para apuntalar la estabilidad en el Asia Central. China tiene un objetivo más en su agenda: amarrar el suministro de gas, petróleo y armamentos rusos.
En el caso del Japón, Pekín y Tokio han colocado sus intereses económicos por encima de la memoria: pasarán tal vez decenios para que China pueda olvidar la agresión nipona de pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial y durante ella. Sin embargo, el aumento del comercio y de las inversiones japonesas en China ha dado estabilidad a la relación.
Mucho más notable ha sido el resultado de la diplomacia china con la India. La relación sinohindú fue durante medio siglo una cadena de enfrentamientos, una “paz fría” que derivó en la guerra abierta en los años sesenta. Además de reclamaciones fronterizas, la India resintió siempre el apoyo chino a Pakistán, y Pekín, el asilo que la India otorgó al líder tibetano, el Dalái Lama.
El acercamiento entre los dos países a partir de 2003 ha sido, a la luz de la historia reciente, un cambio notable. En una declaración conjunta emitida en junio del año pasado, la India reconoció formalmente la soberanía china sobre el Tíbet, y China, la de la India sobre el antiguo Sikkim. Un primer paso para resolver definitivamente sus problemas limítrofes y colocar la relación política a la altura de la económica, que es cada día más estrecha. El comercio ha pasado, en una década, de diez millones a diez mil millones de dólares.
Los países del sureste de Asia atestiguaron por años el resurgimiento económico y político de China con una mezcla de temor y admiración. Ese renacimiento auguraba el cambio radical en el mapa geopolítico que vive ahora la región: China empieza a sustituir a Estados Unidos como la potencia dominante. Aunque China no fue jamás, en su larga historia, una nación expansionista —sino más bien un amplio imperio autosuficiente y volcado sobre sí mismo—, la memoria de la ocupación del Tíbet, la represión de movimientos independentistas en la región de Sinkiang (Xinjiang) y el poderío militar, nuclear y convencional de la nueva China alimentaron la desconfianza de sus vecinos. Dos factores han transformado esa percepción: el reconocimiento de los países de Asia respecto de la importancia que el auge chino ha tenido para revitalizar sus propias economías, y el esfuerzo diplomático de Pekín. China ha firmado una amplia red de acuerdos con sus vecinos: tratados bilaterales y un acuerdo de amistad y cooperación con los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Este acercamiento podría culminar con el establecimiento de un amplio mercado de comercio libre en el futuro cercano.
Ha sido también el pragmatismo lo que ha guiado la política china en el siguiente círculo de sus prioridades diplomáticas: Europa. La reciente visita del presidente francés Jacques Chirac a China, con una serie de proyectos en la mano, es un botón de muestra más del renovado interés de las naciones europeas en el mercado chino.
El último ámbito de acción de la política exterior de Pekín abarca países lejanos geográficamente, pero que han cobrado una importancia fundamental para romper los cuellos de botella que afectan la economía china. Es el caso de África y de Latinoamérica. El comercio entre China y el continente negro se cuadruplicó entre 1999 y 2003, y se calcula que en cinco años Pekín será uno de los tres mayores inversionistas en África.
Tres naciones latinoamericanas, Argentina, Brasil y Chile, han transitado del temor a verse desplazadas del comercio internacional por el pujante crecimiento de las exportaciones chinas, a aprovechar la demanda del gigante asiático de materias primas como los hidrocarburos, mineral de hierro, alúmina y cobre. Asimismo, estos países se han beneficiado del surgimiento, prácticamente desde la nada, de una clase media de más de cien millones de consumidores y de la reducción en la producción agrícola china, resultado de la más acelerada y masiva migración rural hacia las urbes en la historia de la humanidad, y de la contracción de la superficie cultivable, que ha cedido terreno a las ciudades, carreteras y plantas industriales.
Sudamérica exporta a China granos —especialmente soya—, vinos, legumbres, fruta, pescado y otros productos. Este intercambio, en su conjunto, arrojó en 2003 un superávit para Latinoamérica de 3,300 millones de dólares. A ello hay que sumar inversiones chinas en empresas brasileñas y argentinas dedicadas a la extracción de minerales, petróleo, maderas y al cultivo de la soya y el algodón.
La diplomacia china confronta dos pruebas de fuego y una interrogante. Las dos primeras son Corea del Norte y Taiwán. Convencer a los coreanos para que destruyan su potencial nuclear, o para que lo limiten a usos pacíficos, ha resultado una ardua tarea diplomática. Pero del éxito o fracaso de la mediación de China dependerá su consolidación en el plazo corto como una potencia en Asia, y como un jugador de importancia en el tablero de la política internacional. Su intervención en el asunto coreano ha sido el más claro signo del rompimiento de la política aislacionista de Mao, el mejor indicador de la voluntad de China para participar activamente en la solución de problemas internacionales y participar en organismos multilaterales, así como de su deseo de cooperar con Washington en asuntos prioritarios para Estados Unidos.
Taiwán es un problema incluso más delicado. Las recientes elecciones llevaron al poder en la isla a un político nacionalista que ha jugado con la idea de declarar la independencia de Taiwán. Pekín ha mantenido siempre que esta medida recibiría como respuesta un ataque militar. Sin embargo, el recurso a la fuerza sería muy costoso para China, porque destruiría su exitosa política exterior reciente y, peor aún, la confrontaría directamente con Estados Unidos.
La respuesta al problema taiwanés depende, por supuesto, de lo que suceda en la isla y de la presión que Washington pueda ejercer sobre Taipei, pero también de la manera como se despeje la gran incógnita que confronta China hoy por hoy. Ese misterio se llama Hu Jintao. Hasta hace unos meses, el presidente chino gobernó bajo la sombra de Jiang Zemin, que había conservado el control del ejército y de la política exterior. Jiang se retiró el primero de septiembre y de su sucesor dependerá si la diplomacia china se mantiene inalterada o se modifica. Desde que Hu empezó a tomar las riendas del poder en 2002, se rumoró que tenía una visión más liberal que sus antecesores. Corea y Taiwán serán los casos de prueba que indicarán si Hu Jintao está dispuesto a suavizar la política exterior o si Taipei seguirá siendo el límite del pragmatismo diplomático de la República Popular China.
Es difícil que el nuevo liderazgo adopte una posición más flexible frente a Taiwán si no confronta el problema central del modelo de Deng: el monopolio político del Partido Comunista.
Democracia por azar
La mancuerna antitética —liberalización económica y autoritarismo político— que conforma el sistema que rige actualmente en China, no surgió de un plan preconcebido e inamovible. Entre 1978 y 1989, Deng Xiaoping permitió experimentos democráticos en la base del sistema político y cierta libertad de debate público. Sobre él pesaba una larga herencia de luchas libertarias que había culminado a principios del siglo XX con el movimiento de Sun Yat Sen y, a la vez, una prolongada tradición de monarquías dominadas por el temor al desorden y al caos, que recorren toda la historia de China, y que concentraron una y otra vez todo el poder en la capital imperial.
Los tres modelos de modernización más cercanos a las fronteras chinas subrayaban, por lo demás, la sabiduría de emprender primero la reforma económica y, después, la liberalización política. Japón y Taiwán habían seguido esta receta y habían logrado un desarrollo notable en la posguerra. La Unión Soviética de Gorbachev, por su parte, había optado por implementar paralelamente la perestroika —reconstrucción económica— y la glasnost —transparencia política— y había fracasado en el intento.
Es imposible saber cuáles de esos legados y lecciones pesaban más en la pragmática balanza del liderazgo chino en los primeros años de gobierno de Deng, pero es indudable que el sistema político actual se consolidó en 1989. La fiesta democrática que escenificaron miles de jóvenes en la plaza de Tiananmen no fue la primera manifestación de intelectuales y estudiantes a favor de la libertad política, pero sí fue la más amplia, consistente y numerosa. A mediados de mayo de 1989, las manifestaciones se sucedían a diario: en la gran plaza, los estudiantes habían erigido una estatua de cal y papel de la Diosa de la Democracia y la Libertad, que hacía un extraño y significativo contraste con la inmensa fotografía de Mao que colgaba, enmarcándola, sobre uno de los grandes edificios que rodeaban la plaza. El día 21, el gobierno envió tropas para desalojar Tiananmen, pero los estudiantes y parte de la población de Pekín les bloquearon el camino. El movimiento había adquirido un perfil especialmente peligroso para el régimen al extenderse a otros sectores sociales. Frente a la posibilidad de que las protestas se ampliaran geográfica y socialmente, el gobierno decretó la ley marcial, y el 4 de junio el ejército tomó a sangre y fuego la plaza, dejando a miles de heridos y a centenares de muertos.
Deng Xiaoping cerró la puerta a la liberalización política y Jiang Zemin reprimió cualquier manifestación de libertad durante los catorce años de su gobierno. Paradójicamente, el sistema ha empezado a desgastarse como resultado de la modernización económica. La creciente desigualdad del ingreso, la disparidad del desarrollo de las distintas regiones de China y un gasto público insuficiente frente a las necesidades de salubridad y educación de la población han multiplicado el descontento. Lo mismo sucedió con los daños ecológicos que han acompañado el milagro económico chino y con la corrupción de los cuadros del Partido, que se han enriquecido legal e ilegalmente desde el arranque de la modernización.
En los últimos meses, los habitantes de las ciudades que han sido expulsados de sus hogares con una mínima compensación, para dar paso a la construcción de empresas, caminos, edificios y centros comerciales, han recurrido a una forma terminal de protesta: el suicidio.
De acuerdo con las cifras oficiales, tan sólo en 2003 hubo sesenta mil protestas públicas en China —un promedio de 160 diarias— que obligaron al gobierno a recurrir a la ley marcial y a tropas paramilitares para restaurar el orden. Noticias aisladas indican que esas manifestaciones de descontento han aumentado. Tan sólo entre noviembre y diciembre de 2004, hubo protestas multitudinarias en la provincia de Sichuan (cien mil campesinos se manifestaron en contra del proyecto de una presa); en Shansí (Shanxi), en el corazón de China, cientos de manifestantes atacaron a la policía y mataron a dos oficiales, y hace unas semanas cincuenta mil trabajadores escenificaron una protesta violenta en una población de Cantón (Guangdong), después de que la policía mató a golpes a un joven que había robado una bicicleta.
La mayoría de esos movimientos han sido hasta ahora relativamente localizados, pequeños, y centrados en problemas concretos: despidos, expropiaciones de tierras, corrupción o abusos policiacos. Sin embargo, la expansión de la informática moderna ha roto el silencio oficial que rodeaba hasta hace poco esas protestas y la represión gubernamental: decenas de millones de usuarios de internet se han encargado de dar a conocer la cara más oscura del sistema político y de sentar las bases, endebles aún, pero evidentes, de una sociedad civil. La comercialización de los medios —China anunció en febrero de 2004 que abriría la televisión a la inversión extranjera— acelerará previsiblemente el proceso.
El descontento, sumado a canales eficientes de comunicación, ha confrontado al gobierno con la posibilidad de que las manifestaciones logren aglutinar a diversos sectores sociales encabezados por una intelligentsia que empieza a levantar la cabeza después de la represión que siguió al 4 de junio de 1989. En septiembre, cincuenta intelectuales acompañaron la toma final del poder del presidente Hu Jintao con un manifiesto que pedía la apertura del debate político entre lo que denominaron “intelectuales públicos”: escolares que han tenido desde siempre una enorme influencia en la población. Si el descontento se expandiera y encontrara nuevos líderes, el régimen quedaría sometido, una vez más, a una demanda multitudinaria en favor de la libertad política que difícilmente podría resistir, y que podría desembocar en una nueva represión o, peor aún, en el establecimiento de una dictadura militar.
El movimiento embrionario a favor de la democracia se alimentó asimismo, en los últimos meses, de las expectativas que acompañaron el ascenso de Hu Jintao y el retiro definitivo de Jiang Zemin. Muchos esperaban que el nuevo líder sumara a la perestroika una glasnost nativa. La respuesta de Hu ha sido ambigua. Por una parte, intentó desinflar esas expectativas: estableció que “la historia ha probado que, para China, intentar copiar el modelo de los sistemas políticos occidentales es un callejón sin salida”, y optó por la línea dura frente a la disidencia. A mediados de diciembre, encarceló a tres intelectuales que habían criticado al régimen. Por otra parte, en octubre de 2004 hizo un vago llamado al Partido Comunista para “asegurar que el pueblo pueda participar en elecciones democráticas”, y anunció que su gobierno enfocaría su atención en la solución de los problemas sociales que han generado mayor descontento: la corrupción, la baja inversión en salud, la desigualdad del ingreso y la contaminación.
Más importante aún ha sido el avance, callado pero persistente, de las elecciones democráticas en los niveles más bajos del sistema. La elección libre de algunos funcionarios locales puede ser resultado del tamaño y la infinita variedad de niveles de desarrollo y de cultura en China. Más que una nación, China es un continente. Este hecho elimina de entrada la posibilidad de hacer generalizaciones sobre el país: no ha habido una sola transición económica en China y no hay tampoco una manera única de gobernar. Por lo demás, los líderes regionales funcionan como señores feudales y tienen un amplio poder de decisión económica y política. Tal vez esto explica por qué en algunas provincias ha habido elecciones libres y en otras no, y por qué algunos funcionarios consideran que abrir parcialmente el sistema es una válvula de escape legítima para el descontento y otros advierten que si el gobierno permite la democracia en la base, ésta crecerá como un alud libertario que acabará enterrando el monopolio político del Partido Comunista. Lo cierto es que, en las últimas elecciones locales de fines de diciembre, Xu Zhiyong, un joven profesor de la Universidad de Pekín, descubrió sorprendido no sólo que su candidatura independiente para ocupar un lugar en una de las asambleas locales —los Congresos del Pueblo— había sido aceptada, sino que había sido electo. A la vez, en la provincia de Jupéi (Hubei), los independientes que habían presentado su candidatura no tuvieron siquiera oportunidad de participar en las elecciones. Más de un analista ha establecido que la transición democrática llevará generaciones, y que la democracia por azar que priva en China caminará durante largos años a paso de tortuga: dos pasos adelante, uno hacia atrás.
La titubeante mano política del régimen refleja la falta de consenso en el Partido. El problema que confronta la pirámide partidista, y su nuevo líder Hu Jintao, es que el reloj político chino no se está moviendo al ritmo de las dudas, las ambigüedades y la indefinición del gobierno. El explosivo crecimiento económico alimenta las demandas democráticas día con día, y todo el país puede acabar avanzando al ritmo de la periferia, de la ventana a Occidente que China abrió e incorporó en 1997, sin calcular los riesgos: Hong Kong.
Desde julio de 2003, el principal partido de oposición en Hong Kong —el Partido Democrático— ha encabezado manifestaciones para evitar que Pekín haga a un lado la miniconstitución que ha regido ese territorio desde su reincorporación a China: la Ley Básica. Estas normas fueron elaboradas bajo el lema “Un país, dos sistemas”, que daba a Hong Kong un grado de autonomía impensable en otras regiones del país. La Ley Básica preveía una lenta transición a la democracia en la antigua colonia británica que culminaría en 2007, cuando los habitantes de la ciudad podrían elegir libremente a la cabeza de sugobierno y a una porción creciente del Consejo Legislativo, el cual será renovado en 2008 (en 2004, sólo 40% de sus miembros eran electos a través del voto popular). En 1997, cuando Pekín aceptó la Ley Básica, 2007 era una fecha distante: hoy está a la vuelta de la esquina, y el gobierno parece empeñado en evitar todavía que la democracia plena siente sus reales en esta lejana provincia del país.
Aun si el gobierno recurre a la represión, enfrenta en Hong Kong una batalla que perderá tarde o temprano. Los habitantes de ese territorio vivieron por un siglo en una democracia plena, y habitan ahora una democracia parcial que no parecen dispuestos a sacrificar. Poseen, asimismo, partidos y organizaciones democráticas y capacidad de organización. Por ello Hong Kong es el desafío más inmediato que mostrará si los herederos de Deng Xiaoping poseen, además de experiencia de gobierno y preparación técnica, el talento político necesario para romper el sistema esquizofrénico que se consolidó en 1989 y que se ha convertido en un corsé político y en la fuente de varios de los problemas que oscurecieron el panorama económico del país en 2004.
La hora cero
Los riesgos de un sistema político autoritario como el chino son básicamente dos: sin competencia política y sin reglas claras para determinar la sucesión, la probabilidad de que un político hábil con un programa enloquecido tome el poder es infinitamente más alta que en una democracia consolidada. Ello explica por qué Deng Xiaoping hizo hasta lo imposible por determinar —con indudable éxito— quién sería su sucesor y el sucesor de su sucesor. Era la única vía para salvaguardar por décadas la modernización que había emprendido. El ejercicio ilimitado del poder es el segundo peligro que acecha a un sistema autoritario. De él se derivan los problemas económicos que China deberá resolver para sobrepasar la meta económica que se ha propuesto en el futuro cercano: cuadruplicar su PNB para el año 2020.
2004 fue un escaparate inmejorable de las fortalezas y debilidades de la economía china. Durante la primera mitad del año, el PNB creció a una tasa oficial de 9.7%, y a una tasa real de 12 o 13%. Los créditos aumentaron en 21%, la inversión fija en 43%, y la inflación pasó de 0.9% en 2003 a 5%. Las exportaciones siguieron dirigiéndose a todos los puntos del planeta, y las reservas del país aumentaron día con día.
Para mayo, los ojos del mundo seguían el avance económico de China con la misma atención con que observan las medidas de la Reserva Federal estadounidense. La economía china estaba creciendo a una velocidad alarmante y era evidente que padecía un peligroso sobrecalentamiento. La pregunta central era si el crecimiento económico podría moderarse antes de que el país cayera en una crisis inflacionaria y de balanza de pagos y el crecimiento se detuviera abruptamente. La alternativa entre lo que los economistas llaman un “aterrizaje duro” y uno “blando” determinaría, en el plazo mediano, el futuro del milagro económico chino y de la economía mundial: en los últimos cinco años China generó un cuarto del crecimiento económico del planeta.
El sobrecalentamiento puso de manifiesto las debilidades del amplio sector del sistema económico que el gobierno no ha podido o no ha querido reformar. El talón de Aquiles del dragón es el control que el Estado mantiene sobre más de la mitad de la economía, y las ligas non sanctas del sector estatal con el aparato bancario. Empresas estatales y funcionarios locales se han beneficiado desde siempre de préstamos políticamente atados que han derivado en una cartera vencida de créditos malos de una magnitud alarmante: 40% del PNB (420,000 millones de dólares). Estos préstamos, que habían fluido sin control a sectores como la producción de acero, aluminio o automóviles, eran los responsables del crecimiento explosivo de la inversión.
El mismo sobrecalentamiento colocó al gobierno en una disyuntiva compleja. No podía correr el riesgo de un aterrizaje duro —que implicaría un crecimiento por debajo del 7%—, porque eso multiplicaría el desempleo y la posibilidad de desórdenes sociales. La tasa de desempleo urbano es ya muy alta: afecta probablemente al 10% de la fuerza de trabajo. En el campo, donde labora el 60% de la población, la situación es aún peor: se calcula que trescientos millones de campesinos tienen poco o nada que hacer. Por otra parte, el primer ministro Wen Jiabao se resistía a elevar las tasas de interés, porque eso atraería todavía más capitales especulativos, que han entrado a China esperando ganancias inmediatas si el gobierno revalúa el yuan —también llamado renminbi—, la moneda china que ha estado pegada a una tasa fija de 8.3 por dólar desde 1995. Buscaba también evitar la posibilidad de que la cartera vencida de la banca aumentara con rapidez.
La respuesta del gobierno mostró que la ambigüedad que rige la política está ausente en el manejo de la economía. Inyectó, para empezar, 45,000 millones de dólares para apuntalar la estabilidad bancaria, y aplicó una serie de medidas administrativas y monetarias para reducir el nivel de préstamos y disminuir la tasa de inversión en los sectores donde el sobrecalentamiento era más evidente. Para julio, las cifras del desempeño económico del país mostraban que los controles aplicados por el gobierno habían tenido éxito: la tasa de incremento de la producción industrial descendió de 23% en febrero, a 16.2 en junio y a 15.5% durante el mes de julio. Finalmente, en diciembre, el Banco de China sorprendió a los mercados financieros al elevar las tasas de interés que había mantenido fijas por nueve años.
Esta medida, claro signo de que Pekín ha decidido recurrir a medidas más acordes con una economía de mercado para controlar el crédito y la inversión, se dio paralelamente al reconocimiento del gobierno de la necesidad de fijar la paridad del yuan o renminbi a una “canasta” de divisas, para dejarlo flotar libremente en el futuro y, más importante aún, al reconocimiento de que urgía una reforma bancaria a fondo.
¿Podría China mantener una alta tasa de crecimiento y conseguir la meta económica que se ha propuesto sin aplicar las reformas cuya necesidad quedó en evidencia en 2004? Probablemente sí. China tiene los recursos para crecer un cuarto de siglo más a 7.2% anualmente y cuadruplicar su PNB en quince años. Cuenta con el capital (entre otras fuentes, el país disfruta de una tasa de ahorro interno entre las más altas del mundo), un ejército de reserva de mano de obra de cientos de millones de personas, y una planta industrial diversificada y dinámica. Pero, sin reformas, China seguiría arrastrando un desarrollo desequilibrado, con disparidades regionales —islas de prosperidad codo a codo con enclaves de pobreza—, desigualdades del ingreso, un sector estatal ineficiente, un sistema financiero disfuncional y una corrupción rampante.
China enfrenta muchos desafíos, pero los más apremiantes son dos. El país debe emprender las reformas económicas que le permitan hacer que la economía aterrice con suavidad, enterrar finalmente todos los lastres del pasado y liberar más recursos para fortalecer su desarrollo. En segundo término, debe encontrar una vía inédita para cerrar la brecha entre la libertad económica y la opresión política, y evitar que una sociedad cada vez más urbana, compleja, moderna y educada recurra a la violencia para abrir el sistema. Sólo así podrá recuperar el equilibrio y la armonía que fueron el eje de su predominio en el pasado y deben ser el cimiento de su creciente poderío en el siglo XXI. –
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.