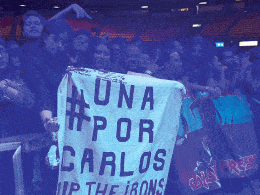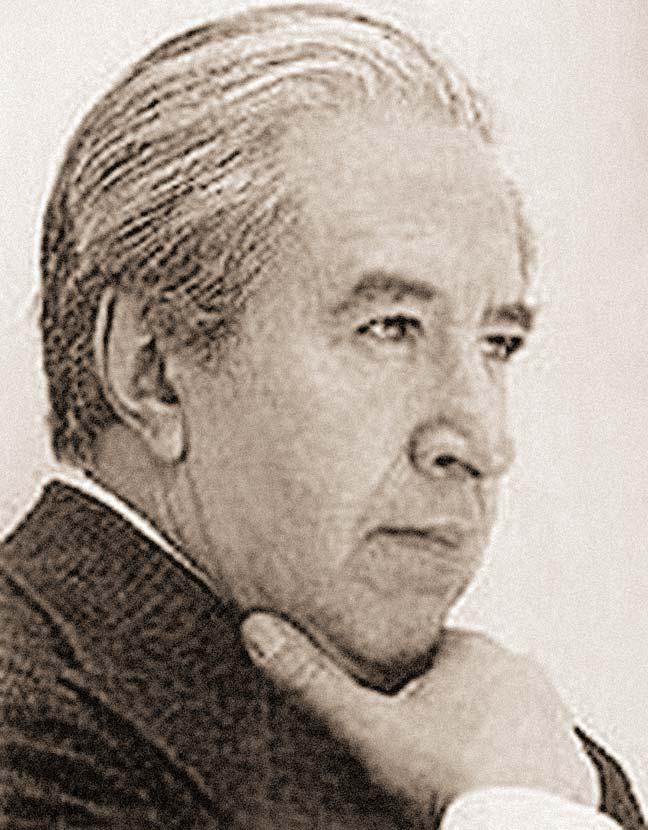Mi padre fue un refugiado de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, con cinco años, sobrevivió junto a su familia a cinco meses de travesía desde Prusia oriental hasta el oeste de Alemania. Escapaban del Ejército rojo, que en enero de ese año invadió la región. Muchos refugiados murieron, bien por el frío del camino, bien porque se embarcaron en el MV Wilhelm Gustloff, el crucero que el gobierno nazi fletó para evacuar a los alemanes desde Danzig: un submarino soviético lo torpedeó y murieron alrededor de 9.400 personas. Es el accidente naval con más víctimas mortales de la historia. Salvaron la vida gracias a la obcecación de mi abuela, que no se fio de los rumores y decidió seguir a pie. Hoy, mi padre se emociona al ver las muestras de cariño de países como Alemania y Francia hacia los refugiados que llegan por miles a Europa. Todavía recuerda el hostil recibimiento de muchos pueblos por donde pasó junto a su familia.
Después de los desplazamientos forzosos de la guerra y la posguerra, las innumerables mudanzas de mi padre fueron voluntarias. La inmigración está en su sangre. Su estancia media en una casa es de alrededor de 5 años. Su mudanza más reciente, hace apenas dos semanas, la marcó hace años en el calendario como su retiro definitivo. Esa posibilidad y libertad de rehacer su vida es un lujo.
Europa es un continente de refugiados. Según Heródoto, Europa es hija del rey Agénor de Fenicia, llegó a la isla de Creta y dio a luz a una dinastía real. Europa es una refugiada libanesa. En El miedo a los bárbaros (Galaxia Gutenberg, 2008), Tzvetan Todorov explica la importancia de esto:
Una mujer doblemente marginal se convierte en su emblema [el de Europa]: es de origen extranjero, una desarraigada, una inmigrante involuntaria, y vive en los confines, lejos del centro del territorio, en una isla. Los cretenses hicieron de ella su reina; los europeos su símbolo. El pluralismo de los orígenes y la apertura a los otros se convirtieron en la marca de Europa.
La crisis de los refugiados es humanitaria. No pone en peligro la identidad europea, como creen los partidos europeos de extrema derecha. La identidad europea, según escribe Todorov, su espíritu de “unidos en la diversidad”, reside en “otorgar el mismo estatuto a las diferencias”. Su éxito depende precisamente de ello. En sus Cartas Persas, de 1721, Montesquieu razona, desde la idea de tolerancia religiosa, que la pluralidad de sectas es deseable porque fomenta la competencia: las iglesias compiten por sus fieles y en el proceso contribuyen al bienestar general. Todorov enumera varios filósofos que llegan a conclusiones similares. Voltaire lo observa desde la visión antidespótica y considera que el poder eclesiástico ha de estar dividido en varias iglesias para no corromperse. Hume cree que la pluralidad estimula el pensamiento crítico: “gracias a la distancia que le separa de la cultura que observa, el observador no comparte los mismos prejuicios. Con la mirada del otro sobre sí, o de sí sobre sí mismo imaginándose como otro, es posible diferenciar ‘costumbre’ y ‘naturaleza’, separar los argumentos fundamentados en la autoridad de la tradición de los argumentos racionales.”
Cuando Viktor Orbán, infame primer ministro húngaro, dice proteger la tradición cristiana de Europa frente a los refugiados “musulmanes”, defiende un continente que actualmente solo existe en su mente retrógrada: una civilización xenófoba y autoritaria, iliberal y reaccionaria. La valla que ha construido en la frontera con Serbia solo sirve para protegerlo a él y a sus ideas de Europa, no a Europa de los refugiados. Su defensa de la civilización es muy común en los partidos europeos de ultraderecha, profundamente nacionalistas en el plano institucional (Bruselas es para ellos un infierno represor) y muy proeuropeos en el cultural. Defienden la Europa de la que la propia Europa lleva años escapando.
Orbán no solo quiere un muro para evitar el paso de refugiados, sino también para cercar unas fronteras europeas que no son nunca definitivas: las únicas líneas rojas de la UE son la democracia, los derechos humanos y la libertad. Sus limitaciones geográficas son tabú. Sus fronteras son siempre de carácter provisional. La UE, dejando de lado su diseño institucional y su aspiración federal, se parece más a un club laico y democrático, una suerte de OCDE que, casualmente, se encuentra en Europa, que a esa Europa cristiana homogénea con la que sueñan Orban, Le Pen, Wilders y compañía.
La crisis actual de los refugiados no es comparable a la de la posguerra. Es consecuencia del fracaso de la Primavera Árabe. La inacción europea ante ella, según escribe el politólogo Jan-Werner Müller en un artículo publicado en esta revista, será recordada dentro de cincuenta años. La crisis de deuda, en cambio, no será más que una nota a pie de página de la historia de la Unión Europea. En Alemania se ha acuñado el verbo Merkeln, que consiste en dejar pasar los problemas y no mojarse nunca en nada. En la crisis de los refugiados, la canciller, fiel a su visión a largo plazo de la política, ha sabido ver la UE dentro de cincuenta años y ha comprendido que lo correcto, lo humano, es dejarlos pasar. A la Unión Europea le viene muy bien la competencia interna.
[Imagen]
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).