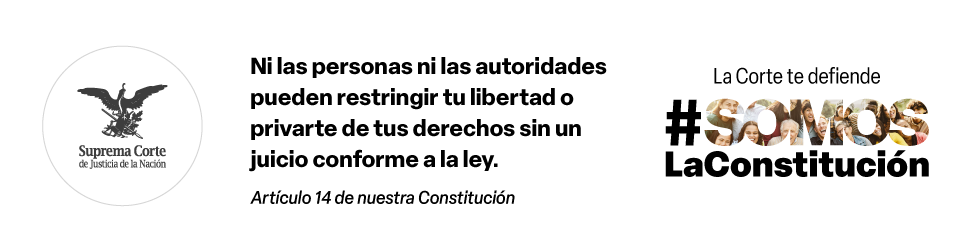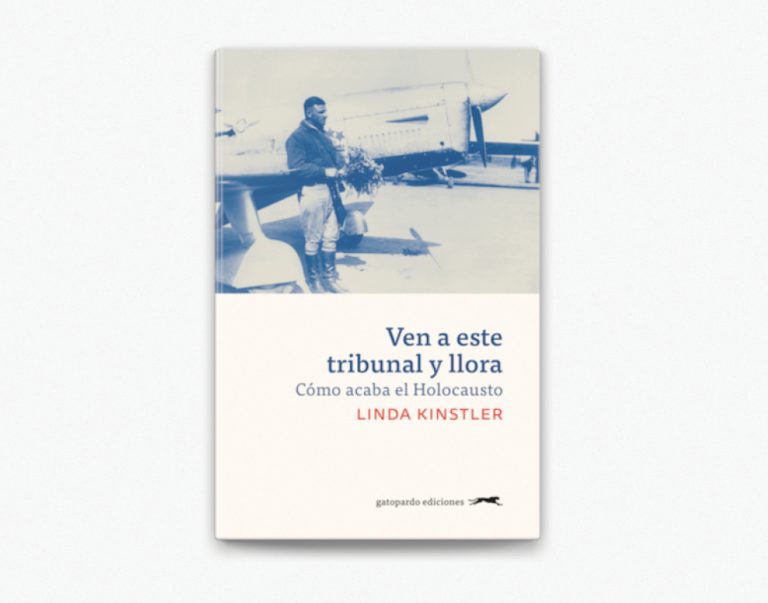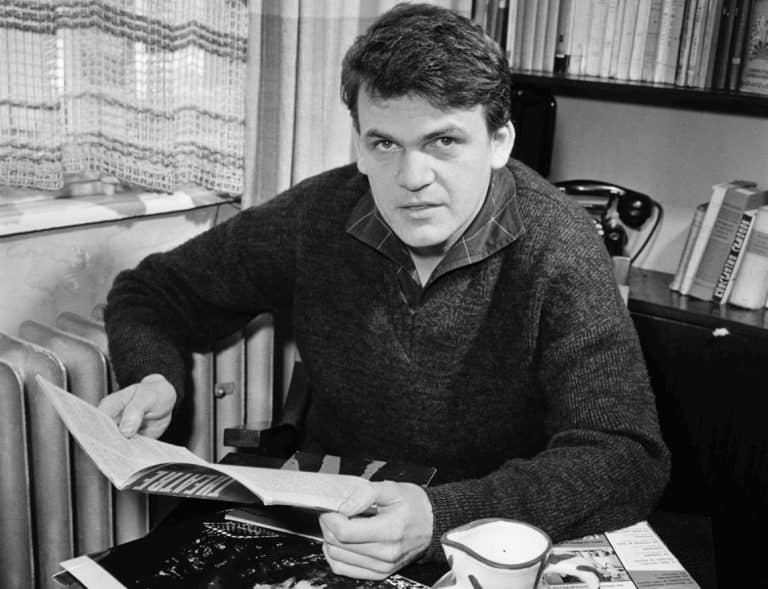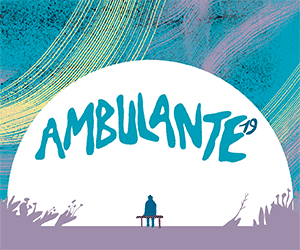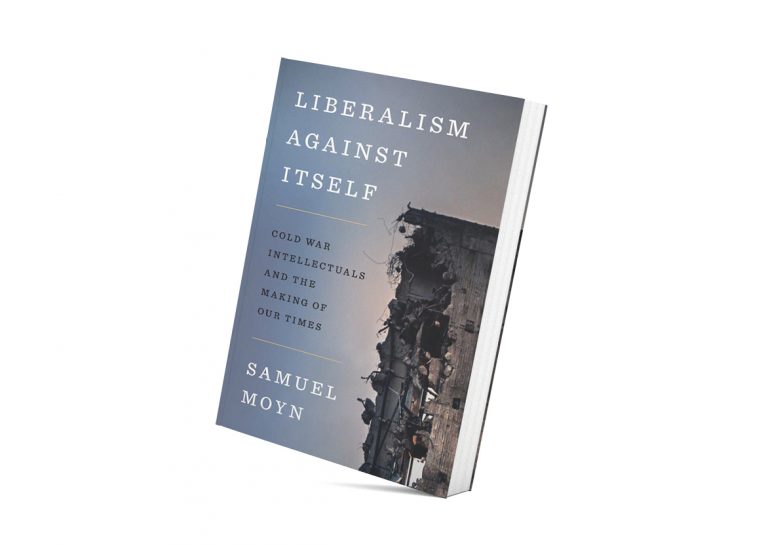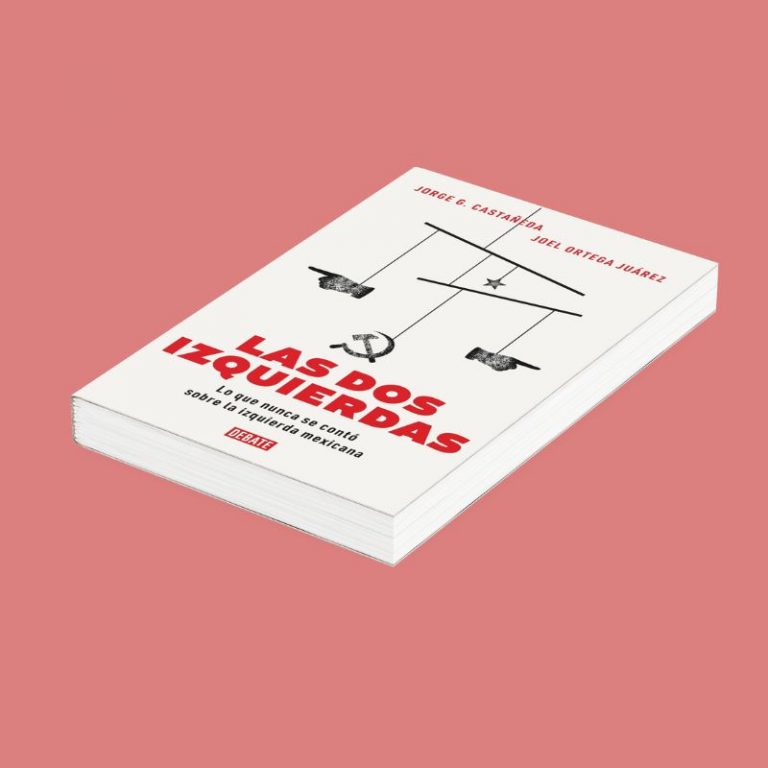El último juicio del Holocausto
En 'Ven a este tribunal y llora', la historiadora Linda Kinstler escribe sobre su abuelo letón: fue un supuesto colaboracionista nazi, trabajó como espía soviético y desapareció sin dejar rastro.
Damien Hirst: el espectáculo, el arte, el presente mediático
Las piezas que conforman la exposición de Damien Hirst encarnan un comentario respecto a la espectacularidad, la ironía y la fama. Debajo de…
La visión cósmica de Pearl Jam
Dark matter es un disco de madurez y resurrección, en el que Pearl Jam responde al fatalismo de la entropía con energía transformadora, en…
El debate por la seguridad
El Estado falla frente al crimen organizado en todo México, pero de manera distinta en cada…
¿Referéndum de autodeterminación?
La única vía sólida para salir de la profunda crisis territorial que vive España es afrontar…
“Habitar lo feo es muy importante para las mujeres”. Entrevista a Ute Wassermann
Hija de movimientos artísticos gestados en la década de los 60 y 70, como el happening, el…
Johnny Guitar o del cine de culto
Obra de culto admirada por Wenders y Truffaut, "Johnny Guitar" es ejemplo del lúcido…
MILAN KUNDERA, 1929-2023
En LA EDICIÓN DEL MES
El nacimiento de una escritora
Caja 19 es una novela que es ensayo a la vez y cuya apuesta de estilo es rotunda y coherente…
Lección estética
Esta novela de Landero, la decimocuarta de su catálogo y la más corta con la excepción…
Manual de supervivencia a la Inteligencia Artificial
La avalancha de informaciones, alarmas y opiniones sobre la Inteligencia Artificial genera…
El libro de las enfermedades liberales
El ensayo Liberalism against itself: Cold war intellectuals and the making of our times, de…
CRÍTICA
Ritmo en todo y en todos
El libro de Ce Santiago contiene una historia de la batería como instrumento, con un…
La derrota de la izquierda independiente
En <i>Las dos izquierdas</i>, Jorge Castañeda y Joel Ortega dan cuenta de dos formas en que…
“Ucrania ha pasado a ser el lugar en el que se decide no solo el destino de un país en concreto, sino el de toda Europa.”
Conversaciones
“Habitar lo feo es muy importante para las mujeres”. Entrevista a Ute Wassermann
Hija de movimientos artísticos gestados en la década de los 60 y 70, como el happening, el…
Eduardo Halfon: en la ambigüedad se asoma la verdad
Consciente de la avidez que los lectores tienen hacia la literatura autobiográfica, el…
“Revistas, para que la conversación no cese”. Entrevista a Malva Flores
Editora, poeta y ensayista, Malva Flores habla aquí acerca de Péndola, un sitio web dedicado…
“Es imposible aumentar el bienestar si tenemos un medio ambiente que se deteriora”. Entrevista a Julia Carabias
Las consecuencias de la acción humana en el planeta son inocultables. Pero la reconocida…

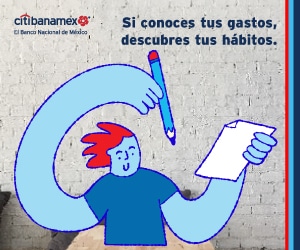
Ensayos
Los cahuilla
Los cahuillas habitan el sur de California, pero apenas el 1% habla su lengua. No han…
Ortega y Gasset, periodismo y filosofía
Ignacio Blanco cuenta la evolución de la carrera periodística del Ortega al hilo de los…
Sobre la precocidad autobiográfica
“Los escritores son propensos a contar su propia vida, no porque tengan algo que contar,…
Aprender cuando afuera reina la violencia
¿Cuál es el efecto de vivir en un entorno violento sobre el desempeño escolar de los…
creación
Nada es verdad (fragmento)
Un fragmento de la novela "Nada es verdad", de la escritora italiana Veronica Raimo, que…
Poemas
Llamador de ángeles El viento mueve los envases de plásticoensartados en las varillas de casas a medio construir. Pienso en el choque de los pedazos de maderade un llamador de ángeles. Pienso en un búngalo…
Distopía mexicana
¿Qué hubiera pasado de ganar AMLO las elecciones de 2006? Fernando García Ramírez lo imagina.