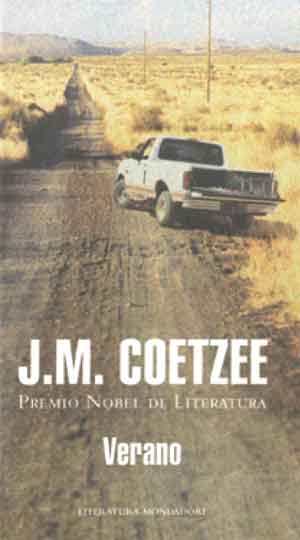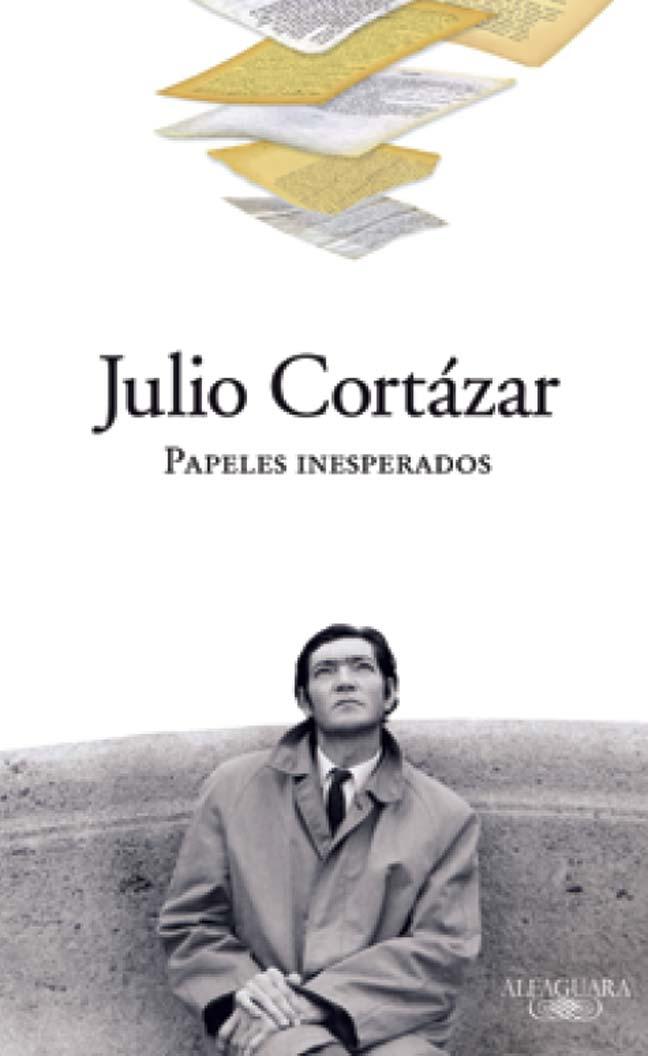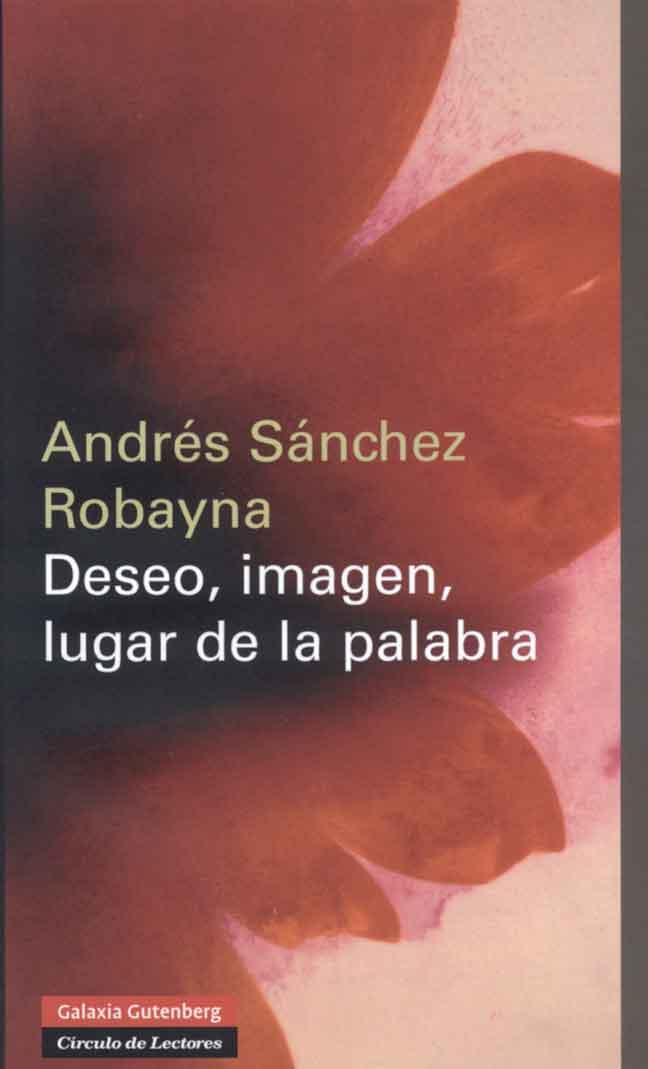A menudo he fantaseado con la idea de confeccionar un santoral moderno. Se trataría de proponer un recorrido por la modernidad a través de figuras –reales o imaginarias– que encarnan una pasiva resistencia a la misma por la vía del desapego, de la renuncia, de la austeridad. Ni criticismo ni nihilismo, entiéndase bien. Tampoco religiosidad, al menos en un sentido convencional. Serían santos laicos, aspirantes a una utopía privada, casi nunca social ni mucho menos eclesiástica. Seres admirables e intensamente patéticos al mismo tiempo, en una complicada frontera entre la tontería, la locura, la animalidad también, la lucidez más radical, la bondad y una exigente espiritualidad.
A este santoral moderno pertenecerían personajes como la Felicité de “Un coeur simple”, Bartleby el escribiente, Wakefield, Monsieur Teste o el “artista del hambre”, póngase por caso. Pertenecería también, mucho más próximo, el David Lurie de Desgracia. Pero también hombres y mujeres de carne y hueso, no necesariamente escritores, como, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein o D.H. Lawrence. Y, por supuesto, Kafka.
Por intempestivo que pueda resultar de entrada, por extemporáneo que parezca, el problema de la santidad constituye una secreta obsesión de la modernidad. La lista de quienes se han ocupado de él, en forma a menudo explícita, es imponente. Se han mencionado ya, implícitamente, los nombres de Flaubert, de Melville, de Coetzee. Pero a ellos se añaden inmediatamente los de autores como Tolstói o Dostoievski, Unamuno, Walser, Mann, Musil o Camus; o, en lo que al cine toca, Dreyer, Buñuel o Lars von Trier; por no mencionar pensadores como Rudolf Otto o Simone Weil, entre tantos otros.
Un novelista como Álvaro Pombo, en España, ha sondeado con insistencia, también con sutileza extraordinaria, esta cuestión de la santidad. Y el más naturalmente kafkiano de los escritores contemporáneos, el uruguayo Mario Levrero, podría ser postulado para ingresar él mismo en el santoral moderno que aquí se sugiere. Su extraordinario libro póstumo, La novela luminosa (2005), admite ser leído como un manual de santidad en sentido casi idéntico a como cabe decir esto, con toda solemnidad, del libro que desde aquí recomiendo leer y releer cuantas veces sea posible: el Diario de un aspirante a santo (1927), del hoy casi olvidado escritor francés Georges Duhamel (1884-1966).
Descubrí este libro durante mi primera visita a la ciudad de México, en el año 1995, creo. Lo había publicado en 1993 Ediciones el Equilibrista, en una colección seleccionada por Álvaro Mutis. Aquella lectura, movida por la simple curiosidad, me sorprendió y me entusiasmó a partes iguales. A mi regreso a España recomendé el libro por doquier e, intoxicado por la vehemencia proselitista, cometí el lamentable error de prestarlo. Nunca lo recuperé, como era de prever. Y casi había convencido a un amigo editor de que lo repescara, muchos años después, cuando Losada puso en circulación la vieja –y bastante deficiente– traducción que del libro había hecho ya en 1939 (y que me temo fuera la misma en que lo leí yo por primera vez).
Por aquel entonces –me refiero ahora al año 1939– Georges Duhamel se hallaba todavía inmerso en la escritura de su obra más ambiciosa y más célebre, la Chronique des Pasquier (diez volúmenes, entre 1933 y 1945), una saga novelesca cuyo protagonista, Laurent Pasquier, viene a ser un trasunto del propio Duhamel. Anterior a Los Pasquier es la saga titulada Vie et aventures de Salavin (cinco volúmenes, entre 1920 y 1932), en la que se encuadra el Journal de Salavin, título original del Diario de un aspirante a santo.
Georges Duhamel, autor que gozó en su momento, y no sólo en Francia, de una estima y de una popularidad muy considerables, viaja a la posteridad, sin embargo, en uno de los numerosos y concurridos vagones de segunda clase. Lo mismo ocurre con todo el círculo de amistades que integró, en 1908, el Grupo de la Abadía (Groupe de l’Abbaye), del que también formaba parte Jules Romains, escritor de perfil afín, en bastantes aspectos, al de Duhamel. Se trata, en los dos casos, de polígrafos imbuidos de unos ideales humanistas de profundas raíces judeocristianas, europeístas, defensores a ultranza de un concepto de civilización que había entrado en crisis irreversible durante la Gran Guerra, cuya experiencia marcó decisivamente a ambos.
Duhamel y Romains abonan –y no sólo integran– el sustrato cultural, moral, intelectual, incluso ideológico, del que habrían de surgir contemporáneamente figuras como André Gide o Paul Valéry; como Paul Nizan; como Raymond Aron, Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Se podría decir que es precisamente su ardiente y voluntariosa bonhomía –Los hombres de buena voluntad, se titula la monumental saga novelesca en 27 volúmenes que Romains publica entre 1908 y 1933– la que los incapacita para aprehender cuáles son las corrientes más valederas que marcan los rumbos difíciles por los que la literatura del siglo XX se abrirá paso a través del que, muy precozmente, Apollinaire bautizó como “el tiempo de la razón ardiente”.
Médico de profesión, Duhamel participó en la Gran Guerra como cirujano, poniendo de manifiesto una gran entereza y disposición al sacrificio. De las vivencias de los cuatro años pasados en aquellas dolorosas circunstancias surgiría su primer libro, Vida de los mártires (Vie des martyrs, 1917), una estremecedora galería de héroes anónimos, víctimas de la barbarie bélica. Al año siguiente, y en la misma estela, Duhamel publicaría bajo pseudónimo Civilisation (1918), elocuente título para un libro que obtendría aquel año el Premio Goncourt.
Vida y aventuras de Salavin plantea los dilemas existenciales de un hombre abrumado por el empeño de ser mejor. El Diario de Salavin comienza el día mismo de su cuarenta cumpleaños, un 7 de enero en que se resuelve a trabajar denodadamente en su elevación. Para conseguir este objetivo no se le ocurre mejor vía –una vez descartadas la del arte, la de la ciencia, la de las armas, la de la elocuencia, la de la riqueza– que volverse santo, entendido este concepto en un sentido muy vago pero suficiente:
El santo es el que muestra santidad. Esta definición irrisoria me basta, y diría que puede bastar a todo el mundo, pues todos tenemos sobre la santidad opiniones diversas y a veces contradictorias y, no obstante, nadie se equivoca sobre el sentido de la palabra. En mi opinión, lo que hace al santo no es especialmente el fervor religioso, sino la conducta humana de un hombre o, mejor todavía, aunque desconfío del lenguaje pomposo, la ordenación de su vida moral.
Confiado en la intensidad de su propia determinación, Luis Salavin decide anotar cuidadosamente, día tras día, sus progresos, aun cuando a primera vista parezcan extraños a su propósito: “Sí, lo escribiré todo. Es posible que episodios ínfimos y destinados a un rápido olvido me parezcan al cabo de algunos meses acontecimientos cardinales.” Y de este modo se inicia el registro de una epopeya cómica, de la más risible tragedia de la que el lector haya alcanzado a tener noticia.
“Estoy dispuesto”, se dice gravemente Salavin al comienzo de su diario: “Me espero a mí mismo. Parto en mi busca.” Y a continuación se suceden casi veinte jornadas en las que, con paciente decepción, anota: “Nada que señalar”, “Nada”, “Nada, por lo menos con respecto a mi asunto”, “Nada”, “Nada. Cae la nieve pero eso no tiene importancia”, “Nada aún”, “Nada”…
El pasaje recuerda el formidable arranque de los diarios de Gombrowicz (“Yo”, “Yo”, “Yo”, “Yo”), sólo que Salavin –ya se ha visto– permanece a la espera de su propio advenimiento y este ha de hacerse manifiesto en una nueva relación con sus semejantes y con el mundo en general. El problema consiste en la dificultad de establecer los términos de esta relación, siendo que los demás, el mundo mismo, parecen desbordar a Salavin con la diversidad de sus exigencias, con la incesante movilidad de sus posiciones. “Me siento desorientado. ¿Qué moral es capaz de responder a las mil preguntas que plantea una sola jornada?” Pero si ninguna se muestra capaz de ello, ¿cómo entonces acceder a la santidad, concebida, como se ha visto, como la ordenación de la vida moral?
Por debajo de su hilarante desquiciamiento, Diario de un aspirante a santo explora con rigor asombroso, con conmovedora exhaustividad, las posibilidades que la santidad tiene de abrirse paso en la época actual. ¿Tiene alguna, en definitiva? Las aventuras de Salavin invitan a concluir que no, pero invitan a hacerlo de modo parecido a como, de la lectura del Quijote, se concluiría que en el mundo moderno ya no tienen lugar los ideales caballerescos. En un caso como en otro, el delirio de los personajes consiste en los medios que ponen al servicio de su proyecto personal; y el fracaso de ambos no se produce sin la impugnación del mundo que los condena al fracaso.
De eso se trata, precisamente; de un mundo que se juzga inaceptable, entre otras razones porque impide al individuo serlo realmente. “¿Bastarían para ello diez mil, cien mil santos? ¿Podrían no ya salvar sino hacer de nuevo este mundo mal hecho?”
Quien se hace estas preguntas es Luis Salavin, patrón y crisol de todos los santos modernos. Él mismo se describe en estos términos:
Un modesto empleado de oficina, solo en una ciudad monstruosa, un ser ínfimo, gastado hasta los tuétanos, deshecho por una vida ingrata, de mediocres disposiciones, de energías dudosas y con un deseo en el pecho más pesado que un tumor. El pobre hombre espera sin saber siquiera ciertos días qué es lo que espera. Espera de desesperar, para terminar alcanzar así la paz. Diez meses de observación severa le han hecho ver que está mal dotado. Hubiera podido aprender sin mucho esfuerzo algún arte de recreo, como el pirograbado, los juguetes de madera, etc. Pero no, no, es preciso hacerse santo, sencillamente. Y se empecina, razona, se embrolla. ~