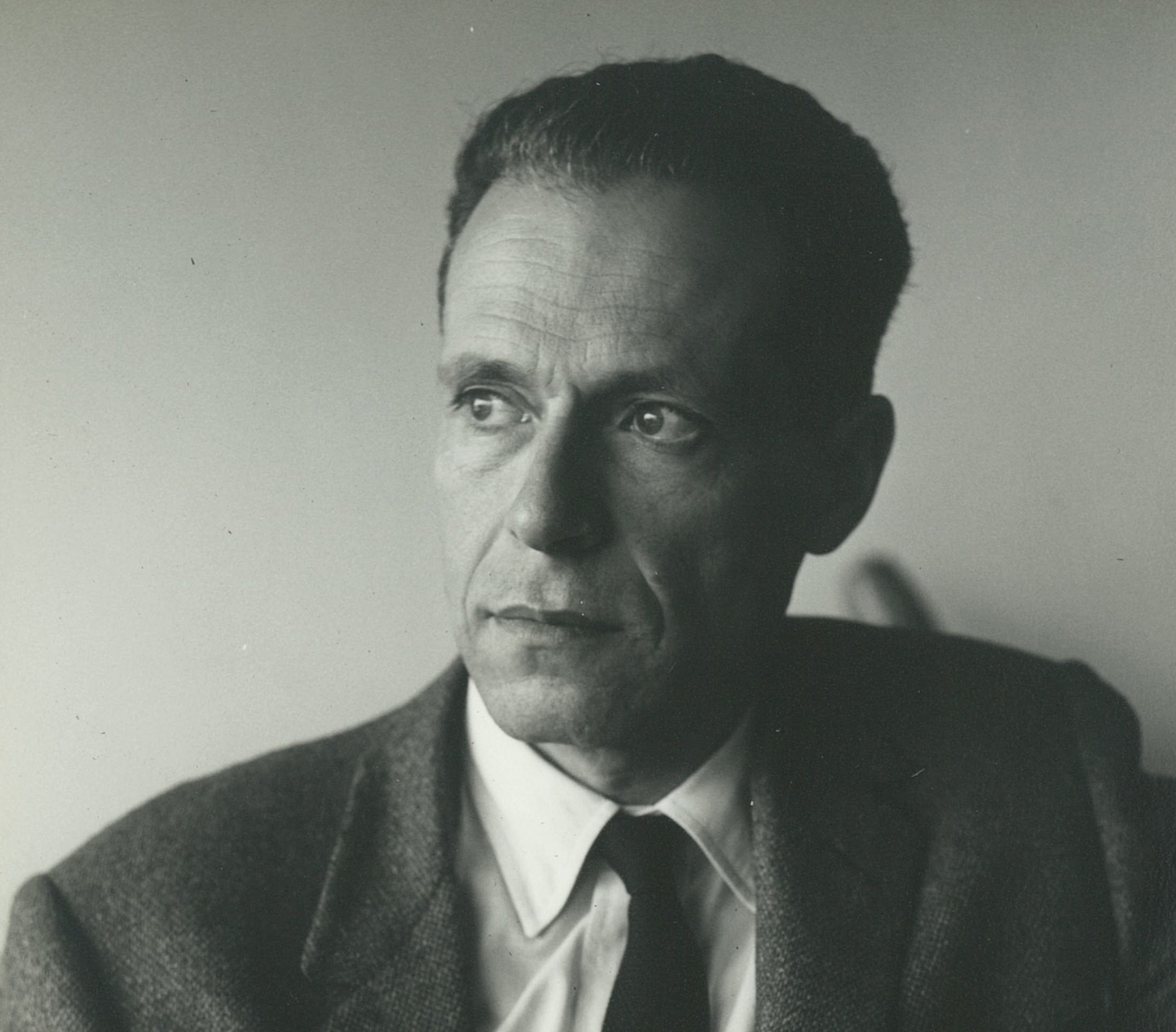¿Dejar de leer? ¿Yo? Ni hablar, de ninguna manera, no lo permita Proust. ¡Dejar de leer! Qué despropósito. No, no hay forma. Tendrían que torturarme, arrebatarme el libro de las manos en un último estertor, despojarme de las córneas en mi lecho de muerte. Solo así. ¡Solo así, les digo! Aún me recuerdo en la universidad: joven estudiante de Literatura, caminando por los pasillos de la biblioteca, deteniéndome de tanto en tanto para acariciar con dulzura el lomo de algún libro, mientras pensaba: “¡Oh, Joyce, hazme tuya!” ¿Cómo renunciar a eso? ¡¿Cómo?!
Esto, señores y señoras, es lo que se espera de una. Esto, señores y señoras, es –por supuesto– mentira. Yo, para dejar de leer (al menos unas cuantas tardes) no necesito mucho más que un sillón y un maratón de Mad Men al final de un día de editar a destajo. Y cuando digo Mad Men, quiero decir repeticiones de carrusel en YouTube. Y cuando digo editar a destajo, quiero decir poner algunas comas y unos cuantos acentos y despotricar en Twitter por las ocurrencias de la Real Academia.
Pero me voy a poner un poquitín seria. Dejar de leer definitivamente resultaría, es verdad, bastante más complicado que catafixiar los libros por la televisión una noche de martes. No están ustedes para saberlo, pero lo cierto es que me puede el morbo: por eso leo, para satisfacer mis intereses malsanos desde la comodidad de la sala. Era así cuando, con diez años, me escondía atrás de un sillón para leer La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (me gustaba el título, pero más me gustaban los pasajes eróticos) y es así ahora.
Como veo poco probable que alguna vez se agote el morbo y menos probable aún que se presente en mi casa un millonario con extraños fetiches anti-bibliófilos y me ofrezca una suma jugosa a cambio de abandonar para siempre la lectura (porque, seamos francos, todo el mundo tiene un precio), para plantearme una vida sin libros es necesario hacer un experimento de imaginación. Pienso, entonces, posibles escenarios:
1. Vuelve, con sed de venganza, la miopía que me operé hace cinco años o sufro prematuramente de cataratas.
2. Nos cae, para regocijo de los fans de The Walking Dead, el apocalipsis zombi y, tras la mordedura fatal, me dedico a devorar sesos de otros lectores.
3. Algún ex amante despechado se decide, por fin, a hacer bueno el dicho y me saca los ojos con una cuchara.
4. Las bibliotecas del mundo implosionan en misteriosas circunstancias y se salvan, únicamente, un par de ejemplares de la famosa colaboración entre Yordi Rosado y Gaby Vargas.
En cualquiera de estos casos, y ya puestos a imaginar, antes de convertirme en zombi o quedarme ciega (deficiencias oftálmicas o crímenes pasionales mediante), antes de la fatídica implosión de bibliotecas, si pudiera elegir me encerraría en un cuarto con Ibargüengoitia y leería, de un jalón, Instrucciones para vivir en México. Y es que, aunque lo que abundan son posibles lecturas finales y no niego que sería tentador enterarme –de una vez por todas– quihúbole con mi cuerpo (antes de que lo devoraran los zombis), de entre todos los libros en los que puedo pensar como “últimas lecturas”, me quedo con las Instrucciones porque si hay algo que me gusta todavía más que el morbo, es la risa. La risa y el ingenio. Por eso y porque Ibargüengoitia daba siempre en el clavo y sabía que, para vivir en un país como el nuestro, uno necesita armarse hasta los dientes con buen humor e instrucciones precisas. No se hagan: deberíamos venir con manual. Para entender la ciudad, el tráfico del día de las madres, los viene-vienes, las excursiones a Teotihuacán en la primaria y el saludo a la bandera. Para explicar los trámites gubernamentales, el SAT, los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
Cuando uno está fuera de México extraña, es cierto, los tacos de carnitas y el Boing de mango, pero extraña más aún esos matices del país que Breton calificó, –con razón– de surrealista; matices que están en las calles y en las escuelas y en la gente y en cada puesto de quesadillas, matices que Ibargüengoita captura y con los que yo quisiera quedarme, indiscutiblemente, en caso de ceguera o apocalipsis.
¿Dejar de leer? ¿Yo? En principio no, pero quién sabe, no he descartado la idea del millonario anti-bibliófilo. Lo que es un hecho es que, si vienen por mí los zombis (tarde, espero, porque yo soy de ese “grupo social de descontentos que solo se levantan temprano a la fuerza”) van a encontrarme en el sillón con el libro de Ibargüengoitia entre las manos, mexicanísima (porque “mientras más enojado estoy con este país y más lejos viajo, más mexicano me siento”)y doblada de risa. Y entonces sí. Entonces que me quiten lo leído.
(Nueva York, 1983) es una escritora y traductora mexicana.