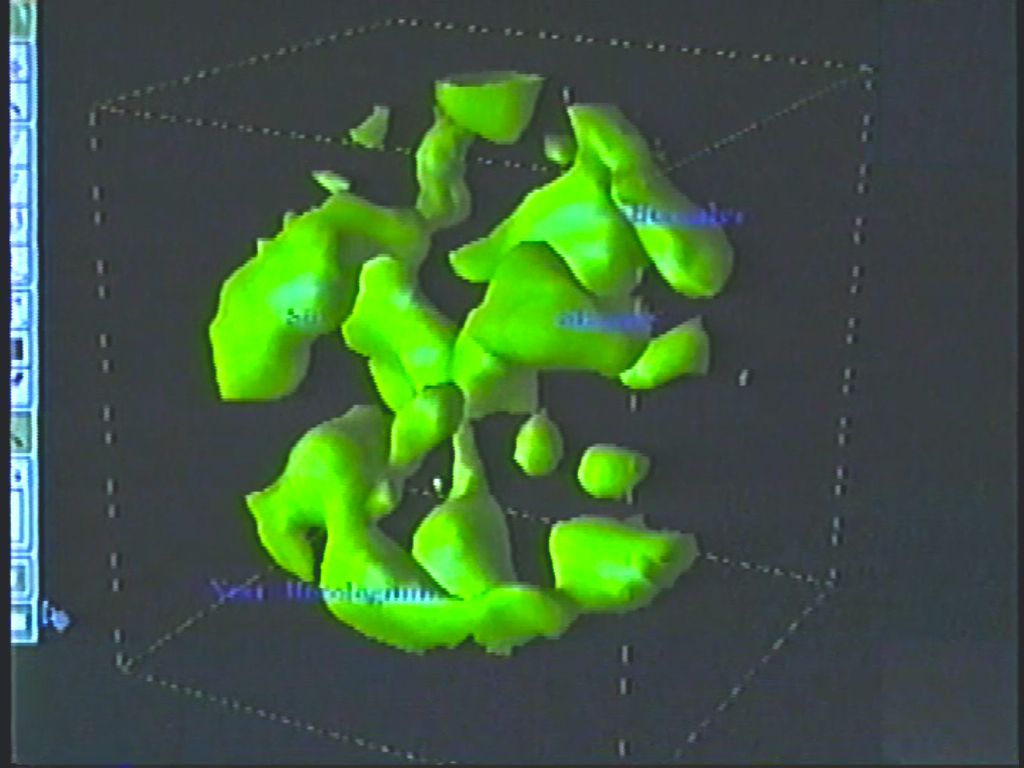artificio, no hay arte más artístico que la ópera, ni más operático –ya que
estamos de retintines– que ella, es decir: más comprometido como obra: escena,
foso de orquesta, voces superdotadas, iluminación, decorados o escenografías,
vestuario, cantantes que sean, a la vez, buenos actores, un excelente cuerpo de
baile con cuerpos más excelentes aún, una partitura genial y un libreto más
genial todavía. Agítese suavemente y sírvase con hielo granizado.
Hoy nadie
toleraría un espectáculo operístico como los que presenciaron los grandes
nombres del género en los siglos XVII
al XIX. Escenarios iluminados con
velas o picos de gas, recalentados y malolientes, maquinarias ruidosas,
orquestas y coros sumarios, divos caprichosos que tomaban las partituras como
pretextos para lucir sus gargueros de oro. La electricidad, el láser, los
materiales sintéticos, los mandos a distancia, las proyecciones, el vídeo,
aceitan hoy la complicada entrega y aseguran productos de un primor técnico hasta
ahora insuperado.
Esta complejidad
ha escorado el mundo de la ópera hacia una jefatura autoritaria, una suerte de
mariscalato que llevara la tropa a la victoria, es decir al aplauso, tras un
combate entre animales de excepción. Una pantomima de dinosaurios exige un
domador de fieras condigno. Es así como la ópera pasó por sucesivas dictaduras,
benéficas y enérgicas, como suelen serlo, apenas los dictadores alcancen a
convertirse en monumentos nacionales.
La primera fue
de los cantantes. Imaginemos a una soprano obesa que encarna a la moribunda
Dama de las Camelias, postrada en un sillón y cantando su Adiós al pasado. Desde luego, no le falta aliento, como suele
ocurrir con los tísicos. El público la aclama. La buena señora da un salto, se
acerca a las candilejas, sonríe, agradece y echa besitos a la masa. Luego
vuelve al sillón y sigue agonizando. No, mejor: hace un bis y añade coloraturas
y vocalizaciones con lo que ha de repetir la maniobra. Cuarantones y robustos,
estos dioses encarnaban –nunca mejor dicho– con toda soltura a doncellas y
galanes. La tradición alcanza a la
Caballé y a Pavarotti, capaces de hundir el frágil lecho de
Mimí a fuerza de ternezas.
de los directores de orquesta, que pusieron orden y rigor a las estrellas ocurrentes.
Nada de solfear a los empujones, ni añadir notas por cuenta propia, ni bisar
los éxitos. Las peloteras abundaron. Toscanini llegó a dejar tuerto a un
violinista dándole un batutazo con ánimo didáctico.
Ahora asistimos a una peligrosa
dictadura protagonizada por los directores de escena. A veces son especialistas
pero también los hay llevados de los pelos desde el teatro de prosa y el cine.
Un espectador virginal, ante muchas de sus ocurrencias, decide que la ópera es
cosa de locos y no vuelve jamás a pisar un teatro lírico. Otro, esta vez
experto, suele patear, bufar y, por el contrario, desea retornar, provisto de
verduras y legumbres.
Varios son los peligros que les
acechan. Uno es que no consiga ligar lo que oye con lo que ve. Si, por ejemplo,
Las bodas de Fígaro son traídas a la
actualidad, todo el embrollo provocado por el derecho de pernada del señor
sobre sus siervos se torna absurdo. Más todavía: si Querubín, un adolescente
varón que canta una soprano travestida, es llevado desnudo (o sea desnuda) a la
ducha, se verá que algo le falta a su registro vocal y, si acaso, el amor que
declama a la Condesa
es sáfico. Si en la escena del convento de El
trovador, drama romántico ambientado en una romántica Edad Media española,
se ve una estación de trenes, se tarda un cuarto de hora en descifrar los
objetos y no se puede escuchar a Verdi. Cuando se espera la llegada de una
ruidosa locomotora, el cuadro ha terminado.
No faltan las provocaciones. Hay
algún puestista que no deja su firma si no sale gente en pelota, sangrando o
defecando. Y lo peor es que, como en Un
baile de disfraz, el coro masculino, sentado en una hilera de inodoros,
exhibe el agravante de llevar puestos los calzoncillos.
Pienso que muchos de estos héroes
de nuestro (mal) tiempo consideran ridícula y caduca a la ópera y se
entretienen parodiándola a costa de los espectadores. Con ello consiguen
estropear el espectáculo sin lograr una creación paródica, que sería válida en
sí misma. El ovillo de símbolos y anacronismos conduce a la fatiga y el
aburrimiento. La buena música, desde luego, sale indemne. El público,
especialmente si piensa en el precio de las localidades, no. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.