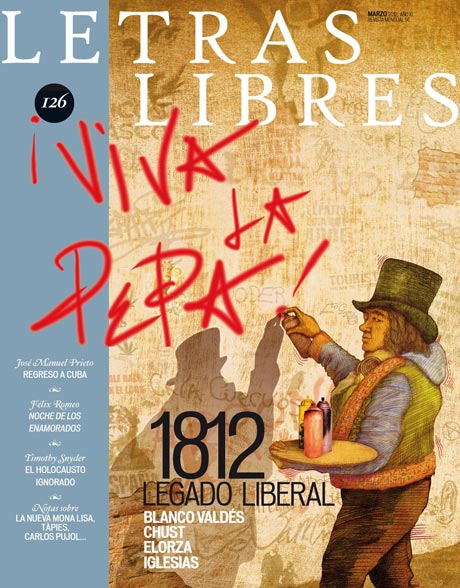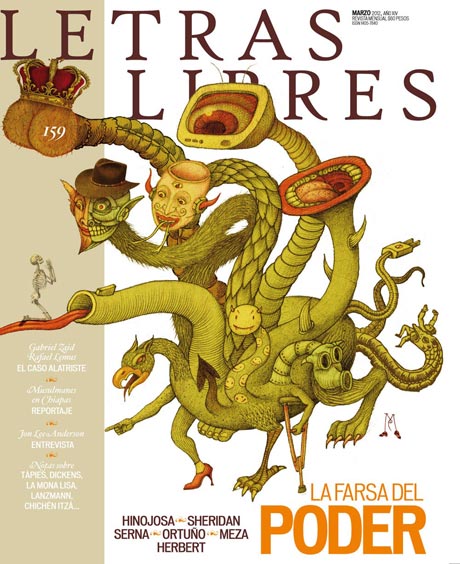Capturar al león en su cueva no es tarea fácil para el entrevistador. Jon Lee Anderson, staff writer de The New Yorker, biógrafo del Che y uno de los corresponsales de guerra más bragados y experimentados en la actualidad, es una figura elusiva, siempre en movimiento, ya sea que se halle en camino al conflicto que está a punto de estallar –su olfato es único: en camino a Sri Lanka en septiembre de 2001 para cubrir la guerra civil, decidió cambiar su boleto de avión con destino a Afganistán para adelantarse a las fuerzas armadas estadounidenses– o bien reporteando desde la revuelta, como fue el caso que culminó con el derrocamiento del régimen dictatorial en Libia.
Jon Lee Anderson y yo habíamos concertado una entrevista en la húmeda y neblinosa Xalapa, aprovechando su asistencia al Hay Festival, la cual tuvo que ser cancelada de último momento: había que mantenerse, una vez más, en la cresta de la ola de los acontecimientos en Libia, que desembocarían en la defenestración del siniestro y malogrado coronel Muamar el Gadafi. Durante al menos una semana continuó nuestro intercambio de emails intentando fijar fecha y lugar para una entrevista que, con el paso de los días, parecía volverse una misión imposible. Jon Lee había estado en Libia acompañando a los rebeldes en Bengasi y a su salida de Libia debía entregar un importante e inaplazable artículo para The New Yorker. Por azares del destino, tuvimos la oportunidad de coincidir en Nueva York –Jon Lee vive en la apacible campiña de Dorset, en Inglaterra–, adonde se había ido a refugiar: qué mejor escondite para el corresponsal de guerra en busca de la calma necesaria para escribir que la jungla urbana. Fue así como tuvo finalmente lugar nuestra conversación, según consignó el propio Jon Lee en su dedicatoria a mi manoseado ejemplar de La caída de Bagdad, “en Brooklyn, en un día lluvioso”.
• • •
¿Cómo empezaste a escribir?, ¿de dónde surge la necesidad de contar la historia de los otros, además de involucrarte al hacerlo, de escribir el tipo de crónica que haces?
Bueno, en realidad era algo que prácticamente llevaba en la sangre, supongo, en el sentido en que mi madre era escritora, autora de libros para niños, y me inculcó el respeto de ese mundo y el amor a la lectura. Siempre estábamos rodeados de libros, no tuvimos televisión hasta mucho después que otras familias. Éramos una familia de libros, primero, y luego ella siempre me decía que yo iba a ser escritor o poeta. Mis padres eran californianos, mi hermano y yo nos criamos en el extranjero por el trabajo de mi padre en embajadas. Yo también nací en California, pero a los dos años nos fuimos. Los destinos fueron múltiples, Corea, Colombia, en fin, toda una circunnavegación. Ahora bien, volviendo a mi madre, esa etiqueta que me puso de niño era lapidaria, así que durante un tiempo eludí esa vocación de escritor que me atribuía.
¿Lo decía en serio o era más bien una especie de broma seria?
Cuando uno le dice algo semejante a un chico y se lo repites constantemente, se convierte en una estampa. Uno no lo sabe, tal vez piensa que es verdad. Lo cierto es que hice un periódico del barrio en Taiwán a los diez años: mi madre me ayudaba con la máquina de escribir, pero yo hacía las veces de reportero y de editor e incluso tenía una pequeña columna en la que reporteaba lo que pasaba en los alrededores, por ejemplo si una mujer estaba embarazada. De la misma manera entrevisté a todos los niños de la cuadra con la pregunta de qué querían ser de grandes o hacía una noticia acerca de una familia que se estaba mudando. Mi madre hacia copias al carbón que vendíamos a los vecinos por cinco centavos. Solo duró unos cuantos números. A los trece años, cuando vivía con mi tío en África, escribí algunas colaboraciones para un periódico local. Hubo una temporada en que escribí relatos, y fui poeta durante un tiempo, a los dieciocho años. Todo comenzó en Perú a los veinte años. Vi un clasificado en The Lima Times, un longevo semanario en inglés, que necesitaba reporteros. Había dejado la universidad para ser guía de expediciones científicas en la selva y en la montaña y estaba buscando aventuras al tiempo que intentaba encontrar una forma de ganarme la vida, así que me presenté y me aceptaron. Creo que ganaba ciento veinte dólares mensuales pero era feliz. Me di cuenta de que me encantaba.
Si hay algo que distingue el reportaje que haces, por un lado, es el lado humano de las historias –que te llevan a involucrarte–, y por el otro, a penetrar territorios y asuntos que otros rehúyen.
Sí, no me gusta la muchedumbre pero a veces no hay opción y tienes que mediar y meterte con los demás, como en Trípoli. Pero luego retomas para encontrar tu propio hilo. Es como la teoría del caos, buscas el hilo con la fe de que lo vas a encontrar: es una cuestión de fe, de atreverse e ir en busca de una experiencia. No estoy buscando una historia particular, no voy tan conscientemente a las historias. Improviso, intento ir abierto y aunque eso crea una situación de inseguridad, y a veces hasta angustia –a pesar de que encuentro que en la angustia uno es creativo, es tirar y flotar–, eso es lo que he hecho siempre y hasta cierto punto me siento cómodo con la situación, porque sé que ante la urgencia produces resultados.
Cada situación es distinta, algunas son muy agobiantes. En el perfil de Gadafi, por ejemplo, sentí que necesitaba apartarme. Había algo de Trípoli, algo de Libia que era muy fragmentario. Había demasiado dinamismo en el ambiente, y me pegaba mucho a lo cotidiano. Aunque lo cotidiano es importante para entender la arquitectura psicológica del sitio, hay un momento en que ya no lo necesitas. Había vivido intensamente muchos días de revolución y tenía la experiencia en mi adn; entendí que estaba mintiendo y me tenía que ir.
Al final, no dejas de ser Bruno o Jon Lee en la situación, en el norte de Afganistán, por ejemplo, en plena guerra, en un ambiente inseguro. Aunque era una alianza en el norte del país que teóricamente se había formado en contra de los talibanes, no se trataba de grupos que simpatizaran con Occidente: eran hombres agrestes y a veces sanguinarios, además de xenófobos. En Afganistán tuve un par de encontronazos, que afronté como me pareció adecuado en ese momento.
Como ser humano…
Sí, exacto. En pleno campo de batalla llegó un tipo armado y me pidió un cigarrillo, le dije que no, o no tenía y me agarró los testículos, una cosa inexplicable, y me enfadé. Él se marchó riendo y yo me di vuelta y le di tres patadas en el culo, volteó con el treinta y me apuntó. Hubo una suerte de stand off momentáneo en que el traductor gritaba, sus acompañantes lo trataban de apaciguar. Hubo cierta tensión hasta que la situación se calmó, pero yo estaba enojadísimo y le gritaba. En ese momento no pensé en nada. Tú me agarras los testículos y yo te pego, ¿me entiendes?, y eso fue lo que hice, solo que el hombre tenía una ametralladora treinta en pleno campo de batalla. Si alguien me insulta en mi pueblo en Inglaterra, en Nueva York o en Afganistán reacciono de la misma manera.
Es interesante ya que mencionas de pasada el episodio en tu libro The lion’s grave...
Aunque mi editora me censuró un poco, porque yo le expliqué que el hombre me había agarrado los testículos, y ella prefería “me agarró la entrepierna”. Me lo cambió por pudor, pero la realidad es que me agarró por los testículos y me los apretó, dolió cantidad, no pienso permitir que alguien me haga eso. Pero bueno, uno también se altera en el ambiente de la guerra, y hay ciertas cosas que no debes hacer…
Sobre todo si tu rival lleva un rifle de alto poder.
Sí, pero a la hora de hacer un reportaje estoy en el sitio y eso es algo que siempre he hecho, me compenetro en el ambiente, porque siempre soy el foráneo, siempre soy el gringo, siempre soy el alto, rubio, siempre soy el diferente, siempre soy el americano que todo el mundo detesta…
O con quien simpatiza, también…
Lo que pasa es que uno es consciente de que está viviendo la historia, puede ser historia grande o historia pequeña, pero es historia. Si bien son historias pequeñas y marginales para Roma, Londres o Nueva York, es historia grande para esos sitios, y a partir de ese momento se recuerda y se plasma lo que uno está viviendo. Esa historia está compuesta de seres humanos, y si tengo un objetivo más o menos consciente es el esfuerzo de mediar en esos ambientes exóticos, oscuros, tercermundistas, olvidados, a los que no se escucha y que no se consideran importantes. No son importantes, nunca han sido importantes: desde la óptica de Nueva York, hasta el 9/11 nunca fueron importantes, lo importante era Moscú, París, el eje de siempre. Ahora entendemos que lo que pasa en Somalia es relevante. Yo siempre he entendido eso, no es falta de modestia, pero siempre me ha parecido que había que tener en cuenta lo que pasaba ahí y yo quería entenderlo mejor y quería poblar mis crónicas y mis historias con personas que, a través de sus vivencias humanas, podrían ser afines a cualquier otro en cualquier otro punto del mapa.
En Guerrillas. Journeys in the insurgent world hablas, precisamente, de entender la guerrilla como un fenómeno que puede pasar en cualquier lugar. El hecho de que un grupo de gente decida levantarse en armas parece casi universal.
Creo que muchas sociedades están construidas sobre la base de la legitimación de la violencia, en algunos casos de forma más lograda que en otros, pero muchos regímenes se nutren de historias sangrientas, de epopeyas que alimentan el nacionalismo, la identidad nacional. Hay muchos países que nunca han logrado democracias verdaderas ni muy concretas. En algunos países, la diferencia entre el orden y el caos es una sola persona, la matas y se acabó, como hemos visto en Iraq.
A mí me gusta meterme en esa idiosincrasia, un poco en la organización de la violencia como hice en Guerrillas y ver sus vericuetos, y establecer, o al menos olfatear, cuál es esa frontera en un limbo, esa área no muy definida entre la violencia, la anarquía y lo que nosotros suponemos debe de ser el orden. Eso fue Guerrillas: una mirada a hombres y mujeres que sienten la necesidad de subir a las montañas, empuñar las armas para cambiar sus sociedades y esa decisión, ese momento de transformación, que a través de la historia hombres y mujeres han tomado y siguen tomando. Para bien o para mal, siempre me ha fascinado, porque la decisión es dura y en muchos casos lleva al desastre.
Es decir a la muerte…
Todo a la vez, a afrontar y abrazar la muerte. Las distancias culturales son fascinantes, pero sin duda esa decisión se repite cientos de miles de veces, es uno de los motores de la humanidad, de las sociedades. Yo quería conocer a los guerrilleros al fondo: a esas personas que no iban con lo que era ortodoxo, con el orden establecido, con lo que era supuestamente legal y estaba legalmente constituido, y que consideraban necesario abolir ese sistema, a costa de su propia sangre si fuera necesario. Anduve con gente de los farabundos en El Salvador y otros con quienes me sentí más afín, y no precisamente por su ideología. Lo mismo me ocurría con los afganos muyahidines, islamistas, xenófobos hace veinte años, y los birmanos, sectarios animistas, no tenía mucho que ver con ellos, pero quería entender sus historias.
Me parece fascinante que la mayoría de estos guerrilleros estaban destinados al fracaso, y entendí que sus historias nunca serían escritas, porque, claro, el cliché es que los vencedores escriben su historia y es verdad. Pero, en todo caso, los grupos guerrilleros compartían historias orales: eran como las tribus antiguas, con las historias contadas alrededor de las fogatas, con sus versiones de la verdad y sus leyendas; creaban sus mitos, imbuían su gesta con algo más grande que ellos mismos, y creaban así un panteón espiritual. Hasta cierto punto, buscaba una religiosidad a través del acto de matar.
¿Qué pasa cuando regresas a casa, al entorno familiar? ¿Cuentas lo que viste y viviste a los tuyos?
Hay cierta exigencia doméstica de que no les cuente casi nada. Es una disonancia cognitiva, francamente, pero reconozco no haberles contado todo porque si lo hiciera, no lo sé… Quizá sea supersticioso. Además, soy un contador de historias y si lo cuento todo no lo voy a escribir, no es lo mismo…
Un poco como la superstición entre los narradores y novelistas…
Bueno, yo trato de contar lo que he visto. Cada hijo es distinto: una de mis hijas siempre quiere saberlo todo, la otra lo es menos pero quiere tenerme cerca, no quiere saber que he estado en peligro. Mi hijo es como yo, preguntón, quiere saberlo todo. El impacto y el efecto de un padre en un hijo o una hija es muy grande, así que supongo que eso no ha ayudado al final porque hay misterios que ellos tienen alrededor de mi persona y me hacen preguntas a partir de su desconocimiento sobre ciertos episodios. O sea que, a pesar de que yo he tratado de hacer el baile de los siete velos, eso les ha intrigado más. Es una lucha que no se puede ganar. Se trata de una patología que uno comparte con algunos otros. Es más quizá como los soldados: cuando un soldado llega a casa, ¿acaso dice todo?
¿Dirías que en el caso de los perfiles a personajes como Chávez o Pinochet, al contrario de las crónicas de guerra, mantienes una cierta cercanía que te permite conocer mejor pero a la vez lograr –como dice Juan Villoro en el prólogo a El dictador, los demonios y otras crónicas– resultados más dramáticos que los de una crítica militante?
En el caso de Chávez, construí su primer perfil comenzando con el psicoanalista. Los venezolanos son muy nacionalistas, chavistas y antichavistas, y no les gusta que nadie venga a opinar de fuera. Entonces uno es atacado. Y yo no soy Oliver Stone ni Sean Penn.
Mejor para ti, un par de charlatanes…
Muchos quisieran que sacara la pistola con ellos. Si lo hiciera, ¿acaso podría seguir perfilando a Chávez? Es el único líder, jefe de Estado, que me ha permitido perfilarlo dos veces –cosa que he hecho durante ocho años, a pesar de que en el primer perfil él está ahí con sus defectos y sus errores, sin dejar nada fuera–. El asunto, creo, tiene que ver con la lectura que cada uno haga. Sin embargo, cuando escribes perfiles de la gente te expones a que te acusen. Decían que yo era simpatizante de Pinochet por el hecho de entrevistarlo y perfilarlo, y los chilenos y gente de la izquierda latinoamericana no podían concebir que yo, biógrafo aparentemente simpatizante del Che, fuera mesurado con un déspota como Pinochet. Lo cierto es que al tipo se le había caricaturizado hasta tal punto que ya resultaba imposible verlo como un hombre real. Ese era el propósito de mi perfil, y ahí está, con sus muertes y todo. La gente quiere ver a sus demonios y sus ángeles en su sitio, quiere ver a Pinochet con el colmillo ensangrentado, quiere ver al Che como un verdugo sádico o bien como un santo rodeado de una aureola. Y ninguna de las dos versiones es cierta.
Existe la leyenda urbana de que no te gusta nada la ciudad de México. ¿Por qué?
En los setenta, la ciudad de México fue la primera gran ciudad que conocí y era un horror. Mi primer acercamiento fue por tierra y no podía verla, me acerqué desde un punto entre los dos volcanes y lo único que vi fue un manto marrón, color mierda, eso era México, y quedé horrorizado. Y después, en los años siguientes viví en Centroamérica como reportero e iba a México ocasionalmente, y siempre me daba el mismo espanto, el olor de la ciudad era un tufo fuerte de desagüe. No sé, comparado con Centroamérica, esa gran ciudad era muy corrupta, espantosa. Estuve ahí para el terremoto del 85.
¿Conociste a escritores mexicanos?
No. Para mí era ya el apocalipsis… Representaba una ciudad del futuro, terrible y detestable, en la que la naturaleza había sido destruida y se vivía en un ambiente tóxico en el ámbito social, en la ecología. Se volvió para mí el paradigma del horror humano. Curiosamente esta percepción cambió en 2007, cuando murió trágicamente la esposa de mi amigo Frank Goldman. Después del velorio de Aura pasé una semana más en la ciudad. Durante esa semana, quizá a causa de la fraternidad y la intensa emoción de los amigos y amigas que rodeaban a Frank, me cambió la percepción de la ciudad, y fuimos a varios lugares, los cuales recuerdo muy bien: restaurantes o viejos dance halls, o viejos salones y otros sitios que comencé a ver como los lugares sociales que eran, y me cambió la óptica. Desde entonces he vuelto a la ciudad de México mucho más. Frank y yo siempre tenemos esa pugna porque él está muy enamorado de la ciudad. No es mi ciudad, pero tampoco la odio. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.