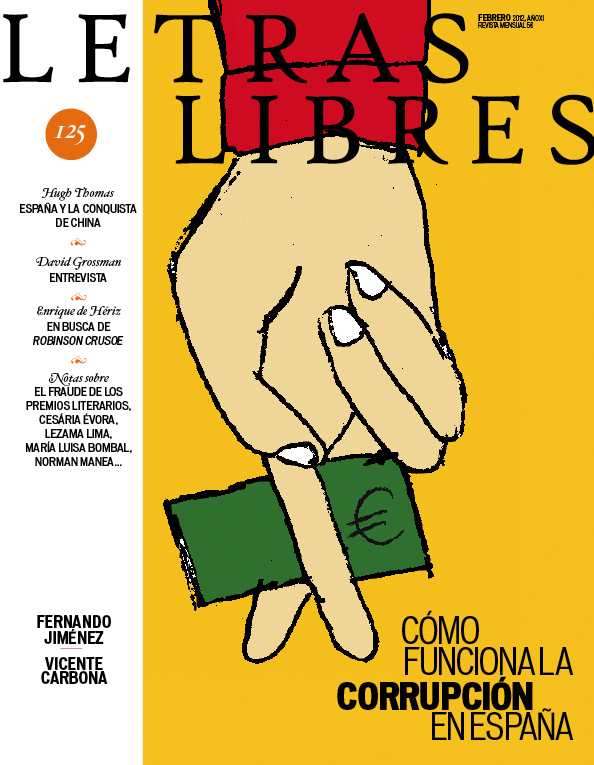Una tarde un hombre, J. R. Plaza, se sacude el sopor de todas las tardes y realiza una acción poco ordinaria. Primero: reúne las tarjetas de presentación que ha ido coleccionando a lo largo de su vida, en su paso por distintos puestos y empresas –trece tarjetas corporativas, todas del mismo tamaño, todas con su nombre en el centro. Después: pega esas tarjetas, una a una, lado a lado, en las dos caras de una hoja tamaño carta. De pronto: entre unas y otras coloca, en apariencia aleatoriamente, once tarjetas más, también de presentación pero ya no corporativas –tarjetas diseñadas y mecanografiadas por él mismo, quién sabe con qué propósito, al parecer con datos ficticios. En una de esas tarjetas puede leerse: “J. R. Plaza. Armador. Dinamarca No. 25,16. Tel: 46-09-64.” En otra: “José R. Plaza. Mecánico. Garage Minerva. Dr. M. M. Sterling No. 28. Tel: 35-86-73.” En una más: “José R. Plaza. Borreguero. Rock Springs, Wyo. EEUU” Etcétera.
Otra tarde otro hombre, Iñaki Bonillas, extrae de una pequeña carpeta de piel esa hoja y copia, una a una, las once tarjetas de presentación que su abuelo mecanografió años antes. Después coloca cada una de las copias –reproducciones facsimilares– al lado de un autorretrato del propio Plaza y encierra ambos materiales en un mismo marco. Allí donde el pedazo de papel consigna que Plaza fue un modelo vemos a Plaza posando, en efecto, como un modelo. Allí donde se indica que Plaza fue un machetero vemos a Plaza, qué más, cortando leña. Allí donde se asegura que Plaza fue un borreguero vemos a Plaza en el campo, vestido de vaquero, echado entre la hierba, tal vez en Wyoming, quizás hastiado de arrear ovejas. Una última tarjeta, no obstante, descansa a solas –sin imagen que parezca confirmarla o realizarla. Es una tarjeta extra, la número doce, ya no ideada por Plaza sino por su nieto, quien, luego de andar entre los numerosos autorretratos de su abuelo, ha decidido regalarle una tarjeta más, ampliar su biografía, avivar otro poco su fantasma. En esa tarjeta, también ya parda, también mecanografiada, puede leerse: “J. R. Plaza. Autorretratos. 8 de Septiembre No. 42. Tel: 5896714.”
• • •
Rara vez se habla de ello pero nadie lo ignora: en casi toda relación afectiva uno de los dos habrá de morir primero, alguno tendrá que sobrevivir al otro. Tampoco se dice muy a menudo pero quién no conoce el pacto: el que sobrevive debe honrar al que muere e impedir que sea consumido por la nada. Está claro que el vivo debe hablar del muerto –y a veces con y por el muerto. También está claro, o a la larga acaba por serlo, que la relación entre uno y otro es de lo más injusta –el muerto no tiene voz para defenderse– y que el vivo siempre violenta, distraídamente, al otro. Ya para hablar de él hay que reducirlo: representarlo de cierta forma, contar unas anécdotas y no otras, exagerar algunos rasgos y desdeñar otros no menos característicos. Aparte, mientras más se le menciona y trae a cuento, más se le reinventa y falsifica –pues ya se sabe que nuestros recuerdos más frecuentes son también los menos veraces. Por otra parte, es imposible no arrastrar a los muertos hacia nuestro propio discurso. ¿Porque, a fin de cuentas, cómo honrar al desaparecido sin ir perfilando, poco a poco, un espectro a nuestra medida? De cualquier modo siempre es mejor eso, serle un poco infiel al muerto, que no serlo en absoluto y dejarlo allí, solo, a un paso de la nada, su pacto con los vivos sencillamente ignorado.
Pocos artistas contemporáneos –pocos artistas, punto– han cumplido tan cabalmente con ese pacto como Iñaki Bonillas (ciudad de México, 1981). Hay que ver: buena parte de su obra se dedica a hablar del abuelo muerto o, mejor, con el fantasma del abuelo muerto. Bonillas no honra a su abuelo en privado –como hace cualquier nieto en cualquier sobremesa– sino públicamente, a la mitad del circuito del arte contemporáneo, arrastrando la figura de Plaza –en vida circunscrita a unos cuantos espacios– a otros ámbitos. Hace todo eso empleando –exhibiendo, interviniendo, interpretando, agrandando, radicalizando, potenciando– el archivo de Plaza que heredó hace años –treinta álbumes fotográficos, ochocientas diapositivas, dos volúmenes de una enciclopedia de cine y una carpeta de piel con diversos documentos, entre ellos aquella hoja, esas tarjetas. Véase, por ejemplo, Martín-Lunas (2004): una obra en que el artista elimina de las fotografías a los enemigos de su abuelo. Véase Tineidae (2010): una pieza en que expone ciertas imágenes a la destructiva avidez de las polillas. Véase Archivo J. R. Plaza (2005): un trabajo en que exhibe solo las palabras y las manchas de tinta dispuestas al reverso de las fotos. Véase, claro, Una tarjeta para J. R. Plaza (2007).
Ahora bien: ¿quién habla a través de estas obras? ¿El nieto o el abuelo? ¿Bonillas o Plaza? Si me preguntan, quizá ninguno: ninguno desborda al otro y habla a solas en esas piezas. El abuelo no se expresa directamente en las obras de su nieto: aparece siempre mediado. El nieto no se expresa soberanamente a partir del archivo de su abuelo: este respinga y dice también lo suyo. Al final uno termina por corroborar que la relación entre el archivo y sus usuarios es siempre de lo más compleja: no basta con ir hasta este, sacar a la luz sus documentos y esperar a que estos hablen por sí mismos o por nosotros. Los archivos –y cuando digo archivos digo casi todo: los textos y las imágenes que nos preceden, el lenguaje que heredamos, la cultura– no están ahí, a nuestra disposición, listos para ser usados o exhibidos; están siempre en otra parte, en las manos o los armarios de otros, sirviendo a otros fines –y uno debe apropiarsede ellos. Los archivos, además, no ocultan un mensaje sino muchos; están siempre saturados de sentidos y aporías –y uno debe intentar someterlos y apuntarlos hacia alguna parte.
• • •
La muerte, escribió Derrida en una de esas elegías que dedicó a sus amigos, tiene el terrible efecto de desprender los nombres de los cuerpos. Es decir: el cuerpo desaparece súbita, irreparablemente, pero el nombre que lo acompañaba persiste, ahora a solas, ya libre de su referente. Si se le repite, no es ya para designar un cuerpo o para llamarlo a nuestro lado; es para invocar el fantasma de su antiguo propietario, más difuso a medida que pasa el tiempo. A la larga ese nombre, no importa qué tanto lo repitamos, deja de invocar fantasma alguno y acaba por ofrecerse como el fantasma mismo, como el último resabio de aquella vida. De pronto ya no resta sino eso, un nombre, y uno ya no puede saber otra cosa del muerto que lo poco que ese nombre connota.
J. R. Plaza.
José María Rodríguez Plaza.
Justamente para que eso no ocurra, para que el espectro de Plaza no se ciña a unas cuantas letras, es que Bonillas ha asaltado y resignificado el archivo de su abuelo. No una vez: muchas. No con orden: intermitentemente, siempre actualizándolo e insertándolo en obras plurívocas. No para restaurar y fijar a su abuelo: más bien para impedir que se fije, para mantenerlo inestable –un fantasma inquieto, elusivo, presente. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).