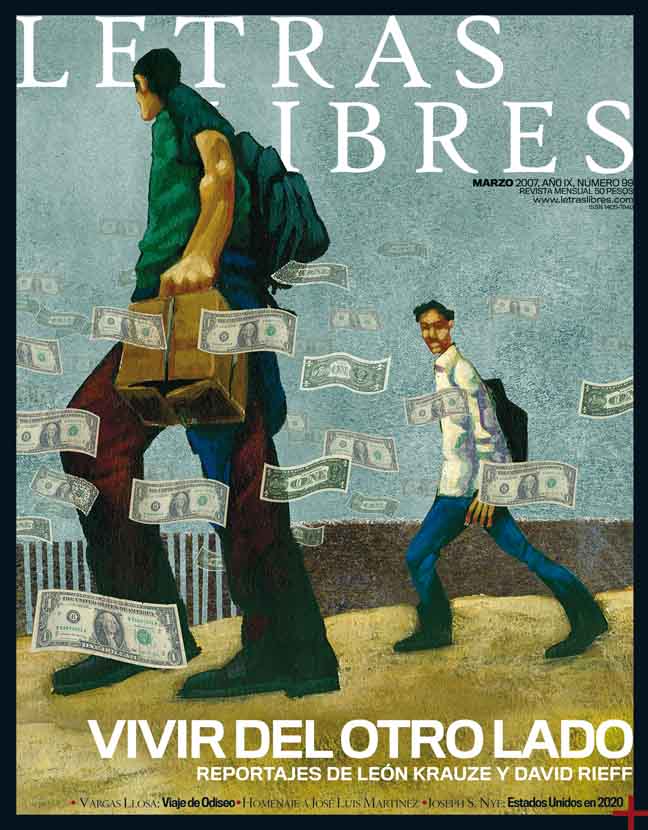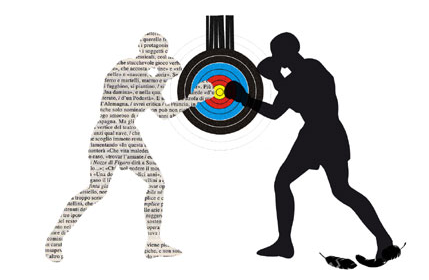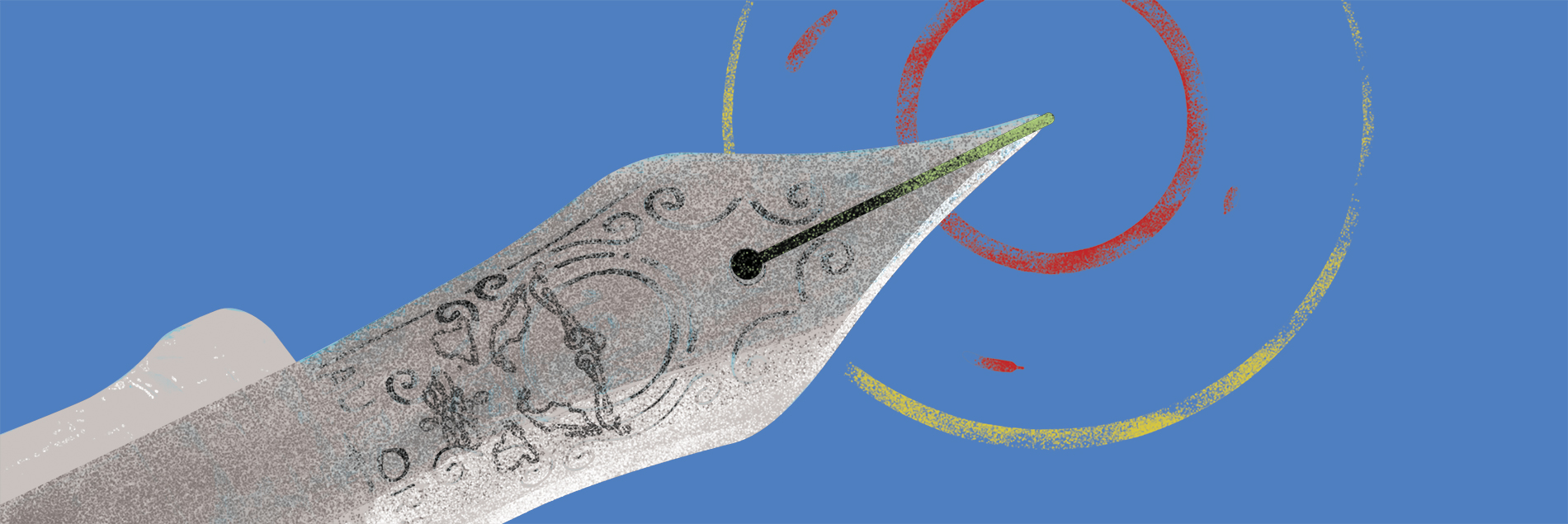Donald
Richie sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la
Segunda Guerra y en 1947 llegó a Tokio, donde inició
una formidable obra literaria como crítico de cine de
Pacific Stars and Stripes, la
revista de las fuerzas de ocupación. Se quedó para
siempre. Hace un par de años le dijo por qué a un
periodista: “Aquí todo es tan interesante. Cada día
tiene algo diferente, algo nuevo: cosas que se pueden hacer, gente
que se puede conocer. Uno se despierta todos los días y
piensa: ¿Qué voy a aprender hoy? Eso es, por supuesto,
lo que me ha mantenido aquí.”
Richie
es un clásico vivo. Sus estudios sobre Jasujiro Ozu y Akira
Kurosawa y su historia del cine japonés son imprescindibles
para los especialistas; sus propias películas son objetos de
culto; sus ensayos sobre Japón, deliciosos y estimulantes,
están escritos con “una altura, una agudeza y un ingenio sin
parangón”, para citar a Susan Sontag; sus
Japanese Journals son una de
las obras maestras del género. Pero el que prefiero entre sus
decenas de libros –como él mismo, según me ha dicho–
es Geisha, Gangster, Neighbor, Nun: Scenes from Japanese
Lives, una galería de
retratos del natural, capturados con ojo alerta y pluma ágil,
en la que Mishima, Kawabata o Kurozawa no son más memorables
que el tendero de la esquina. El que traduzco se publica aquí
con la autorización del autor.
Notas
y traducción de Aurelio Asiain
El nuevo repartidor de la nandemoya, la “tienda de lo que sea”, el emporio local, era un muchacho alto, de unos diecinueve, cara redonda y mejillas tan rojas como las manzanas que se dan en la provincia norteña de la que había llegado. Su nombre era Sato, un nombre tan común como las manzanas mismas.
Rodeado de anaqueles abarrotados de cepillos y cacharros y toallas y botellas de detergente, coladoras para tofu, cacerolas para sukiyaki, jabón en escamas, guantes de hule y lo que fuera, pedí el único objeto que no podía encontrar, una piedra pómez para frotarme las plantas de los pies en el baño.
Tras una búsqueda prolongada, Sato vino a decir que no tenían ninguna.
–Se supone que tienen lo que sea, dije con severidad.
–Lo lamento mucho, contestó Sato, las mejillas de manzana más rojas que nunca.
Olvidado el acento de Tokio apenas adquirido, se disculpó en el más marcado de los dialectos de Akita.
Sonreí al ver que mi broma pesada había sido mal entendida. No importa, dije, con toda la amabilidad de que la frase es capaz. El muchacho me despidió con una reverencia, todavía sonrojado, todavía disculpándose.
Esa noche, ya tarde, mientras escuchaba un cuarteto de Mozart, oí el rechinido de unos frenos de bicicleta y luego una tímida llamada a la puerta. Era Sato, rojo todavía por el ascenso de la colina. Extendió una mano. Había ahí un paquetito envuelto en papel. Mi piedra pómez.
–O sea que sí la tenían, dije, y él, asintiendo con la cabeza, miró más allá de mí hacia la entrada. Me di cuenta de que tenía curiosidad por ver cómo vivía un extranjero y lo invité a pasar y a tomar una taza de té.
Se negó y yo insistí, como exige la costumbre. Luego se quitó las botas y entró. Era muy alto. No me había dado cuenta de cuán alto era hasta que lo vi en la casa. Pies grandes, manos grandes. Pero no descomunales, y era además extremadamente gentil y bien educado –cosa curiosa en un joven moderno.
Tomábamos el té cuando preguntó cortésmente: ¿qué es lo que escucha?
–Es Mozart.
–¡Ah!, Mozart, un compositor. Es hermoso.
–K590, añadí.
–¿Eh? se inclinó hacia delante, preocupado, consternado.
–Numeran a Mozart, expliqué: escribió montones. Así llevan la cuenta.
–¡Ah!, dijo como aliviado, luego sonrió y sacudió la cabeza para indicar que todo eso lo rebasaba, era algo de un mundo diferente: es muy bonito de todos modos.
Le pregunté el precio de la piedra pómez.
–No, está bien así.
–No, no está bien así.
Busqué el precio en el papel y me di cuenta que no provenía de su nandemoya sino de algún lugar en Shibuya, muy lejos.
–Esto no es de tu tienda.
–¿Eh?, contestó, una respuesta habitual. Significa sí o no o ambas cosas, o nada.
–Pedaleaste hasta Shibuya después del trabajo para conseguir esta piedra pómez.
–Teníamos que haberla tenido, explicó enrojeciendo: usted mismo dijo que nuestra tienda se supone que tiene lo que sea.
–Era una broma.
Se me quedó viendo, las mejillas rojas, sorprendido. Luego, lentamente, comprendió y sonrió.
–¡Ah!, dijo, una broma. Ustedes los extranjeros son famosos por su humor.
Usó yumoru pues, típicamente, no hay palabra en japonés para esta famosa cualidad. Luego se rió cortésmente para mostrar que había entendido. Saboreamos un rato mi gracia y luego intenté de nuevo pagar mi piedra pómez.
–Cuesta mucho menos que la taza de té que me ha dado, dijo.
Entendí. Había ido y la había comprado no por mí, sino por la reputación de su tienda. Habían sido puestos en vergüenza. Los había desagraviado. Y era cierto, las piedras pómez eran desde luego muy baratas.
Mozart llegó a su fin.
–Qué bonito, dijo.
–¿Te gusta la música?
–Sí.
–¿Cuál es tu compositor favorito?
–La hawaiana.
–Ah, ya veo.
–¿No tiene nada de hawaiana?
–No, sólo clásica.
Se rascó la cabeza, haciendo ver que kurasiku era demasiado difícil para él.
–Pero estabas disfrutando de Mozart, dije.
–Pero es demasiado difícil de entender, respondió.
–No descubriste que era demasiado difícil hasta que te enteraste de que era kurasiku. Antes de eso lo estabas disfrutando. Por primera vez me vio a los ojos. La idea era nueva. Fue como si lo hubiera despertado. Pensarlo lo hizo reír con gusto. La vida era menos complicada de lo que le habían hecho creer. Había estado aquí sentado, entendiendo a Mozart.
Pero seguía teniendo sus corteses dudas.
–No sé, dijo.
Usó una forma femenina: so kashira. Y yo a mi vez no supe. ¿Eran maneras de Akita, estaba usando mal las formas de Tokio, o…?
–¿Está muerto tu padre?, pregunté con esa franqueza por la que también son famosos los extranjeros. Se cerró instantáneamente, como si mi pregunta hubiera sido un dedo acusador. Bajó los ojos, se le congeló la sonrisa. Los extranjeros son como magos, deducen. Luego revelan. También los japoneses deducen cosas, por supuesto, pero nunca lo dicen.
–Sí, contestó al fin: cuando tenía cinco. (Y entonces, como a veces ocurre, me dijo algo que no le hubiera dicho fácilmente a otro japonés.) Se mató.
Más preguntas, más respuestas, y su propia historieta salió a la luz. Hijo único de una pobre viuda que se sacrificó para enviar a su hijo a la secundaria. Luego la carta de presentación al pariente lejano, el viaje a Tokio, un nuevo trabajo, el brillo de las luces, la emoción. Carta semanal a la madre en casa, día libre al mes, vagas esperanzas para el futuro. Paralelamente, la otra historia. El padre bebía, el padre apostaba, el padre vagabundeaba, el padre terminó por matarse, dejando a la viuda y a un hijo.
En consecuencia, el joven Sato no bebe, no sabe nada de carreras de caballos o de mujeres y se entrega a su trabajo; y otra consecuencia, obviamente extrañaba a su madre, cuyo femenino so kashira acababa yo de escuchar.
Silencio. Y pesadez. Como si los dos hubiéramos comido demasiado. Sin duda lamentaba ya sus confesiones. Por qué, si apenas esta tarde nos habíamos conocido. La conversación languideció como lo hace siempre antes de una partida. Muy pronto estaba agradeciéndome el magnífico té y haciéndome una reverencia formal.
Y entonces, inesperadamente, apareció una cálida sonrisa campesina. Quizá Sato sintió que además de ser indiscreto había empezado también a tener un amigo. Yo también lo sentí y se lo hice saber no volviendo a mencionar la piedra pómez.
De cualquier modo, pasó mucho antes de que volviera a verlo, como no fuera de pasada. De vez en cuando, al salir, lo veía pasar en su bicicleta, llena la canastilla de jabón en escamas, toallas, fibra metálica, detergentes. Konichiwa, decía, acelerando.
A veces también lo veía en los baños, si iba muy tarde. Se sentaba ahí y se tallaba solemnemente el cuerpo robusto. Sonreía y decía konbanwa, pero cuando yo entraba en el agua él salía. Lo entendía bastante bien. Es común para un extranjero ser objeto de confesiones no pedidas. Es también común para él que lo eviten porque las ha recibido. El muchacho de la nandemoya, habiéndoselas permitido, admito que incitado por mí, ahora quisiera no haberlo hecho. Puede que lo haya visto como autocompasión, mala cosa siempre en un joven trabajador.
Luego, ya tarde un frío atardecer, fui a la cafetería local. La manejaba una mujer madura atormentada, que cargaba siempre un pomerania irritable bajo el brazo y con frecuencia soltaba cabellos en la crema. Debía su popularidad a que era la única cafetería del barrio. Cuando entré, la única mesa no del todo llena era la que ocupaba a medias el joven Sato, reluciente del baño. Me dispuse a salir pero él habló, sonrío, me señaló la silla libre. Los dos afirmamos que había pasado mucho tiempo, modo adecuado de empezar una conversación, y luego nos sentamos en un silencio cordial hasta que miró en su café.
–Tiene un cabello.
–Es suyo. Es famosa por eso.
–Podría ser del perro, dijo, sacándolo de su tasa.
–Es demasiado largo y de otro color. Es negro.
Los dos examinamos el cabello depositado en la mesa. Después hablamos de cosas del vecindario. ¿Y que ha sido del señor Sato? pregunté, con una educada tercera persona. Me miró y se tocó la nariz para asegurarse de que me refería a él. Esto era también una cortesía, lo mismo que mi gracioso asentimiento en respuesta. Sí, dije. Pasé entonces a un nivel más íntimo: por ejemplo, ¿tienes ya algún pasatiempo?
Pensó un rato antes de contestar: armas.
Al ver mi sorpresa –porque la violencia era lo último que yo hubiera esperado de él– sonrió: no para dispararlas, sólo las colecciono.
¿Y tenía una gran colección?
No, en realidad no tenía una sola, pero estaba pensando en coleccionarlas. Sería un pasatiempo. Como mi Mozart. Yo tendría mi compositor y él tendría sus pistolas, dijo sin ironía, sonriendo, complacido con la simetría.
Luego percibió el malentendido: No pistolas de verdad, ¿eh?, sólo de plástico.
Pensé en su padre. Pero él, sentado ahí, sonriendo, no.
No volvimos a encontrarnos hasta después de Año Nuevo. Apareció ya tarde un anochecer con unas frutas de regalo: manzanas de su lejana provincia nativa, Akita. Pero esta vez se veía serio y cuando lo invité a pasar se quitó de una vez las botas, sin titubear. Y anunció que quería tener un sodan –una charla, una discusión.
Se sentó en su cojín y se miró las manos. Un sodan no comienza de inmediato. Lo precede un silencio que puede durar cierto tiempo mientras la persona que necesita la discusión parece darle vueltas en su cabeza a la mejor manera de comenzarlo. Su cabeza inclinada estaba preñada de pensamiento pero él no abría la boca.
Fui a la cocina, hice té, pelé varias de las manzanas, las corté, las puse en un tazón, lo llevé todo y él seguía sentado ahí, suspendido, en silencio. Y finalmente…
–Vine para tener un sodan.
–Ajá.
–No tengo a nadie más con quién hablar de esto.
–Ajá.
–Quisiera que me aconsejara también porque es extranjero y lo sabe todo sobre esta clase de cosas.
Por ahí comenzó, remontándose tanto y añadiendo tanta información que pasó un tiempo hasta que al fin entendí. Para decirlo llanamente, estaba enamorado.
Nunca había pensado que lo estaría, pero ahora sentía, ahora sabía, en este mismo lugar –golpeándose solemnemente el pecho con el puño– que esto era de verdad. Estaba profundamente enamorado, nunca se recobraría. Habló con una gran seriedad. Eso evitó cualquier ligereza que yo de otro modo habría mostrado. También me puse serio.
–Pero qué buena noticia, dije: estar enamorado es maravilloso. Tendrías que estar feliz, seguro.
–¿Debería? Me miró con suspicacia, frotándose el pecho.
–Claro. El amor es famoso por eso.
Me miró dudando.
–Entonces me pregunto si de verdad estoy enamorado. No me siento feliz.
Pronto habría más información. Había conocido a la chica en la escuela primaria… luego la había olvidado del todo… pero esta vez, de regreso en Akita para las vacaciones, la había encontrado trabajando en la cafetería local, y ella había sido linda con él y lo había llevado al cine y habían dado una larga caminata, y ella quería sobre todas las cosas salir de Akita y venir a Tokio, y él trabajaba en Tokio y así ellos deberían casarse, y ella lo amaba y así él la amaba también. Ahora bien, ¿qué pensaba yo de todo eso y qué debería hacer?
Un japonés en mi posición habría sido de lo más inútil. Habría examinado ambos lados, y precisamente cuando pareciera que estaría a favor de cierto curso de acción, diría: pero por el otro lado… De modo que toda responsabilidad por los infortunios venideros pudiera evitarse.
Pero yo no era japonés y precisamente por eso el muchacho perdidamente enamorado había venido a mí. Ahí estaba esa espantosa cosa llamada amor, amenazando su nueva vida en Tokio. Quería que le dijeran qué hacer al respecto. Qué hacer era claro. Debería negarse a brindarle a ella una ruta de escape del hórrido Akita. Pero semejante consejo, yo lo sabía, no encajaría con su estado de ánimo presente. Estaba demasiado arrebatado por la enormidad de todo eso: estar enamorado. Así que mencioné la posibilidad de que no estuvieran realmente casados y vivieran juntos por un tiempo en Tokio.
–Oh, no, dijo con alarma: ¡qué pensarían los de la nandemoya! ¿y además, qué pasaría con los niños? Serán ilegítimos.
–Bueno, no necesitas tener ninguno, no precisamente ahora en todo caso.
–Pero la gente enamorada suele tener hijos.
Esto sacó a flote una cuestión delicada. Quería asegurarme de qué tan lejos los había llevado ese amor que se tenían. ¿Pero cómo averiguarlo? Sato seguía siendo lo bastante joven para ser mojigato.
–¿Tienes alguna experiencia previa? (Creo que fue keiken la palabra decente que usé).
–Oh, no, nunca antes he estado enamorado.
–No, lo que quiero decir es… ¿han tenido ella y tú alguna experiencia? (Otra vez keiken, porque no se me ocurría otra palabra decente.)
–No, ésta es la primera vez que nos hemos sentido de este modo.
Keiken no era evidentemente la palabra que quería. ¿Cómo diría uno “intimidad” en japonés, con todas las connotaciones cursis y cuasi médicas?
–¿Se han abrazado? –atreví, sabiendo que daku se usa a veces para indicar mayores intimidades. Tal vez entendiera lo que yo quería decir.
Pareció que sí. Se sonrojó, luego dijo: una vez. Y también nos besamos. Una vez, añadió con escrúpulos.
Era mi oportunidad.
–¿Y algo más?
–¿Parados en el frío de esa playa? Y además estaba nevando.
–Ya veo.
Satisfecho de que el enredo amoroso no hubiera llegado demasiado lejos, dije: así que estuviste viéndola y un día en la playa hablaron, se abrazaron y se besaron.
Sacudió la cabeza, no, era diferente.
–Un domingo ella me llevó al cine y luego fuimos a caminar a la playa y luego nos abrazamos y nos besamos y nos enamoramos.
–Todo en un día.
–En una tarde.
–Señor Sato. ¿Cómo sabe que está enamorado?
–Ella lo dijo.
–Ajá.
Me miró con unos ojos sin esperanza, luego dejó caer la cabeza y miró la mesa, el té sin probar. Ahí sentado, deshecho, un muchachote campesino de grandes manos.
Hay algo femenino en los muchachos enamorados. Parecen convertirse en las muchachas de las que están enamorados. Aquel encuentro en la cafetería era fácil de imaginar. Probablemente ella se sentó ahí como él estaba ahora: quieta, consumida por su propósito.
Durante los días que siguieron él pareció no correr su bicicleta tan rápido, no se talló tan escrupulosamente en el baño, no atendió a los clientes con una diligencia tan eficiente. Era como si estuviera constantemente preocupado.
Ella le escribía muy seguido, dijo, y sus noches las ocupaba escribiendo cartas en respuesta. A veces me mostraba las de ella, me las leía. No trataban de Sato. Trataban de qué espantosa era la vida en Akita y de lo que iba a hacer en Tokio después de que se casaran. Tenía tantas cosas qué hacer, que me pregunté si él alguna vez la vería, pero no dije nada de tales pensamientos.
–Me pregunto si aprobará tu colección de armas, fue todo lo que me permití decir.
Sonrió arrepentido. Sabe lo de mi padre. Dice que fue espantoso que lo hiciera. Espera que yo sea mejor esposo que él.
Aún entonces contuve la lengua. Quisiera no haberlo hecho. Creo que debería haberle dicho lo que pensaba, pero no dije nada. Una razón fueron mis propios sentimientos, mi desconfianza de mis propios motivos para hablar. Otra, que estaba empezando a darme cuenta de cuán importante era para Sato estar enamorado. No, quizá, la chica, pero ciertamente el nuevo centro que eso le había dado a su vida. En unos cuantos meses había madurado. Ahora era un hombre joven responsable, ya no un muchacho. Hasta su cara parecía haber cambiado, haberse hecho más enjuta. Y su mirada ya no era tan directa, tan inocente. Ahora era una mirada introvertida.
Y como yo era la única persona a la que podía hablarle de este acontecimiento abrumador, sus visitas eran frecuentes. Ya no escuchábamos a Mozart. Hasta la plática sobre armas fue hecha a un lado. Me había convertido en el doctor con el que discutía su dolencia. Lo absorbía completamente.
Lo hacía, observó el doctor, porque eso le permitía ser una persona que no había sido antes. Y aunque eso lo atormentaba, debe de haberlo agradecido. Al menos tenía algo cierto en su vida cambiante, la roca de su amor, inmóvil resistiendo la corriente.
Así que, por todas esas razones, no hice ningún intento de tratar al paciente, simplemente lo dejé salir, volverse más y más enfebrecido. Confieso que, aunque le deseaba lo mejor, encontraba esas noches que pasaba cantando su alabanza cada vez menos interesantes. Por más empeño que pusiera en guiarlo hacia otras cosas, como las colt y las wichenster, la conversación volvía sin remedio a Akiko –así se llamaba.
Y una noche apareció, pálido y agitado. Se paró en la entrada, una carta en la mano. Brevemente, anunciaba que Akiko se iba a casar con un señor Watanabe al que conocía y a quien le estaba yendo bien en una compañía de Osaka, de modo que no vendría a Tokio para ser la señora Sato. Lo lamentaba mucho, pero no había nada que hacer. Le pedía que se cuidara, esta primavera hacía un frío fuera de temporada.
Lo hice pasar y, como era una noche de primavera inexplicablemente fresca, le di un ponche caliente. Entonces, tan aliviado por su carta como él estaba enojado, le dije, entre otras cosas, que tenía suerte de haber descubierto el carácter de la chica antes de casarse, que se había librado, que habría otra mucho más digna de él.
Todas estas sensatas observaciones fueron rechazadas y vi que, a pesar de todo, Sato seguía estando enamorado, y ahora más que antes. Estaba enamorado porque necesitaba estarlo y no hacía más que oír mis comentarios, moviendo ausente la cabeza. Estaba decidido. Iba a dejar su trabajo, sin decírselo a nadie. Iba a tomar el tren para Akita esa misma noche. Otra vez de pie en la entrada, lo miré: un hombre infeliz crecido, y me maravillé ante el poder de las emociones, la fuerza de la necesidad. Trató de sonreír. No pudo.
No volví a verlo. El resto lo escuché de los vecinos, todos los cuales estuvieron escandalizados durante una semana o cosa así. Había regresado a Akita, había cierta chica ahí, y quién lo hubiera pensado, un muchacho encantador, un trabajador confiable como él.
Como sea, ella trabajaba en aquella cafetería, el había ido ahí, y entonces… pero aquí las historias variaban. Tal vez hubo una discusión, tal vez ella había gritado en presencia de los otros clientes. En cualquier caso fue probablemente después de algo así cuando él fue a ver a su madre, por última vez.
–Se mató, dije, viéndolo ante mí, pensando en su padre: se disparó.
Bueno, eso no lo sabían. Bueno, muy bien, probablemente se mató. Parece que lo encontraron en la playa, en la lluvia, evidentemente mucho después de muerto. ¿De un disparo? No, no lo creen. No tenía una pistola, ¿ves? La historia era que había tomado una navaja de la cocina de su mamá y la había usado. Al menos eso era lo que la gente decía.
No pude enterarme de nada más. El dueño de la nandemoya se negó a contestar más preguntas. Me paré frente a la tienda y pensé en él: Hidetada Sato, de diecinueve años, solo en esa playa helada. ~
© Donald Richie
De Geisha, Gangster, Neighbor,
Nun: Scenes from Japanese Lives, Kodansha, 1987.