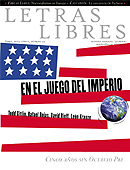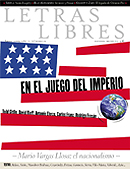Muchas voces críticas se han alzado últimamente contra las desavenencias surgidas entre los gobiernos europeos con motivo de la posible guerra en Iraq. Los contradictorios puntos de vista —apoyando una intervención armada unilateral de los Estados Unidos, supeditándola a una resolución del Consejo de Seguridad, o rechazándola en cualquier caso— parecen a algunos comentaristas, entre ellos Giscard d’Estaing, un peligro para la construcción de Europa, pues, dicen, la falta de un criterio común ante este gravísimo problema merma, o acaso anula, la influencia que la Unión Europea podría tener en la solución de la crisis, y delata entre sus miembros un divisionismo que socava las bases sobre las que se trata de erigir la integración europea.
Me permito discrepar de esta visión pesimista, que, me temo, deja adivinar en quienes la patrocinan una idea de la futura Europa muy poco democrática. La diferencia de pareceres entre los gobiernos europeos sobre el tema de la guerra de Iraq es una expresión natural y coherente de las distintas posiciones que en las sociedades europeas suscita —como no podía ser menos— el gravísimo tema de una guerra que parece poco menos que inminente y es saludable que ese debate se exprese a plena luz y se refleje en el ámbito gubernamental. La Unión Europea no puede comenzar negando la realidad social y política que está tratando de modelar dentro de una gran alianza o confederación de pueblos, sociedades y naciones, sin desnaturalizar la esencia misma de su razón de ser, que es la cultura democrática, es decir, la coexistencia en la diversidad de ideas, credos, razas, tradiciones, lenguas, doctrinas, bajo el signo de la libertad y la legalidad. El denominador común de la futura Europa no puede constituirse negando la evidencia —la variedad de posiciones políticas que florecen en su seno—, sino, más bien, fortaleciendo la tolerancia y alentando el diálogo, los debates y el libre cotejo de pareceres en busca de la casi siempre elusiva verdad. Es cierto que, algún día, en el futuro —y ojalá que en un futuro próximo— cuando la Unión Europea sea una entidad constituida y tenga un solo gobierno, tendrá también una sola voz y un solo punto de vista en cuestiones internacionales. Pero aun entonces será indispensable que las voces discrepantes, minoritarias y particulares, se hagan siempre oír, matizando el discurso oficial, pues ya sabemos que sólo en casos excepcionales la unanimidad es genuina y democrática. No es la diversidad de actitudes políticas, ni de ideas, ni las polémicas que oponen a sus ciudadanos, líderes de opinión o gobiernos lo que amenaza la unidad europea en ciernes; a mi juicio, más bien la van fraguando con el más potente aglutinante, que es la libertad. Hay obstáculos más graves para la edificación de Europa que la discrepancia entre opciones opuestas o, como en la crisis del Medio Oriente, entre lo que Isaiah Berlin llamaba las verdades contradictorias. Aquellas discrepancias no debilitan la solidaridad europea, porque no mellan el denominador común que es la adhesión a los principios democráticos; otras, en cambio, sí.
Friedrich Hayek escribió en Camino de servidumbre (1944/1945) que los dos mayores peligros para la civilización eran el socialismo y el nacionalismo. El gran pensador austriaco seguramente hubiera enmendado esa frase en nuestros días, suprimiendo en ella el vocablo socialismo y reemplazándolo por integrismo o fanatismo religioso.
El socialismo al que Hayek se refería era el marxista, enemistado a muerte con la democracia liberal, a la que estigmatizaba como máscara de la explotación capitalista. Ese socialismo quería acabar con la propiedad privada de los medios de producción, colectivizar la tierra, nacionalizar las empresas, centralizar y planificar la economía e instalar la dictadura del proletariado como paso inicial hacia la futura sociedad sin clases. Aquel socialismo marxista prácticamente desapareció con la desintegración de la Unión Soviética y la conversión de China Popular al capitalismo autoritario del partido único. Su epitafio fue la caída del muro de Berlín, hace catorce años.
El socialismo que existe, y que goza de excelente salud, afortunadamente para la cultura democrática ya no es socialista en la acepción marxista de la palabra. Acepta que la empresa privada produce más empleo y riqueza que la pública, sobre todo en un régimen de mercado, y es un convencido valedor del pluralismo político, las elecciones, la libertad y el Estado de Derecho. Este socialismo ha dejado de ser ideológico y se ha vuelto ético y pragmático. En vez de preparar la revolución está empeñado en la defensa del estado del bienestar, de políticas públicas de asistencia social a los parados, los ancianos, las minorías desvalidas y en una redistribución de la riqueza a través del impuesto para corregir lo que llama desequilibrios del mercado. En muchos casos, estas políticas, en el campo económico y social, resultan poco diferenciables de las que promueven los liberales o incluso los conservadores. De hecho, en nuestros días, sería laborioso tratar de encontrar diferencias significativas entre las políticas económicas del gobierno de Tony Blair en el Reino Unido y las de José María Aznar en España, o entre las que aplicó la democracia cristiana de Helmut Kohl en Alemania y las que ha puesto en práctica su sucesor, el socialdemócrata Gerhard Schroeder. Este socialismo no es enemigo, sino componente central de la cultura democrática en el mundo moderno.
El nacionalismo, en cambio, sigue siéndolo. No de la manera explícita con que aparecía cuando Hayek estampó aquella frase, encarnado en los rostros tremebundos del nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini o del franquismo. En nuestros días, el nacionalismo ya no es tan unívoco ni tan sesgado hacia el extremismo derechista como entonces; hoy es, más bien, un animal proliferante y escurridizo, de muchas cabezas, que adopta comportamientos diversos y adversarios entre sí. Contrariamente a lo que muchos optimistas llegaron a pensar, que, luego de la hecatombe de las dos guerras mundiales provocadas por él, iría languideciendo hasta desvanecerse, o vegetaría en los márgenes de la vida política de las naciones occidentales,enquistado en grupúsculos huérfanos de representación electoral, el nacionalismo ha experimentado un notable renacimiento y provocado la partición de Checoslovaquia, y catástrofes como la de la extinta Yugoslavia, donde la exaltación nacionalista serbia permitió a Slobodan Milosevic hacerse con el poder absoluto, a resultas de lo cual se produjo la desintegración del país y una guerra racista y genocida que, en el corazón de Europa, causó más de doscientos mil muertos. En Chechenia, los nacionalismos enfrentados siguen causando una sangría indescriptible, pese a que un ominoso velo de silencio internacional —para no llamarlo complicidad— ha caído sobre esa desgraciada región.
En España, poderosos movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco (y, de menor caudal, en Galicia y Canarias) plantean un riesgo de fragmentación a una soberanía que cuestionan (algunos pacíficamente y otros con métodos violentos). Pero también el fenómeno se da en países donde el nacionalismo parecía más apagado. En el Reino Unido, por ejemplo, hasta hace pocos años, el Partido Nacionalista Escocés era una curiosidad folclórica con faldas a cuadritos multicolores y gaitas. Hoy es la segunda fuerza política de Escocia, donde, por primera vez en la historia moderna de Gran Bretaña, las encuestas revelan que casi la mitad de los escoceses son favorables a la independencia. En Francia, Le Front National dio la gran sorpresa en las últimas elecciones presidenciales, en las que desplazó a Lionel Jospin en la vuelta final que Le Pen disputó con Jacques Chirac. En Austria el llamado Partido de la Libertad de Jorg Haider, que obtuvo en un momento casi un tercio de los votos, llegó a ser miembro de la coalición gubernamental, a la que acaba de reincorporarse. En Italia, aunque disminuido y en sordina, el movimiento nacionalista de Umberto Bossi, la Liga Lombarda, no ha renunciado a su designio de desgarrar al país, separando del resto a todo el Norte, la fantasmal Padania.
Se me objetará, luego de estos rápidos ejemplos, que, bajo la etiqueta de nacionalismo, meto en una misma canasta huevos de muchos colores: de gallina, de pichón, de avestruz y hasta del literario basilisco. ¿Acaso son la misma cosa? Precisamente, una de las mayores dificultades para hablar del nacionalismo consiste en que esa doctrina protoplasmática se reproduce con apariencias diferentes, aunque, en su secreta raíz, esa diversidad coincida en unos cuantos rasgos que me gustaría tratar de describir, porque es esa entraña, no la envoltura circunstancial, lo que constituye un desafío a la cultura democrática, el limo de la construcción europea.
A un líder del Partido Revolucionario Institucional mexicano se atribuye haber explicado la filiación ideológica del PRI con esta afirmación, digna de Mario Moreno “Cantinflas”: “El PRI no es de derecha ni de izquierda sino todo lo contrario.” Un galimatías parecido asoma cuando se busca situar al nacionalismo dentro de las tradicionales categorías de izquierda y derecha. Él se mueve sin dificultad entre esas antípodas, y adopta, a veces, semblante radical, como, en España, ETA o Terra Lliure, o el IRA en Irlanda del Norte, o se identifica con posiciones inequívocamente conservadoras, cuando encarna en Convergència i Unió o el PNV (El Partido Nacionalista Vasco). Aunque también es frecuente que sea de izquierda antes de llegar al poder, y cuando lo captura se vuelva de derecha, como le ocurrió al fln argelino y a casi todos los movimientos nacionalistas árabes.
Atención: no estoy borrando las fronteras abismales que separan a los nacionalistas que practican el terrorismo de los nacionalistas que actúan en la legalidad y rechazan los métodos violentos. Naturalmente que constituye una diferencia sustancial defender un ideal de manera pacífica, por la vía de las elecciones y dentro de la ley, o asesinando, secuestrando y plantando coches bomba. Son diferencias que, en términos prácticos, permiten la coexistencia social o la crispan hasta hacerla estallar en una orgía de sangre, como ocurrió en Bosnia y en Kosovo y sigue ocurriendo en Chechenia. Pero, sin que esto signifique devaluar el compromiso con el pacifismo y la legalidad de los movimientos nacionalistas que rechazan la acción directa y optan por la vía electoral, debo decir también que no son los métodos y las conductas lo que determina que un movimiento político sea nacionalista, sino un núcleo básico de afirmaciones y creencias que todos los nacionalistas —pacíficos o violentos— suscriben.
He dicho afirmaciones y creencias, no ideas, de manera deliberada. El punto de partida de toda doctrina nacionalista es un acto de fe, no una concepción racional y pragmática de la historia y de la sociedad. Un acto de fe colectivista, que imbuye a una entidad mítica —la nación— de atributos trascendentales, capaces de mantenerse intangibles en el tiempo, indemnes a las circunstancias y a los cambios históricos, preservando una coherencia, homogeneidad y unidad de sustancia entre sus miembros y elementos constitutivos, aunque, en la contingencia, aquella unidad sea invisible y pertenezca al dominio de la ficción.
Junto al colectivismo, el esencialismo metafísico es ingrediente central del nacionalismo. Para esta doctrina, los individuos no existen separados de la nación, placenta materna que les da el ser, la identidad, palabra clave de la retórica nacionalista, que los vivifica social, cultural y políticamente, y que se manifiesta a través de ellos, en la lengua que hablan, las costumbres que practican, las vicisitudes de una historia que comparten, y, también, en algunos casos, en la religión, la etnia o raza a la que pertenecen, o, incluso, la conformación craneal y el grupo sanguíneo de que Dios o el azar quiso dotarlos.
Esta utópica noción de una comunidad perfectamente homogénea y unitaria se desvanece apenas intentamos contrastarla con las naciones reales y concretas de la pedestre realidad, donde, todas, unas más, otras menos, lucen una heterogeneidad flagrante, en los dominios cultural, racial y social, al extremo de que la noción de “identidad colectiva” —no se diga de “identidad nacional”— resulta un concepto falaz, que, bajo su pretensión uniformizadora, desnaturaliza siempre una rica y fecunda diversidad humana. El nacionalismo contrarresta este desmentido a sus tesis con otra de sus llaves maestras, el victimismo: una larga lista de agravios históricos y usurpaciones políticas y culturales de la potencia colonizadora e imperial para destruir, contaminar y degenerar a la nación víctima. Algo que aquélla ha intentado e intenta todavía, pero, alto ahí, sin conseguirlo nunca. No importa cuán feroces hayan sido los crímenes cometidos por el conquistador, ni cuántos siglos haya durado aquel genocidio sistemático para privar a la nación invadida, ocupada y “aculturada”, ésta sobrevive. La nación víctima, digan lo que digan las mentirosas apariencias, por debajo de ellas, ha seguido resistiendo, conservando su esencia, fiel a sus ancestros y a sus fuentes, con el alma intacta, esperando la hora de la redención de su soberanía arrebatada y de su libertad suprimida.
Naturalmente, esta lista de agravios se asienta en algunas verdades históricas. Pero sería un error creer que las violencias y abusos cometidos en el pasado por pueblos fuertes contra pueblos débiles son la razón de ser del nacionalismo. Si fuera así, el nacionalismo proliferaría como una epidemia en todas las comarcas del planeta. ¿Hay acaso algún país que no tenga desagravios que reclamar a la historia? No hay sociedad que, cuando vuelve la cabeza y escruta su pasado, no se encuentre con un espectáculo de horror, de crímenes y atropellos indecibles que se cometían tanto transversal —entre sociedades, pueblos y naciones— como verticalmente —entre clases e individuos poderosos contra clases, grupos e individuos inermes en el interior de cada sociedad—, lo que hace de la historia de todos los países, también, aunque no únicamente, una historia universal de la infamia. Si se trata de ajustar cuentas al pasado, ¿alguien duda de que un extremeño, un andaluz, un castellano padecieron menos de la prepotencia, la intolerancia, los abusos de los poderosos que vascos, catalanes o gallegos? Pero sólo para el nacionalismo aquellas injusticias históricas son colectivas y hereditarias, como el pecado original.
El nacionalismo necesita de aquellos agravios históricos para justificar sus pretensiones de víctima de una injusticia atávica de carácter comunitario a la que sólo dará satisfacción la reconquista de la independencia perdida, una soberanía que a menudo nunca existió y es sólo una ficción histórica, fabricada por razones políticas. Los necesita, también, para explicar la supuesta adulteración de la unidad nacional —en el dominio de la lengua, de la cultura, de las instituciones y hasta de la raza— y para justificar las políticas que se propone impulsar desde el poder a fin de restablecer la pureza e integridad de la nación, maculados por siglos de dominio extranjero.
Cataluña y el País Vasco son sociedades bilingües —más aquélla que éste—, con la particularidad de que la casi totalidad de catalanes que hablan catalán, y de vascos que hablan eusquera, también hablan castellano. Esta particularidad es, en verdad, un privilegio, que hace de la mayoría de catalanes y de vascos señores y ciudadanos de dos culturas y tradiciones que les pertenecen por igual. Aceptar esta realidad cultural pondría al nacionalismo en un aprieto, pues lo condenaría a revisar el supuesto básico nacionalista de la homogeneidad lingüística y la unidad cultural, y a diseñar políticas educativas y culturales que respetaran y fomentaran ese bilingüismo.
Como nadie reniega de sí mismo, y menos que nadie un partido político, los nacionalistas en el poder explican que la situación cultural de Cataluña o del País Vasco resultan de un atropello histórico: la persecución de que han sido víctimas la lengua y la cultura nacionales por unos gobiernos que impusieron las de la potencia imperial. La política de “normalización lingüística” tiene pues, por objeto, corregir aquella injusticia pasada y devolverle al catalán y al eusquera el protagonismo que perdieron por un acto de fuerza. En la práctica, sin embargo, la corrección de esa injusticia pasada ha mudado en una injusticia equivalente: discriminar la enseñanza del castellano en Cataluña y en el País Vasco, imponiendo cada vez más, en los colegios y en la administración, como lengua preferencial (y a veces única) el catalán y el eusquera.
Esta política es inevitable en todo partido nacionalista que sea fiel a sí mismo, es decir, que, partiendo de su idea de lo que es la nación, trate de convertir esta ficción en realidad. Naturalmente, la política de “discriminación positiva” o “normalización” (bellos eufemismos) se sale a veces, por su propia dinámica, del cauce benigno y razonable en que pretenden querer sujetarla las autoridades. La realidad es que, por su naturaleza misma, este género de medidas, encaminadas a retroceder la realidad presente de una sociedad bicultural o multicultural hacia una mítica unidad lingüística que justifique la visión histórica del nacionalismo, se traduce a la corta o a la larga en violaciones de los derechos humanos, empezando por el de la libertad individual y la libre elección. No cabe la menor duda de que muchos nacionalistas vascos, pacíficos y bien intencionados, quedaron espantados, hace algún tiempo, cuando se dio a conocer, con justificado escándalo, que en una ikastola se castigaba, obligándolos a llevar los bolsillos llenos de piedras, a los niños a quienes se sorprendía hablando castellano en vez de eusquera. Y que eran sinceros al decir que una golondrina no hace verano y que no se podía llamar política del gobierno autonómico a los excesos de celo de algunos militantes o funcionarios aislados. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de la vocación pacífica de la mayoría de los nacionalistas, en esta ideología, en su concepción del hombre, de la sociedad y de la historia, anida una semilla de violencia, que germina sin remedio cuando se vuelve acción de gobierno, si el nacionalismo es consecuente con sus postulados, sobre todo, el principal: su empeño por reconstruir aquello que Benedict Anderson llama “la comunidad imaginada”, es decir la ilusoria nación integrada cultural, social y lingüísticamente, en cuyos retoños humanos se transubstanciaría la identidad nacional. Fernando Savater lo explica así: “El totalitarismo consiste en la negación exterminadora del otro, no en la hostilidad al adversario político. Para eta sólo son vascos viables —es decir, no candidatos al exilio o a la liquidación— los nacionalistas de uno u otro signo, sean los que se equivocaron aceptando el estatuto de autonomía, los héroes que lo rechazaron desde el principio o los conversos que poco a poco han llegado a la luz. El resto son españolistas recientemente envalentonados que viven entre los vascos, contra los cuales se predica sin rodeos la ‘persecución social’ y con cuyos partidos se prohíbe taxativamente cualquiertipo de convenio político: exeunt omnes.“1
Como la historia verdadera no encaja, o lo hace sólo a trompicones, con la versión nacionalista del pasado, es inevitable que el nacionalismo acomode aquella historia, embelleciéndola o deformándola, para que sirva a sus propósitos y le proporcione una base de sustentación. Un libro de indispensable lectura —El bucle melancólico, de Jon Juaristi— documenta con copiosa información y sutileza este proceso de ficcionalización de la historia, con fines de actualidad política, del nacionalismo vasco. La mayor parte de los poemas, canciones, ficciones, artículos, memorias que Jon Juaristi escudriña tienen escaso valor literario y no trascienden un horizonte localista (una de las excepciones son los ensayos de Unamuno). Sin embargo, la agudeza del crítico nos revela, en la misma indigencia artística y conceptual de aquellos textos, unos contenidos sentimentales, religiosos e ideológicos, que son iluminadores sobre la razón de ser del nacionalismo en general y del terrorismo etarra en particular.
Juaristi llama melancolía a la añoranza de lo que no existió, a un estado de ánimo de feroz nostalgia de algo ido, espléndido, que conjuga la felicidad con la justicia, la belleza con la verdad, la salud con la armonía: el paraíso perdido. Que éste —la nación de los nacionalistas— nunca fuera una realidad tangible, no es obstáculo para que los seres humanos, dotados de ese instrumento terrible y formidable que es la imaginación, terminen por fabricarlo. Para eso existe la ficción: para poblar los vacíos de la vida con los fantasmas que la cobardía, la generosidad, el miedo o la imbecilidad de los hombres requieren a fin de completar sus vidas. Los fantasmas que la ficción inserta en la realidad pueden ser benignos, inocuos o malignos. Los nacionalismos pertenecen a esta última estirpe.
Las verdades que proclama una ideología nacionalista no son racionales; son dogmas, actos de fe. Por eso, como hacen las iglesias, los nacionalismos no dialogan: santifican y excomulgan. El nacionalismo tiene que ver mucho más con el instinto y la pasión que con la inteligencia, y su fuerza no está en las ideas sino en las creencias y los mitos. Por eso, se halla más cerca de la literatura y de la religión que de la filosofía o la ciencia política, y para entenderlo pueden ser más útiles los poemas, las novelas y hasta las gramáticas, que los estudios históricos y sociológicos. Benedict Anderson, por ejemplo, en Imagined Communities, su estudio sobre el nacionalismo, explora a través de las ficciones del filipino José Rizal, el mexicano José Fernández de Lizardi y el indonesio Mas Marco Kartodikromo el desarrollo de la idea de nación que activara el movimiento nacionalista en aquellas antiguas colonias europeas en Asia y América.2
Que la ideología nacionalista esté, en lo esencial, desasida de la realidad objetiva y que se vea obligada, para justificarse, a una deformación sistemática de la historia, no significa, claro está, que no sirva para atizar la hoguera que ella enciende, los agravios, injusticias y frustraciones de que una sociedad es víctima.
Aun si el País Vasco no hubiera sido objeto, en el pasado, sobre todo durante el régimen de Franco, de vejaciones y prohibiciones intolerables contra el eusquera y las tradiciones locales, la semilla nacionalista hubiera germinado también, porque la tierra en que ella cae y los abonos que la hacen crecer no son de este mundo concreto. Sólo existen, como los de las novelas y las leyendas, en la más recóndita subjetividad, y aparecen al conjuro de una insatisfacción y rechazo de lo existente, sentimientos que son canalizados por unas minorías —los partidos nacionalistas— en su provecho para alcanzar el poder político. Lo que Juaristi llama, con ayuda de Freud, “melancolía”, impulso inicial de que se alimenta el nacionalismo, Karl Popper lo definía como sometimiento al “llamado de la tribu”, o resistencia recóndita en los seres humanos a la responsabilidad de asumir las obligaciones y los riesgos de la libertad individual, y la estrategia de rehuirla, amparándose en alguna categoría gregaria, en algún ser colectivo, en este caso la nación (en otros, la raza, la clase o la religión). Para Durkhein, todas las ideologías colectivistas, como el nacionalismo, resultaron de la desaparición de las jerarquías tradicionales y órdenes de la vida social, debido a la centralización y la racionalización burocrática que requería el progreso industrial. Al verse privado de la seguridad emocional y social de esas comunidades preindustriales —la tribu— el hombre buscó refugios colectivistas, como el que provee la primaria doctrina nacionalista, convirtiendo la pertenencia a una nación en un valor supremo, en el privilegio de ser parte de una dinastía selecta y exclusiva, ontológicamente solidaria, de seres muertos, vivos y por vivir.
Para Elie Kedourie, uno de los más perceptivos analistas del nacionalismo, éste habría nacido como doctrina desviada de la teoría kantiana de la “autodeterminación” del individuo libre. Fichte, según él, reemplazó esta idea con la tesis de la autodeterminación de las naciones, entidades que daban al individuo su propia identidad. Y Herder, sin quererlo, completó esta noción con su férvida defensa de las culturas y las lenguas como fundamentos de la nación. Éste es el camino, según Kedourie, por el que las doctrinas nacionalistas fueron adquiriendo derecho de ciudad en la historia moderna, exacerbándose en algunos casos con conceptos racistas y delirios mesiánicos hasta alcanzar su apocalíptico apogeo con Hitler. Pero no es ésta la única vena del nacionalismo; también lo es la que nace en el Tercer Mundo como respuesta al colonialismo y las políticas imperialistas de las potencias occidentales, de las que serían ejemplo el sionismo y los movimientos nacionalistas árabes.
Según Ernest Gellner “es el nacionalismo el que inventa las naciones y no lo contrario”. El nacionalismo, un producto, según él, típico de la sociedad industrial, utiliza de manera selectiva la preexistente proliferación de culturas en el seno de un país, y transforma a éstas de manera tan radical como artificiosa, resucitando lenguas muertas, inventando tradiciones y restaurando unas “ficticias purezas prístinas”.3
La diversidad de métodos y comportamientos, así como las circunstancias distintas en que han nacido los movimientos nacionalistas, aconsejan prudencia a la hora de hacer generalizaciones. Pero, una que cabe hacer sin vacilar, es que el nacionalismo tiene una entraña irracional —nazca de la melancolía, la desesperación, la anomia, el miedo a la libertad o la protesta contra la invasión colonial— y que, debido a ello, deriva con facilidad hacia prácticas violentas, y llega a veces como ETA en España o el IRA y los Provisionals en Irlanda del Norte hasta hace poco tiempo, a cometer crímenes abominables en nombre de su ideal. Que haya partidos nacionalistas moderados, pacíficos, y militantes nacionalistas de impecable vocación democrática, que se empeñan en actuar dentro de la ley y el sentido común, no modifica el hecho incontrovertible de que, si es coherente, y lleva a sus últimas consecuencias los principios que constituyen su razón de ser, todo nacionalismo desemboca tarde o temprano en prácticas intolerantes y discriminatorias, y en un abierto o solapado racismo. No tiene escapatoria. Como esa nación homogénea, pura, cultural y étnica, y a veces religiosa, que lo inspira y que pretende restaurar, nunca existió —y si alguna vez existió, desapareció en el curso de la historia—, está obligado a crearla, a imponerla en la realidad, y la únicamanera de conseguirlo es la coerción.
Tal vez en ningún otro dominio sean tan explícitos los estragos que el nacionalismo causa como en la cultura. Si la pertenencia a esa abstracción colectiva, la nación, es el valor supremo, y si éste es el prisma elegido para juzgar las creaciones literarias y artísticas, ¿qué puede esperarse como resultado de tan confusa y disparatada tabla de valores? La perspectiva nacionalista tiende a rechazar o minusvalorar toda creación del espíritu que, en vez de magnificar o privilegiar los valores locales —lo regional, lo nacional, lo folclórico—, los relegue, ridiculice, niegue, o, simplemente, los minimice dentro de una perspectiva cosmopolita o universal, o los refracte en lo individual, realidades humanas difícilmente identificables con lo nacional. Para el nacionalismo, las creaciones literarias más respetadas y respetables son aquellas que confirman sus prejuicios sobre las identidades colectivas. Esto, en la práctica, significa la promoción del arte regionalista o folclórico como modélico, y el ensimismamiento provinciano, una consecuencia que ha resultado siempre, en todas partes, de las políticas culturales nacionalistas. Ésa es la razón por la que el nacionalismo no ha producido hasta ahora nada digno de memoria en la literatura y las artes y por la que, como dice el profesor Ernest Gellner: “Los profetas del nacionalismo no han ingresado nunca a la primera división en materia de pensamiento” (“the prophets of nationalism were not anywhere near the First Division, when it came to the business of thinking”, Nations and Nationalism, p. 124).
Quisiera citar el testimonio de Arcadi Espada, un periodista catalán que, en Contra Catalunya, describe, a partir de su experiencia personal de joven que padeció los últimos años del franquismo, y vivió desde adentro la transición hacia la libertad, una Cataluña que pasó de la dictadura fascista a una democracia que resultó empobrecida —para no decir mediatizada— por un nacionalismo que desde hace cinco lustros ejercita un dominio aplastante sobre su vida política y cultural.
El libro oxida el nacionalismo, no con argumentos ideológicos, sino mostrando los desvaríos y cursilerías insoportables que causa en distintos órdenes, así como la lenta asfixia del pensamiento crítico. Debido al temor de ser acusados de actuar “contra Catalunya”, e incurrir en una suerte de satanización moral, pocos osan contradecir ciertos mitos y tabúes impuestos por los nacionalistas. Gracias a esta invisible censura muchos temas se han vuelto intocables o se han deformado hasta lo irreconocible: desde el escamoteo histórico de la posición fascista que adoptaron muchos catalanes durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, hasta la abolición mágica del hecho social y económico que representan los inmigrantes, un elevado porcentaje de la población de Cataluña, que no hablan catalán, y son sin embargo catalanes, pues viven y trabajan allí, y porque han contribuido con su trabajo, de dos o más generaciones, a la prosperidad de Cataluña. Los hombres y mujeres de este vasto sector no están representados en el gobierno nacionalista de la Generalitat, y, además de reducidos cada vez más a una condición fantasmal, de parias culturales, se ven ontológicamente disminuidos, por una idea de Cataluña que los enfrenta a este dilema: integrados o apestados. El libro de Arcadi Espada muestra, con innumerables pequeños ejemplos, el provincianismo y la ridiculez a que una política cultural nacionalista, cuya función es proporcionar materiales para la “identidad” que se quiere fabricar, se ve fatalmente abocada. En el paisaje que diseña el testimonio de Espada —como en ciertas fulminaciones periodísticas de Félix de Azúa o en los ensayos políticos de Aleix Vidal-Quadras— se ve el daño que el nacionalismo viene infligiendo a una tierra que se caracterizó siempre por ser la más culta y europea de España, y que se va rezagando culturalmente debido a una doctrina que se empeña en colocar avisos por doquier que digan: “Sólo para catalanes.” Pero ni siquiera para todos los catalanes: sólo aquellos que responden al identikit nacionalista. Los demás no lo son, pues no merecen serlo. Me pregunto si el testimonio de Arcadi Espada no se podría trasladar casi literalmente al País Vasco.
No soy un pesimista ni tampoco un optimista profesional. Creo que la tarea intelectual —no así la artística— tiene la obligación de esforzarse por mantenerse dentro del realismo. Y el realismo obliga a reconocer que el nacionalismo —si se prefiere, los nacionalismos— son el problema más grave que enfrenta España, y uno de los más serios escollos que debe salvar Europa para cimentar una verdadera integración sobre bases democráticas.
Ello se debe a la naturaleza irracional y finalista del nacionalismo, al que las concesiones y transacciones políticas e ideológicas, en vez de apaciguarlo, suelen, como las banderillas a los toros de raza, embravecerlo e inducirlo a exigir más: ese apetito insaciable forma parte de su naturaleza. La Constitución Española de 1978 constituyó un admirable esfuerzo ético y jurídico para hacer de España una sociedad plural y democrática, “una nación de naciones y de regiones” en palabras de Gregorio Peces-Barba, uno de los constitucionalistas. El texto constitucional y el régimen de las autonomías reconoce el derecho de Cataluña, el País Vasco y Galicia a considerarse “naciones”, categoría más elevada y distinta que la de “regiones”, y a desarrollar y promover su lengua y cultura en la más irrestricta libertad; además, les concede una amplia gama de competencias administrativas, económicas, educativas y políticas. Muchos creyeron que los estatutos de las autonomías servirían para desactivar de manera preventiva el polvorín de recriminaciones nacionalistas contra los abusos del centralismo, y ganaría de este modo a los sectores más amplios de Cataluña, el País Vasco y Galicia, a esta idea de la coexistencia en la diversidad de la España descentralizada y pluralista diseñada por el texto Constitucional. Veinticinco años después, es evidente que aquello fue una ilusión. Los movimientos nacionalistas, en vez de languidecer, se han robustecido y siguen esgrimiendo el mismo catálogo de cargos contra supuestas injusticias y postergaciones, prejuicios y discriminaciones de que serían objeto por parte de un Estado español del que hablan como algo ajeno e incluso hostil. Como si nada hubiera pasado y la Constitución de 1978 y el régimen autonómico no significaran, desde la perspectiva de Cataluña, el País Vasco y Galicia, sino un cambio de disfraces, debajo de los cuales la España democrática, al igual que lo hizo la España dictatorial, siguiera oprimiendo y discriminando a sus “colonias” internas. Esto es, desde luego, una delirante fantasía ideológica. Pero, cuando una ficción es respaldada por una mayoría electoral relativa, como ha ocurrido en Cataluña y el País Vasco, o por un considerable número de electores, como en Galicia, pasa a convertirse en una inquietante realidad política.
El hecho de que, en las anteriores legislaturas, las elecciones obligaran, primero al psoe, y luego al pp, para poder formar gobierno, a aliarse con los partidos nacionalistas, despertó la esperanza de que esa alianza tuviera un efecto desactivador de los objetivos finalistas del nacionalismo —la independencia— y fuera llevando a estos partidos a asumir responsabilidades en el gobierno central, y que, como consecuencia, se iría diluyendo cada vez más su nacionalismo, hasta hacerlo compatible, en la práctica primero, luego en la teoría, con la idea de la España plural. Por desgracia, tampoco ha ocurrido así. Los nacionalistas dieron sus votos al partido de gobierno para que sobreviviera, pero no cogobernaron con él, y, más bien, utilizaron su privilegiada posición para presionar al gobierno central, pedir concesiones y hacer avanzar su propia agenda, de la que hasta ahora no se desvían un milímetro. Todo eso es perfectamente legítimo desde luego; la democracia funciona de este modo. Pero, lo evidente es que la coyuntural alianza parlamentaria de los nacionalismos periféricos con los partidos llamados estatalistas (horrenda palabra que equivale ya a una descalificación eufónica) no ha servido para aminorar un ápice la convicción política de aquellos, que, dentro de la legalidad, sin el ruido y la furia de los extremistas, trabajan sistemáticamente, por ese objetivo final, edulcorado con un envoltorio retórico delicado —la autodeterminación— es decir, en buen castellano, la desintegración de España.
No creo que esta desintegración llegue a ocurrir, ni, por supuesto, quisiera que ocurra. El estallido de España en un puñado de naciones independientes (¿cuántas?, ¿tres?, ¿cuatro?) no traería más libertad, ni mejores condiciones de vida, ni una actividad cultural más rica, ni más oportunidades de desarrollo y trabajo, y sí, en cambio, un empobrecimiento generalizado en todos esos órdenes, además de convulsiones sociales y políticas de muy incierta (y acaso siniestra) evolución. Es verdad que la disolución de Checoslovaquia no significó el fin del mundo para los eslovacos que la provocaron: sólo mediocrizarse, bajo una seudodemocracia autoritaria y bastante corrompida, como la que instaló el gobierno nacionalista del señor Vladimir Meciar. En cambio, la explosión de Yugoslavia activada por los nacionalismos serbio, croata, bosnio y kosovar ha dejado más de doscientos mil muertos en los Balcanes y pérdidas materiales y culturales indescriptibles. Salvo satisfacer las ansias de poder de unos cuerpos políticos determinados, la realización del ideal nacionalista no haría avanzar, sino retroceder, la cultura democrática en Cataluña, el País Vasco o Galicia. En estas regiones, aun cuando el nacionalismo obtenga mayorías relativas de votos, hay vastos sectores, acaso mayoritarios en términos absolutos, que no han sucumbido a la propaganda y a la retórica nacionalista, y que, sin por ello sentirse menos solidarios ni leales con su mundo particular, con su patria chica, se sienten españoles y quieren seguir siendo parte de España, antiguo país, patria común, multirracial, multicultural, cuyas vicisitudes, esperanzas, caídas y recuperaciones, sienten y son también suyas. Esos catalanes, vascos, gallegos, que quieren seguir siendo españoles participan con voz discreta en el debate sobre el tema del nacionalismo, un extraño debate en el que la voz cantante la tienen casi exclusivamente los nacionalistas. Hay unas minorías valerosas que lo combaten, desde luego, sin dejarse intimidar, sobre todo aquí, donde se ensaña con ellas el terrorismo etarra. Pero a muchísimos no se les oye exponer sus razones en contra del nacionalismo, porque la coyuntura política los obliga a ser prudentes —en el País Vasco se juegan la vida si lo hacen— o porque se han dejado derrotar de antemano por la intimidación moral, tan eficazmente usada por los nacionalistas, de que quien critica a los nacionalismos periféricos, se convierte automáticamente en un “nacionalista españolista”, es decir, en un retrógado y un facha. Ésa es, desde luego, otra ficción. Pero, como chantaje moral, ha conseguido silenciar a muchos vascos y catalanes. El esperpento llamado “nacionalismo españolista” es, hoy, en España, una postura de grupos y grupúsculos de extrema derecha insignificantes, sin el menor respaldo electoral. La verdad es que el español promedio observa el fenómeno de los nacionalismos con una mezcla de desinterés y fatalismo, como si, en última instancia, el asunto no le concerniera, o como si, en cualquier caso, fuera inútil su intervención, porque lo que tiene que ocurrir, fatalmente ocurrirá. Esa actitud escéptica puede ser altamente civilizada; pero puede también ser suicida. Nadie ha alertado sobre lo que esto podría generar mejor que Eugenio Trías:
Ante el comprensible sentimiento de hastío y hartazgo que el hostigamiento de los nacionalismos periféricos produce sería letal que se generalizara una actitud cada vez más perceptible en muchos españoles: “Que se vayan, que nos dejen en paz; si ellos no ponen fronteras y aduanas, las pondremos nosotros.” Es desmoralizador el efecto que esta actitud provoca en aquellos sectores que sufren los desmanes nacionalistas, no a través del mando a distancia, sino desde dentro de las comunidades donde éstos gobiernan.4
Mi opinión es que los nacionalismos deben ser intelectual y políticamente combatidos, todos, de manera resuelta, sin complejos, y no en nombre de un nacionalismo de distinta figura, sino de la cultura democrática y de la libertad. Es decir, de la cultura que está construyendo la Unión Europea y que España abrazó con el entusiasmo de la inmensa mayoría de los españoles a partir de 1978, y cuyo espíritu impregna la Constitución vigente y el Estatuto de las autonomías. Que estos textos puedan ser enmendados y perfeccionados, desde luego: la reforma es uno de los motores del progreso. Pero sin traicionar el espíritu pluralista que los anima, de “proyecto sugestivo de vida en común”, según la fórmula de Ortega y Gasset, o de “plebiscito cotidiano” en palabras de Renan, que flexibiliza hasta el límite la descentralización española, a fin de garantizar, de un lado, las culturas, tradiciones y particularismos regionales, y, de otro, preservar la unidad nacional. De este equilibrio dependen el futuro y la fuerza de España ante el formidable desafío que representa su incorporación a Europa, en el pelotón de vanguardia. Y dependen, también, la preservación y profundización de esa libertad, diversidad y racionalidad en la organización de la sociedad que son profundamente írritas a las ideologías y a las prácticas nacionalistas. El nacionalismo sólo comenzará a ceder el campo cuando, en las regiones donde ahora campea, se haga evidente lo que para quienes lo combatimos es una verdad transparente: que no hay un solo agravio, injusticia, prejuicio o postergación verídicas, reales, de la agenda nacionalista, que no pueda encontrar remedio o satisfacción en el régimen de libertades y de legalidad que impera hoy en España, y que, por el contrario, este régimen de pluralismo y libertades se vería seriamente comprometido si triunfaran los designios exclusivistas y discriminatorios del nacionalismo.
Si esta verdad llega a ser aceptada por una mayoría significativa en las regiones periféricas de España, el nacionalismo experimentará entonces, acaso, un proceso equivalente a aquel que ha hecho del socialismo en los tiempos modernos una pujante fuerza democrática: vaciarse de contenido y mudar de naturaleza, aunque conserve su nombre y algo de su retórica. Abandonar su vocación colectivista y excluyente, y adoptar, quizás, una línea de defensa de la diversidad cultural, algo que, por lo demás, está en la tradición de la más respetable de sus fuentes: aquella que surte de la obra del pastor alemán Johan Gottfried von Herder (1744-1803).
Herder, a quien se atribuye haber usado por primera vez la palabra NATIONALISMUS, es seguramente el único pensador de vuelo intelectual de que pueda jactarse la ideología nacionalista. Pero, en verdad, Herder no fue un nacionalista en el sentido político y estatista con que, luego de él, resonaría esta doctrina. El pastor Herder, uno de los más severos críticos de la Filosofía de la Ilustración, tenía hacia el Estado la misma desconfianza que tenemos los liberales. La nación que él defendió con tanto brío y erudición no era una entidad política sino una realidad cultural.
Más que padre del nacionalismo, Herder debería ser considerado padre del multiculturalismo contemporáneo. Como muchos de sus compatriotas alemanes, comenzó celebrando la Revolución Francesa, pero, luego, el terror jacobino y las conquistas del ejército revolucionario lo convirtieron en un enemigo declarado de todo lo que tiende a uniformizar o disolver las culturas locales dentro de una cultura universal. Él defendía la excepción, lo particular, el derecho de las lenguas y las culturas pequeñas a la supervivencia, a no ser arrolladas y borradas por las grandes, algo que no sólo es perfectamente válido desde la perspectiva de la democracia, sino requisito primordial para que ella exista. Herder fue el primer pensador en avizorar, antes que la palabra y el concepto existieran, los peligros para las culturas locales de lo que ahora llamamos “globalización”. Muy claramente se opuso a que los individuos concretos y particulares fueran sacrificados en nombre de abstracciones políticas. Si se confina dentro de los límites en que lo ciñó el pensamiento de Herder, el nacionalismo puede prestar un provechoso servicio a la cultura democrática. Pero no nos engañemos: sólo se resignará a replegarse dentro de ellos cuando una ofensiva intelectual y política, y una fuerza electoral suficientemente persuasivas, no le dejen alternativa.
Que ello ocurra, es imprescindible para que la forja de la Unión Europea, la empresa política más osada, generosa y creadora de nuestro tiempo, llegue a buen término. Europa no debe dejarse seducir por los cantos de sirena de tantas formaciones, partidos y grupos nacionalistas que se proclaman “europeístas”, pues ven en la Europa en marcha su mejor coartada moral y un instrumento político para materializar sus designios secesionistas de emancipación y soberanía; si los realizaran, proseguirían, dentro de la Europa integrada, su labor de zapa y desintegración, que está en la naturaleza misma de la ideología exclusiva y excluyente que profesan. La Europa que queremos no puede ni debe ser una frágil y artificial asociación de naciones recalcitrantes e impermeables entre sí, sino, como el hombre en la definición de George Bataille, un proceso que vaya diluyendo las viejas fronteras en una frondosa mancomunidad o federación donde, gracias a la libertad, todas las diferencias y tradiciones coexistan, rivalicen y contribuyan a enriquecer la vida común. ~
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.