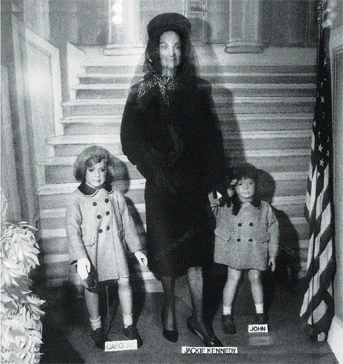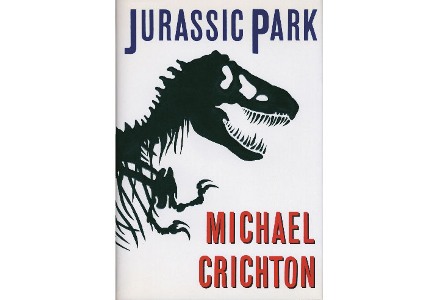Los niños toman Kellog's en el desayuno en lugar de un churro, un panetone o un croissant. A mediodía se almuerza con una pizza Hut o se come un pollo frito en KFC. Antes de cenar ya hemos escuchado diez melodías norteamericanas en el coche, en los pasillos o en el ascensor y hemos trazado planes para entretenernos con alguno de los filmes nominados para los Oscar. En el trabajo utilizamos un programa de Microsoft con un procesador Intel e intercambiamos docenas de palabras en inglés aunque residamos en Córcega. Para cenar nos servimos entremeses de Oscar Meyer con algún refresco norteamericano y ante el televisor seguimos Friends o Ally Mac Beal, una película de Bruce Willis, las noticias del telediario filtradas por Associated Press o el conglomerado AOL Time Warner, con todas las consecuencias.
Estados Unidos no es ya una realidad de importante influencia en nuestras vidas: forma parte de nuestras vidas. Compone el tejido de nuestra realidad hasta producir, en algunos casos, la inconsciencia de su mismo origen. Ocurre como con la globalización: asistimos a ella de la misma manera que si hubiera sobrevenido espontáneamente o se tratara de un fenómeno de la astrofísica: una derivación técnica del desarrollo natural sin que detectemos en qué manera esta nueva circunstancia responde a los intereses norteamericanos. A sus intereses comerciales, financieros, militares y hasta simbólicos.
Lo norteamericano se encuentra en Europa cada vez más apegado a la cotidianidad, mezclado con el renovable estilo de nuestras vidas, trabándose en nuestro lenguaje, ganando parcelas a nuestros menús, nuestros modos de trabajar y de pensar. Los europeos sólo tienen de verdad una cosa en común. No es el euro, el Danubio, la Guerra de los Treinta Años ni las vacas locas. Lo más rotundamente unificador es el repudio a los norteamericanos. Un repudio en el que se mezcla el rechazo neto más una perversión de amor. De un amor representado en la seducción que ejercen muchas de sus producciones y un odio en el que predomina el asco de ser invadidos por una civilización más simple. ¿Se ganará la partida de nuestra protección cultural a la francesa? El gusto infantil por asumir fiestas tan ajenas a nosotros como el Halloween, la adopción de prácticas tan compulsivas como picar palomitas durante el cine, morder una manzana en la oficina, pedir zumos con posos, calzarse la gorra al revés o argumentar con un trozo de pescado en la mano, denotan que no se sigue el camino de la victoria. Mientras los europeos se declaran contranorteamericanos, los norteamericanos abren una cadena de cafés a la europea y nos rodean.
Por otra parte, nunca es posible extender la resistencia cultural al corazón de las masas. Una de las mayores atracciones de Rumania a finales de los años noventa fue el rancho Southfork, una réplica valorada en un millón de dólares de la granja que popularizó la serie de televisión Dallas y que se convirtió en el centro de máxima curiosidad nacional, con dos millones de visitantes anuales, en Slobozia. A los parisinos les pareció aquello una rendición, una indigna y triste servidumbre al imperio. Pero ¿qué decir entonces de Disney en París? Disney fracasó en sus primeros años pero poco a poco ha ido captando clientes de todas partes y multiplicándose a lo largo de otros parques temáticos de los cuales ya tenemos, en España, tres.
En Europa los americanos no se ven mucho por las calles, se encuentran prácticamente todos haciendo negocios en los cuarteles generales de las empresas del extrarradio o reunidos en las salas acorazadas de los bancos. Los restantes, aquellos que viajan como turistas, se encarrilan en tours que les mantienen muy agrupados para las visitas a los museos y las comidas en restaurantes lo más parecido posible al modelo USA. Un norteamericano es en el extranjero un ser medroso y desconfiado, incómodo con un mundo que ni siquiera ha aprendido a hablar inglés. Los turistas norteamericanos llegan a Europa, echan un vistazo y rápidamente se van.

En Berlín fue concebido, a finales de los años noventa del pasado siglo, el Neues Museum con la intención de ofrecer a los individuos de esta especie norteamericana la oportunidad de bajar del autobús, visitar las principales salas, fotografiarse ante la fachada y subir de nuevo al autocar, todo en tres cuartos de hora.
Los norteamericanos son la clase de turismo extranjero que no molesta. Nada que ver con los británicos o los daneses. Los norteamericanos no salen mucho de su país pero cuando lo hacen procuran desarrollar una vida tímida y discreta. No montan grescas, ni tumultos, ni grandes saraos. Tampoco hacen preguntas. Las cosas son como son y se contemplan a la manera de un filme que se fuera proyectando sobre una pantalla estática.
En cuanto a los ejecutivos, suelen mostrarse eficientes y provocan favorables comentarios entre los ejecutivos de la misma multinacional con sede europea. Suelen hacer exhibición de su pragmatismo, su dinamismo y su laboriosidad, todo para provecho de la firma en la que acaso trabajen por un periodo no superior a diez meses y por un sueldo estrechamente unido a los objetivos. Según una encuesta reciente, estos profesionales acaban formándose un concepto muy favorable sobre la calidad de la vida en el sur de Europa, desde Francia a Grecia pasando por España, pero siempre prefieren seguir viviendo en Estados Unidos considerando que su país es, con notable ventaja, el mejor sitio para hacerse ricos. Y esta opinión también la comparten los alevines españoles, alemanes o franceses de la telecomunicación, la publicidad o la informática que ansían la oportunidad de lograr alguna vez un empleo en Manhattan o en Silicon Valley
Lo que más subleva sin embargo de los norteamericanos que nos visitan es su actitud ante lo que nosotros estimamos fantástica oferta cultural europea. Europa, toda Europa, desde el barroco vienés hasta el románico catalán, desde el Louvre al Prado, desde la Grande Place a la Piazza Navona, son obras insignes que el norteamericano transita sin reparar demasiado en ellas. El patrimonio histórico europeo es consumido por ejecutivos y turistas como curiosas formaciones. El alrededor se encuentra decorado de vidrieras, frisos, gárgolas, agujas góticas, pero es muy posible que echen de menos, entre la estrechez de las calles y el abigarramiento de las plazas, la presencia más ordenada de un mall auténtico, como reemplazo a los problemas de circulación.
Justamente, el mall, cada vez más frecuente en Europa, ha venido a convertirse en una sustantiva representación de la huella norteamericana aquí. La ciudad europea es rica en pequeños comercios, es desordenada, compleja y diversa. Dentro de ella, en el sur mediterráneo, hay ocasión para el contacto y los lazos vecinales y, todavía, para sentir la presencia protectora del barrio. El centro comercial ha aterrizado, sin embargo, en Europa como un artefacto, desprendido como un meteorito desde la cultura urbana de la edge city desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Allí ganó audiencia el mall porque venía en buena medida —medida artificiosa— a devolver la calle y la plaza, la tienda y el barrio, a los habitantes de ciudades ya tomadas por los bancos y las oficinas.
El mall supuso en Estados Unidos el rescate del centro, ahora protegido, videovigilado, cubierto y climatizado, pero en Europa esta operación de rescate carece de significación. Precisamente ahora que en Europa se atiende más a los núcleos históricos, se peatonalizan calles y se anima la vida de numerosas ciudades, ha llegado el imperio de los grandes mall que atraen como en Estados Unidos, como en la película Mall Rats, y condicionan los hábitos de ocio y compra. Contra el mall y a favor de la pervivencia del pequeño comercio, hay huelgas, manifestaciones y algunas leyes en Italia, en Francia y en España, pero el futuro, por vía de los intereses multinacionales, tiende a ser norteamericano.
Jean Baudrillard escribió en su libro América que los norteamericanos consideraban a Europa como "un tercer mundo elegante".

El mundo en su conjunto es visto desde Estados Unidos como un caos confuso y desorganizado donde siempre se juntan demasiadas lenguas, demasiadas culturas, un disparatado número de estilos arquitectónicos y conflictos fronterizos. Por el contrario, el norteamericano cree pertenecer al mejor de los mundos posibles y ocupar el centro simbólico del planeta. Todo lo que se encuentra en las afueras de ese círculo bendito lo suponen girando en torno bien para rendirle admiración, bien para prestarle cualquier clase de servicios. Incluso los intelectuales norteamericanos se relacionan poco con el exterior en comparación a los europeos, aunque es verdad que cuando lo hacen pueden lograr los efectos más excelentes. La calidad de un intelectual instruido en la Sorbona y rebozado en Berkeley suele resultar vistosa pero es todavía mejor el ejemplar de un neoyorquino como Paul Auster o Susan Sontag, que aprendieron las herramientas en su tierra y el pensamiento en Nanterre.
El espíritu pragmático norteamericano en aleación con el pensamiento especulador acaba produciendo una mixtura de gran eficacia para el ensayismo y la narrativa. De una parte en Europa se considera que los norteamericanos (en la filosofía, en la psicología, en la sociología, en la ciencia) pecan de pragmáticos pero, de otro lado, los alemanes y los franceses pecan de abstractos. Unos y otros, entre los intelectuales de uno y otro lado, han intercambiado parte de sus peculiaridades. En Harvard vi cómo se tomaban muchas ideas francesas estructuralistas y he conocido a arquitectos como Peter Eisenman que basaban su "deconstrucción" en las lecturas de Jacques Derrida o en las lecturas lacanianas. Inversamente, intelectuales como Bell, Riesman o Galbraith han asumido talantes, estilos de escritura y hasta atuendos y automóviles de marca europea. Todavía a mitad de los años ochenta se tenía a Europa como un productor de ideas fuertes y sólo la espesa marea del neoliberalismo ha invertido la importancia de los libros publicados en Estados Unidos y prolongados en la London School of Economics o en la Universidad de Munich.
Entre tanto, en los departamentos universitarios de Estados Unidos se ha ido traduciendo a Vattimo, a Lyotard, a Baudrillard, a Sartori y creándose en ese universo académico una dulce conjunción que tiende a llevarse bien. Los profesores europeos están encantados con la posibilidad de disfrutar un año escolar en Princeton y a los académicos norteamericanos, si son jóvenes, no les importa hacer una tesis en Bolonia, de la que por lo general obtienen una estrecha amistad con Umberto Eco y una novia con matrimonio y separación, todo en el plazo de dos años.
Son menos los norteamericanos que llegan a Europa que los europeos matriculados allí y esto defrauda a las cátedras del continente, pero se acepta que un master en Estados Unidos ayuda a ganar más. Más prestigio mercantil, más aura de modernidad, más dinero. De ahí que haya siempre colas en las escuelas de idiomas para aprender inglés y que las familias medias españolas o portuguesas ahorren algún caudal para procurar a un hijo o una hija la experiencia universitaria norteamericana. O de high school.
En Estados Unidos la high school es incluso de peor calidad que el bachillerato en Turquía, pero esto no es inconveniente para que orientadas a ese nivel de enseñanza existan numerosas agencias en toda Europa que organicen viaje, matriculación y alojamientos por sumas equivalentes a un año de trabajo de un taxista.
En cuanto a quienes no disfrutan la oportunidad de diplomarse en la misma Norteamérica, la vida cotidiana los va diplomando spot a spot en los televisores, película a película en las salas de exhibición, paso a paso en el discurrir de la publicidad, los CDs o los videos.

Actualmente, nada menos que un 90% de los estrenos cinematográficos que tienen lugar en Europa lo son de películas norteamericanas. Pero, además, cada vez es más extensa la cadena de salas norteamericanas que controlan el sistema de distribución mundial y ayudan a cerrar el paso a otras producciones. En España, donde existe incluso una cuota de pantalla a favor de las películas españolas y europeas, Estados Unidos copa el 81% del total de los espectadores y los ingresos, frente al 7% que obtiene el cine europeo. Complementariamente, Estados Unidos sirve aproximadamente el 75% de todas las producciones mundiales de emisiones televisadas y el 55% de todos los videos que se alquilan.
En el catálogo de nuestros ídolos se alista por tanto una fila de actrices, deportistas, cantantes, financieros, pintores, humoristas y políticos norteamericanos. El sueño americano, sea lo que sea, se reproduce en todos los sueños, infantiles, adolescentes y maduros, que suscita la continuada e incesante cinta de sus ficciones. Lo asombroso es, nos decimos, que a tanta curiosidad por nuestra parte no corresponda alguna por la suya. En España, donde se publica actualmente a más autores españoles que nunca, hasta un 35% de los títulos totales en el mercado son traducciones y en su gran mayoría de procedencia norteamericana. Por el contrario, en Estados Unidos sólo un 3% de su producción editorial son libros vertidos desde otras lenguas y sólo el 1% de las películas exhibidas son extranjeras. Este desequilibrio, que se extiende a los telefilmes, los dibujos animados, los videoclips, etcétera, penetra en la cultura de Europa burlando incesantemente su arrogancia.
Los europeos se consideran, en efecto, más refinados y sutiles que los estadounidenses. Se argumenta que aquí en Europa se han debido afrontar conflictos diplomáticos muy arduos y esto ha afilado la inteligencia y la percepción. Los europeos creen, por ejemplo, que cuando han hecho cine de calidad (con el expresionismo alemán, con el neorrealismo italiano, con la nouvelle vague francesa, con la "movida" madrileña) han creado "vanguardia". Mientras indigna sentir que para los norteamericanos —habiendo realizado un gran cine— la actividad se destinó a fines de mero entretenimiento. Para los europeos, con los franceses a la cabeza, el cine es —o fue— una cosa de la cultura, mientras para los norteamericanos ha consistido en una mercancía de entertainment dentro de su industria del ocio.
El norteamericano rehúye lo solemne y busca con asiduidad lo fun, el despliegue del humor en los mass media pero también en las clases universitarias, en las conferencias, en los discursos del presidente o en las homilías. Y esto desconcierta a los europeos. Los europeos aprecian el humor pero les cuesta desprenderse del ritual, abandonar en los espacios institucionales el tono ceremonial que creen inseparable del respeto. De esa manera la sabiduría es en Europa más grave y el lenguaje de los ensayos hasta innecesariamente aburrido. Los norteamericanos poseen el don del espectáculo, la habilidad de la danza, el arte de la escena y, como reunión de todo ello, la virtud de una comunicación más fácil. Todos los periódicos de Europa desearían escribirse como The New York Times y ninguno lo consigue a pesar de las sucesivas reformas y cambios de directores. Casi cualquier diario europeo cuenta con tantos corresponsales extranjeros como The Washington Post y The New York Times juntos, pero ninguno alcanza la rigurosa amenidad de un gran diario norteamericano. Y lo mismo valdría decir para las revistas de pensamiento que en Europa, en manos de académicos, son plomizas y hasta criptográficas.
Muchas otras cosas se envidian de Estados Unidos, además de su habilidad para comunicar. La sólida democracia norteamericana, su sistema judicial y la defensa de los derechos ciudadanos se repiten como un modelo a tener en cuenta y Alexis de Tocqueville sigue evocándose todos los años para referirse a la vitalidad de esa sociedad civil.

No ha importado que Putman publicara el pasado verano Bowling Alone denunciando el declive del asociacionismo estadounidense y el aumento de la soledad personal. En España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Austria, se alude a la sociedad norteamericana como un modelo cívico que ya no existe. El mismo hecho de las profundas desigualdades en la renta o el disparatado número de internos en las cárceles hace pensar en el fracaso del sistema. Dos millones de presos y cuatro millones de individuos bajo el sistema judicial empujan a creer en la necesidad de grandes reformas. Sin embargo, curiosamente, nunca cuando se debate en Estados Unidos un problema como la falta de equidad distributiva, el déficit del sistema sanitario o la alta tasa de delincuencia se alude a un país ejemplarizador europeo. Yo he asistido en Estados Unidos a diferentes polémicas sobre algunas deficiencias sociales y nunca se ha puesto de verdad en cuestión la naturaleza del sistema. A diferencia de lo que suele suceder en Europa, donde se explican los males individuales por desarreglos sociales, en Estados Unidos el sistema social es tomado como invariable y son los individuos quienes deberán redimirse, purificarse, ser expurgados mediante la penitencia. De ahí, precisamente, que las penitenciarías —públicas y privadas— no dejen de crecer y la severidad de sus regímenes, la dureza de los funcionarios y el grado de las condenas no cese de incrementarse. En Europa todavía se piensa en la cárcel como un paso para la reinserción, mientras en Estados Unidos es una forma de punición absoluta. Así se explica la existencia de la pena de muerte en Estados Unidos y el rechazo a ella en Europa. El muerto en la silla eléctrica es, en Estados Unidos, un bien para defender a la sociedad de un enemigo. El muerto es, para la justicia europea, el máximo fracaso de la reinserción.
La sensibilidad europea es partidaria de amparar a los individuos mediante la acción del Estado y de esa manera se juzga negativamente la exigua intervención pública en cuestiones como la asistencia sanitaria, las atenciones a los parados, las políticas de educación y de vivienda. No faltan ya en Europa neoliberales partidarios de adoptar aquel modelo, pero incluso los más extremos no llegan a propugnar su copia exacta. En Europa siguen presentes las ideas socialdemócratas como patrimonio común y ningún gobierno, por conservador que sea, elegirá remover las prestaciones sociales a partir de un nivel.
Estados Unidos aparece en ese sentido como una sociedad despiadada, coléricamente individualista, desprotegida e insolidaria, como demuestra la misma actuación de su gobierno en los organismos internacionales, sea la Unesco, la ONU o la FAO. Pero, a la vez, ¿cómo atreverse a rehuir lo norteamericano? ¿Cómo negarles su relevancia, su eficiencia, su solidez o, incluso, su poder de atracción?
El mundo es norteamericano y lo va siendo incluso en la difusión de sus sectas religiosas, sus creencias espirituales, su calvinismo estallado hoy en mil iglesias. Ciertamente los europeos no entienden cómo los norteamericanos son tan religiosos, cómo un 70% acude semanalmente a los oficios, un 90% cree en Dios y hasta un 80% en la existencia de los ángeles. No entienden, especialmente, que el progresismo se uniera a la religiosidad en la fundación democrática cuando en Europa, desde la Revolución Francesa, el progresismo era inseparable del anticlericalismo. A los europeos se les olvida que aquella nación se edificó como un Estado teocrático y que en su Toleration Act de 1649 se admitían todas las creencias menos, precisamente, el ateísmo. Choca, en consecuencia, que no haya habido nunca un presidente agnóstico y que se provoquen escándalos sobre la decencia en las costumbres cuando en Francia, en Italia o en España un alto dirigente puede acudir a los salones del brazo de su amante o un primer ministro puede mantener su puesto negando la existencia de Dios.
Entre la reacción a su superpotencia, a su simplicidad y a su puritanismo, los europeos no han amado, en general, lo norteamericano.

Pero lo han admirado y lo han temido. Estados Unidos se ha convertido ya en la gran metáfora del futuro militar, económico y científico del mundo. Pero no, desde luego, gracias a sus exclusivos medios, se piensa aquí. Europa es muy sensible a la fuerte emigración de sus cerebros hacia aquellos centros de investigación que sólo en el campo científico succionan cada año a decenas de millares de estudiantes, investigadores o titulados de todo el planeta y gracias a los cuales Estados Unidos ha logrado conquistar en los últimos diez años del siglo XX hasta 19 premios Nobel sobre 26, en física, química y medicina.
Y esto por no hablar de su espionaje, porque Washington absorbe de una u otra manera lo mejor o lo más nuevo de lo que se inventa o se desarrolla en otras partes. Dispone de una impresionante gama de agencias de información —Central Intelligence Agency (CIA), National Security Agency (NSA), National Reconnaissance Office (NRO), Defense Intelligence Agency (DIA)— que emplea a más de cien mil personas y cuyo presupuesto rebasa los 26 mil millones de dólares. Sus espías permanecen activos todo el tiempo y en todos los lugares, tanto en territorio amigo como enemigo. Y roban no solamente secretos diplomáticos y militares, sino también industriales, tecnológicos y científicos. Precisamente en el Parlamento Europeo se encuentra actualmente planteado el asunto del sistema Echelon, con el que la industria civil y militar se siente asaltada.
El resentimiento ante el poder existe siempre, pero ¿cómo no sentirlo acentuado ante el superpoder? Europa se resiste a ser colonizada por Estados Unidos, pero nadie confía de verdad en que el futuro pertenezca, con sus mestizajes incluidos, a otra potencia que a la norteamericana. En el siglo XVI el imperio estaba en manos de España y Portugal, en el siglo XVII y XVIII predominaban las potencias francesa e inglesa, en el siglo XIX imponían las escuadras inglesa y alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial sobrevino el mundo bipolar de Estados Unidos y la URSS, pero desde la caída del Muro de Berlín en 1989 un solo país domina el mundo sin competencia ni rival conocido. ¿Resignación? El juego de poderes se encuentra en liza y las tecnologías de la telecomunicación, hoy por hoy, están más avanzadas en Europa pero la cultura decisiva, la mass cult, es norteamericana. Acaso alguna vez Estados Unidos se convierta al agnosticismo, se vuelva más social, aprecie el refinamiento de la historia y la cultura europeas. Pero, pensándolo bien, ¿cómo puede confiarse en un país donde no gusta el futbol? ¿Cómo entender algo así? Hay, sin embargo, que entenderlos. Así como el subordinado está más necesitado de conocer al jefe que el jefe al subordinado, así todo el mundo, y Europa en particular, se afana en comprender a Estados Unidos.
La idea central es que llegará un día —si no ha llegado ya— en que la globalización será una directa versión de la americanización y ya todos dentro, todos incluidos en el mismo guisado, no nos plantearemos la conciencia de una nación u otra, un continente u otro. Todos, europeos o no, seremos parte de una misma civilización o un mismo capitalismo de ficción —no visible, no combatible— que habrá diseminado como un virus la epidemia norteamericana. ¿Para bien? ¿Para mal? Para empezar desde ahí mismo a denegar la propagación de una realidad sin más proyecto que el mercado ni otro ideal ya que la exacerbación suicida del individuo aislado. Y para recomenzar también, seguramente desde otras partes del mundo, una alternativa de civilización más humana, con nuevos valores y deseos, que consigan al fin hacernos legítimos dueños de nuestra historia colectiva. –— Agradecemos a la galería Throckmorton por las fotografías.