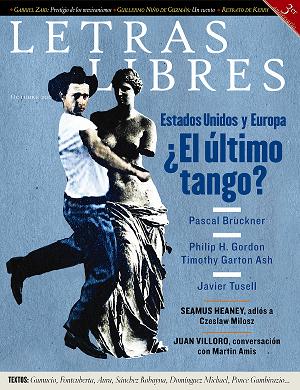En una reciente encuesta de la que se hace responsable una institución oficial —el Real Instituto Elcano— se asegura que los españoles manifiestan una muy profunda desconfianza con respecto a la política antiterrorista de Estados Unidos. En términos comparativos, resultaría incluso que esta discrepancia es superior a la sentida por la población en Marruecos o en Pakistán. Estos datos han sido muy discutidos y de seguro también deberían serlo todos los relativos a encuestas aparecidas acerca de la actitud española ante Estados Unidos en otros momentos históricos. Su contenido depende de las circunstancias del momento, del modo en que se haga la pregunta y del grado de información o educativo de quien responda. De todos modos, en líneas generales se puede admitir que existe en España al menos la apariencia de un sentimiento antiestadounidense que no puede ser calificado de ocasional. Aunque la situación actual tiene causas inmediatas, se remonta a un pasado no tan cercano y se ha manifestado de forma cambiante pero también consistente. Esta realidad contrasta con el hecho de la condición de aliado político y militar durante más de medio siglo. Pero el contraste es todavía mayor si tenemos en cuenta el impacto no ya de la cultura popular estadounidense, sino también de cierta alta cultura. En Europa es difícil encontrar un apasionamiento parecido al español por una figura como Woody Allen. No parece probable que en otro país hubiera obtenido un premio de la relevancia del Príncipe de Asturias.
Para entender estas contradicciones habría que empezar por acudir a una distinción de la que han sido autores politólogos estadounidenses como Robert S. Nye y Walter Russell Mead. De cara al mundo, Estados Unidos ejerce su influencia a través del poder duro o militar (sharp, es decir, punzante) pero también de su poder blando (soft), consistente en su concepción general de la democracia, su civilización y su ayuda material o su cooperación. Incluso se podría hablar de su poder “pegajoso” (sticky), el de sus instituciones económicas y los resultados positivos que conllevan. Sobre la China todavía comunista, por ejemplo, lo que ha influido es esto último. Por descontado, junto a esta distinción hay que hacer mención de lo relativo a la significación de cada partido —Republicano o Demócrata— de Estados Unidos y de cada momento histórico concreto. Examinada la cuestión desde el punto de vista español, hay que tener muy en cuenta no sólo las alternativas de la política estadounidense con respecto a España, sino también el hecho de que la reacción siempre ha sido muy diferente en los medios académicos, en lo que podríamos denominar la “vulgata” cultural y en los círculos más amplios de la opinión pública.
La historia lejana
Partiendo de estas realidades, hay que empezar por constatar, en primer lugar, que el impacto del 98 fue mucho menor del que se suele afirmar. Es cierto que España, desde el punto de vista histórico, ha tenido su último conflicto bélico con Estados Unidos, pero fue durante el mismo y no después cuando hubo ese sentimiento antiestadounidense. Más bien habría que decir que las relaciones mejoraron muy rápidamente. Nació entonces una pasión estadounidense por el pasado español: recuérdese, por ejemplo, la Hispanic Society, auspiciada por el multimillonario Huntington. En su sede en Nueva York hay un cuadro en el que figura el Patronato de la Casa del Greco toledana, con el rey y personalidades bien conocidas del mundo liberal. El “hispanoamericanismo” pudo tener en el centro y el sur del Nuevo Continente una significación antiestadounidense, pero no ocurrió así en España, donde su figura inicial más conocida fue el historiador liberal Rafael Altamira. En algún escritor de la generación del 98 como Maeztu aparece una temprana admiración por el coloso, representante de una nueva civilización industrial. Igual entusiasmo se constata en relación con Teddy Roosevelt en los pensadores del catalanismo, y no por antiespañolismo sino por la sensación de fuerza civilizadora e intervencionista que emanaba del personaje. Para encontrar un talante antiestadounidense de izquierdas hay que esperar a fines de los años veinte y los treinta (Araquistáin es un ejemplo). Igual sucede con el vinculado a la derecha (el propio Maeztu o Morente).
En realidad, el sentimiento antiestadounidense actual —en la medida en que existe y con sus peculiaridades— tiene su origen histórico en el hecho de haber vivido España una experiencia peculiar y alejada de la europea durante las dos guerras mundiales. En la primera hubo beligerancia social pero neutralidad efectiva. En la segunda hubo una no beligerancia que, de hecho, quiso ser beligerante a favor del Eje durante algún tiempo (como en el caso italiano) y se replegó hacia la neutralidad cuando cambiaron las tornas bélicas. Conviene tener muy en cuenta la posición estadounidense respecto a la España de Franco durante la Guerra Civil y la mundial. Mientras que los británicos fueron más diplomáticos, los estadounidenses resultaron mucho más despectivos e impusieron el rumbo hacia la neutralidad con el peso de su poder material. Franklin D. Roosevelt, que deploró que su país hubiera evitado involucrarse en la Guerra Civil, mandó un mensaje a Franco en 1944 indicándole que su dictadura era inimaginable en la Europa de la posguerra. El dictador respondió con dos armas que en él se convirtieron en habituales para tratar con Estados Unidos: la adulación y el arte de dejar pasar el tiempo. Pero Franco no fue nunca proestadounidense en términos ideológicos, sino porque le convenía desde el punto de vista de la política interior y exterior. Los falangistas, durante el conflicto de Suez (1956), fueron partidarios no de Francia y Gran Bretaña ni de Estados Unidos, sino de Nasser. De ahí, durante toda la trayectoria del régimen, una propensión a apoyarse en el Tercer Mundo, que incluía relaciones especiales con la Cuba castrista.
Los estadounidenses no fueron liberadores para los españoles de 1945. La oposición democrática confió en ellos durante bastante tiempo. Hay algún artículo de Indalecio Prieto, el líder socialista, ya durante la presidencia de Kennedy, en que reverdece un entusiasmo acerca de un posible apoyo de Estados Unidos a su causa. Pero, con respecto a España, la política estadounidense pronto se vio inclinada a pensar en términos estrictamente militares. España no era un peligro y podía proporcionar bases frente a la URSS. Se impuso, así, el “poder duro” a cualquier otro. Le ayudó el peso en los medios del Partido Republicano, la confluencia de intereses económicos y la de clanes ideológicos. La oposición, como resulta explicable, no buscó las razones de que Franco no cayera en su propia debilidad, sino que se la atribuyó a un apoyo exterior que más bien resultaba tolerancia interesada. En eso coincidía con el propio dictador, para quien los pactos firmados con Estados Unidos suponían desde luego una inserción indirecta en el sistema defensivo occidental, pero también un seguro político interno.
Luego, con el transcurso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. En Bienvenido míster Marshall, la película de Berlanga, los estadounidenses aparecen de forma mínima como un decisivo poder desde el punto de vista económico, pero distante y nada atento. Lo cierto es que, aun tardía y reducida, la ayuda económica estadounidense cayó en el seco suelo español como una lluvia inesperada pero fructífera. De ahí empezó a nacer la influencia de eso que hemos denominado “poder pegajoso”, el de las instituciones económicas. Hay que pensar que el giro del franquismo en esta materia, que tuvo lugar en 1959, se produjo apoyado por informes de instituciones internacionales en las que el papel estadounidense era decisivo. De alguna manera sucedió algo parecido incluso en el propio ejército: el vicepresidente Gutiérrez Mellado, figura principal durante la transición militar, fue uno de los principales negociadores de los aspectos materiales de los tratados militares.
Finalmente se produjo el advenimiento de la influencia del “poder blando” estadounidense en España. Recordemos que éste consiste en la cultura popular, pero también se refiere al modo de vida, el talante y el clima de la vida estadounidense en un determinado momento. El soft power estadounidense empezó a tener influencia en España a mediados los años sesenta y comienzos de los setenta, cuando, como consecuencia de la guerra de Vietnam, existía una profunda crisis de conciencia y, al mismo tiempo, abundaban los cambios decisivos (incluida la revolución estudiantil y la sexual). Para la generación emergente de aquella época, Estados Unidos eran también la oposición a la Guerra de Vietnam y a la política de Nixon o las canciones de Joan Baez, Pete Seeger y Bob Dylan. Importa recordar que esta generación fue la que hizo la transición. Alguno de sus miembros ha recordado recientemente que se sentía envidiado por los estudiantes de Berkeley que, a fin de cuentas, tenían razones menos evidentes para el inconformismo. También conviene tener muy en cuenta que, por la parte estadounidense, desde las instancias oficiales, hubo un planteamiento voluntariamente bifronte. La diplomacia política se dedicaba íntegramente al mundo oficial y le interesaba, ante todo, el mantenimiento de la situación de las bases militares. En cambio, la diplomacia cultural se dirigía a los círculos de oposición democrática y a los medios culturales y universitarios. Promovía esta última, por ejemplo, viajes informativos por los que pasó gran parte de la clase dirigente futura. En 1972, entre los invitados figuraron un futuro presidente del parlamento europeo, un ministro con UCD y el PP, tres catedráticos, un conocido abogado y un periodista de El País, por ejemplo. Entonces todos ellos eran desconocidos (lo puedo asegurar porque yo era uno de ellos). Todos fuimos simpatizantes del Partido Demócrata, aun los que tenían más razones en contra de la civilización estadounidense. En el fondo, estos últimos se nutrían de la izquierda —los “liberales”, en sentido estadounidense— del país visitado. Recuerdo la influencia adquirida por el libro de Harrington sobre la pobreza en Estados Unidos, por ejemplo.
Recapitulemos la situación a la altura de la muerte de Franco. En primer lugar, se había dado un aislamiento que había tenido como consecuencia que nunca se hubieran discutido libre ni seriamente los problemas de defensa. Este hecho resulta todavía más importante que la realidad de que la experiencia vivida fuera muy distinta. A diferencia de la mayoría de los europeos, los españoles no tuvimos conciencia de la liberación del nazismo. La oposición al régimen pudo pensar que España era tratada de forma diferenciada respecto de otros países porque su libertad no interesaba tanto. Un tercer factor por considerar consiste en que siempre la actitud política interna coloreaba la visión de Estados Unidos. La oposición se mostraba gemebunda de que no se la ayudara, y el mundo oficial también, porque no llegaba a alcanzar a través de los pactos militares la completa integración en la OTAN. En cuarto lugar, se debe tener en cuenta que siempre hubo un factor diferencial entre la mayor parte de la opinión pública y las minorías dirigentes en el mundo cultural. A la primera llegó el “poder débil” en sus aspectos más superficiales (le alcanzaría de modo más abrumador a la generación que empezó a despuntar cuando la democracia estaba conseguida). Las segundas no pueden ser descritas como antiestadounidenses. Los dos maitres à penser de la época de la transición, Marías y Aranguren, habían sido profesores en Estados Unidos (el segundo en Berkeley, lo cual es significativo).
Como conclusión de esta galaxia de circunstancias podría describirse la situación en unos términos semejantes al título de una comedia de Miguel Mihura, Ni pobre ni rico sino todo lo contrario. No existía una oposición declarada y militante contra Estados Unidos. Pero la combinación del aislamiento, la ausencia de debate acerca de la defensa, el hecho de que los últimos años hubieran alineado a la superpotencia mucho más cerca de la dictadura que de la oposición y una general contaminación de izquierdismo simplificador en ésta (incluso de procedencia estadounidense) explican que existiera una posibilidad de que emergiera. No creo, sin embargo, que existiera una posible comparación con la beligerancia existente en ciertos medios de la izquierda francesa o en la universidad mexicana.
La historia más cercana
De hecho, la eclosión de sentimiento antiestadounidense tuvo lugar durante la transición a la democracia, y ello se vio favorecido por dos factores concomitantes de los que fueron responsables a la vez la diplomacia estadounidense y la actitud de la clase dirigente española. En primer lugar, el Departamento de Estado siguió estando influido por los intereses estratégico-militares de tal modo que, en este periodo político crucial para España, pensó sobre todo en la estabilidad y en el mantenimiento de las bases. Kissinger se ha atribuido el mérito de haber contribuido a la transición española, pero su propio testimonio y el de los políticos españoles se puede aducir en sentido contrario. Los estadounidenses temieron la rapidez y el potencial subversivo del proceso; en los últimos años del franquismo, en los que arreció de nuevo la Guerra Fría, insistían en integrar la España de Franco en la defensa occidental —la OTAN—, mientras que los partidos socialistas europeos querían contactos con la oposición. Por su parte, la clase dirigente española estuvo apremiada por las incidencias diarias de la política. La política exterior y, sobre todo, las cuestiones relativas a la defensa fueron olvidadas más allá de lo obvio. Esto último consistía en la vinculación con Europa y la firma de los tratados relativos a los derechos humanos. Otras cuestiones, relativas a la amenaza soviética, por ejemplo, permanecieron en la nebulosa. En ocasiones, el rechazo en la opinión pública hacia Estados Unidos era semejante al que había contra la Unión Soviética. Un posible ingreso a la OTAN en principio no despertaba mucha oposición, como correlato de la integración en Europa. Pero en la izquierda, incluido el socialismo, duró mucho tiempo una actitud que se podría denominar “tercerismo utópico”: repudiar al mismo tiempo el capitalismo estadounidense y el socialismo soviético. La razón estribaba en que se suscribía lo que Aron describió como un “socialismo inencontrable”, a la vez capaz de demandar nacionalizaciones o autogestión, y libertad.
En estas condiciones se entienden diversos acontecimientos y situaciones producidos a lo largo de los años setenta y ochenta. Cuando Carrero Blanco fue asesinado por ETA, Carrillo sugirió la responsabilidad de la CIA. La posibilidad era absurda, atendiendo a la política que había seguido y a los propios intereses estadounidenses. Se explica que la desorientación del dirigente comunista —que no creía, como casi nadie, que ETA tuviera infraestructura suficiente para la acción— le llevara a tal conclusión. Lo que resulta inconcebible es que pudieran tomar en serio tal opinión personas pertenecientes al mundo de la izquierda. En España, además, no se entendió en absoluto el ejemplo ético de los disidentes en la Europa del Este o la urss. Cuando Solzhenytsin intervino en televisión, su misticismo religioso y su confusionismo político tuvieron como resultado que la izquierda lo crucificara. Aun hoy son escritores como Jorge Semprún, que han vivido la experiencia comunista desde dentro, quienes citan a Hável o a Potocka. El giro antitotalitario del ensayismo francés —Levy, Glucksmann….— apenas fue considerado relevante para una buena porción de la izquierda. Hasta mediados de los ochenta, hubo dirigentes socialistas que mostraron una inequívoca simpatía por la Revolución Cubana o la sandinista. Todo ello tenía que ver con ese potencial antiestadounidense latente, en constante guiño hacia la izquierda no democrática pero no enarbolado de modo sistemático contra un aliado.
En cambio, podía ponerse en funcionamiento en ocasiones concretas cuando las circunstancias lo provocaran. Cuando tuvo lugar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el secretario de Estado, Alexander Haig, tuvo una intervención muy desgraciada en la que pareció indicar que lo sucedido era una cuestión española en la que Estados Unidos no debía entrar. Estas palabras tuvieron como consecuencia una merecida reacción indignada. Otra cosa es que en sus recientes memorias el ex vicepresidente socialista, Alfonso Guerra, afirme con aparente seriedad que Estados Unidos colaboró en la conspiración, lo que resulta inaceptable teniendo en cuenta sus intereses primordiales, ya expuestos. La política de derechos humanos seguida por Carter pasó poco menos que injustamente inadvertida.
En todo el debate relativo a la entrada de España en la OTAN estuvo muy presente el sentimiento antiestadounidense. La decisión de UCD pretendió ser definitoria de su propio perfil y, por descontado, resultó irreversible. Remediaba, además, la tentación “tercerista” previa del propio Adolfo Suárez. No se llevó a la práctica desde el consenso, pero en la misma Alemania Federal sucedió algo parecido. La izquierda política, en especial el PSOE, aprovechó la ocasión y se lanzó a una encendida propaganda en la que el componente de sentimiento antiestadounidense era relevante. Eso proporcionó al partido muchos votos, pero el pueblo español no se vio beneficiado por ninguna pedagogía acerca de la necesidad de una defensa frente a los eventuales peligros que pudieran amenazar la democracia. En efecto, la entrada en la OTAN se hizo finalmente, con los socialistas ya en el poder, con toda una serie de adversativas que incluían la ausencia de España en el comité militar de la organización y la disminución de los efectivos estadounidenses en España. Cuando hubo que negociar un nuevo tratado con los estadounidenses, el gobierno socialista logró (y presentó casi como una heroicidad) el abandono de una parte de la aviación estadounidense aquí localizada. Parece que en la negociación los estadounidenses hicieron gala de ese género de impertinencia que tantas veces desfavorece sus causas. Al margen de las relaciones diplomáticas, en el ambiente intelectual de los ochenta hubo siempre una izquierda pacifista a ultranza para la cual, por ejemplo, los despliegues de misiles o de sistemas defensivos por parte de Estados Unidos resultaban motivo de beligerancia. Recuerdo haber mantenido cordiales pero repetidas polémicas con Fernando Savater al respecto.
En mi opinión, una labor efectiva de carácter pedagógico por parte de la clase política dirigente acerca de las necesidades de la defensa sólo se llevó a cabo durante la primera guerra de Irak en 1991. Es cierto que antes Felipe González había mostrado “comprensión” cuando, por ejemplo, Alemania tomaba una decisión estratégica defensiva. Siempre, sin embargo, existía una especie de doble entendido, en el sentido de que se estaba con los aliados europeos pero por la simple razón de que eso suponía los beneficios de la pertenencia a una comunidad económica que traía consigo muy consistentes ventajas. En materia de la relación con Estados Unidos, la distancia afectiva se mantenía. En el fondo, cierto espíritu provinciano y un recuerdo del pasado biográfico colectivo de la izquierda impedían la coincidencia. Pero la situación empezó a cambiar después de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Fue obra, más que del presidente del gobierno, de Francisco Fernández Ordóñez, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Como ésta misma, las intervenciones posteriores españolas en el exterior, en coincidencia con Estados Unidos, ya no han recibido críticas por parte de una porción considerable de la opinión pública, excepto de antiguos comunistas o nuevos antiglobalizadores.
Cabía pensar que la situación se normalizaría con el transcurso del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la rápida integración española en un mundo globalizado. Al margen de que el “poder duro” y el “pegajoso” de Estados Unidos se acepten plenamente en España, tanto como para tenerlos cotidianamente, nunca ha sido tan grande su “poder blando”. Los españoles que tienen entre veinte y treinta años están mucho más al día de la cultura popular estadounidense en música, vestimenta y deportes que del toreo, la comida tradicional o la copla españolas. Pero con la alta cultura sucede algo parecido. En Nueva York vive, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina, un narrador consagrado que ha dedicado su último libro a Manhattan. También residen allí el pintor Manuel Valdés o el último descubrimiento literario, Carlos Ruiz Zafón. En España ha logrado un éxito espectacular, quizá mayor que en su propio país, Paul Auster. En el mundo académico español no existe en absoluto una actitud antiestadounidense: la inmensa mayoría de los autores consagrados han permanecido más o menos tiempo allí, desempeñando funciones docentes. Los casos de intelectuales o escritores caracterizados por su oposición a la civilización estadounidense se pueden contar con los dedos de una mano: además residen en París, como José Vidal Beneyto, o escriben en Le Monde, como Ignacio Ramonet. Un diplomático ex comunista, Carlos Alonso Zaldívar, explicó recientemente hasta qué punto una persona como él no podía ser considerado, por sus lecturas habituales, como antiestadounidense. Poco después lo nombraban nuevo embajador en Cuba.
¿Cómo se explica, entonces, que la segunda guerra de Irak haya producido una reacción tan espectacular y prácticamente unánime en contra del ataque propiciado por Estados Unidos? Quizá en España ha sido más contundente y unánime que en cualquier otro país de Europa. Aparte de divertido, es correcto el comentario de Blair a Aznar, cuando este último le informó del porcentaje de la población que apoyaba su postura: aproximadamente el mismo que en el mundo anglosajón piensa que Elvis Presley sigue vivo.
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, la permanencia de todos los factores mencionados hasta el momento, pero también una transformación importante de la derecha española. En ella, a partir de comienzos de los noventa, ha tenido un papel creciente no ya el recuerdo de Thatcher y Reagan, sino también la imitación de los think tanks neoconservadores ligados al Partido Republicano, como el American Enterprise Institute o la Heritage Foundation. La creación de la FAES, en sustitución de las otras fundaciones de pensamiento de la derecha, cuyas denominaciones aludían al pensamiento conservador indígena (Cánovas del Castillo) o a la tradición democristiana (“Humanismo y Democracia”), resulta muy significativa. Del republicanismo estadounidense, la derecha española extrajo una actitud defensora a ultranza del capitalismo liberal y, al mismo tiempo, una posición conservadora en materias relativas a la vida cotidiana. Como le ha sucedido al neoconservadurismo estadounidense, de combatir los excesos de los años setenta se pasó a una actitud antitética desmesurada. Pero en términos estrictos la derecha española, en su versión actual, no es estrictamente proestadounidense porque desdeña, cuando no considera su peor enemigo, lo que podríamos denominar como el mundo “liberal” de Estados Unidos. En eso existe cierta conexión con el franquismo, pero resulta más aparente que real. Franco eligió una sumisa alianza estadounidense por motivos de política interna y sin identificación ideológica profunda con el Partido Republicano. La derecha española se asemeja más y de forma más sincera con él. Con ello ha abandonado la tradición de UCD, la fundacional de la democracia española; además, sus referencias resultan cada vez menos europeas.
Pero, de cualquier modo, era innecesario que cambiara de rumbo de un modo tan ostentoso como lo hizo con ocasión de la segunda guerra de Irak. Hubo una circunstancia aleatoria: la presencia de España en el Consejo de Seguridad, que le dio visibilidad y protagonismo especiales. Se produjo, además, un pésimo análisis de las circunstancias, inmediatas y previsibles a medio plazo. Coincidió finalmente con la curva descendente de un gobierno con una mayoría absoluta lograda más bien por las insuficiencias del adversario que por méritos propios, y que ya había dado buenas pruebas de gestionar mal las sucesivas crisis con las que se enfrentó.
Como además no intentó la más mínima pedagogía, se encontró de bruces con una protesta popular masiva. Para los millones de españoles que se manifestaron, la postura del gobierno resultaba sobre todo inconcebible. No se identificaron en absoluto con los manifiestos que actores o literatos (mucho más que universitarios o periodistas) leían tras las concentraciones masivas y que, desde el punto de vista intelectual, eran bastante deleznables. La prueba es que éstas no tuvieron consecuencias electorales. La oposición utilizó contra el poder un arma que se le cedía de forma gratuita. Es lógico que así fuera. Resulta mucho más discutible que permaneciera en la indefinición o en el titubeo respecto a qué debía hacerse, si el Consejo de Seguridad de la ONU respaldaba la intervención militar o la permanencia de tropas.
En el momento actual, lo que resulta digno de mayor observación no es una eclosión del simplícisimo sentimiento antiestadounidense de finales de los sesenta y principios de los setenta. Bastaría otro presidente estadounidense para que todo eso se diluyera. El peligro reside en que, dada la popularidad que, en estas circunstancias, ha logrado una actitud simplificadora y poco precisa —respuesta reactiva a una actitud insensata—, se persista en la imprecisión. La esperanza reside en la aceptación inesperada que las traducciones de escritos acerca de la posición del gobierno estadounidense están teniendo entre el público lector. –
La roca de Gravel
Tres minutos de poesía visual. El hombre, vestido con un saco de verano y camisa azul clara, mira directamente a la cámara. Apenas parpadea detrás de las gafas. Al fondo, un lago. El viento…
Kafka, una escritura privada
En “Las líneas de la mano”, microrrelato incluido en Historias de cronopios y de famas, Julio Cortázar imagina el vertiginoso trayecto emprendido por una línea desde que se…
Poesía vertical. Dos poemas
1. Cada cosa es un mensaje, un pulso que se muestra, una escotilla en el vacío. Pero entre los mensajes de las cosas se van dibujando otros mensajes, allí en el intervalo,…
El ideograma
Kúo debía resolver qué libros llevaría al Templo de la Ciudad Prohibida. Reglas centenarias disponían que el bagaje de los jóvenes sacerdotes…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES