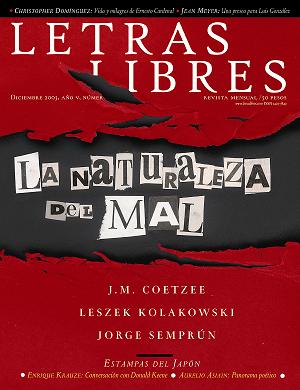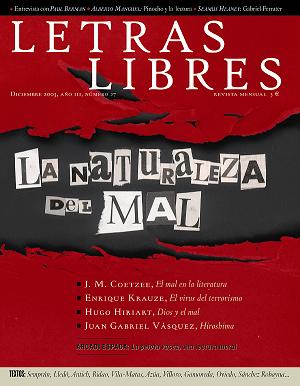Ya se imagina por qué la han invitado: por una conferencia que dio el año pasado en una universidad de Estados Unidos, una charla que la hizo objeto de ataques en las páginas de Commentary (trivializar el holocausto, de eso la acusaban), mientras que la defendieron personas cuyo apoyo más bien le incomoda: antisemitas encubiertos, defensores sentimentales de los derechos de los animales.
En esa ocasión había hablado sobre lo que consideraba y sigue considerando como la reducción a la esclavitud y la matanza de poblaciones enteras de animales. Himmler, un hombre sin imaginación, no habría logrado concebir los campos de exterminio sin el modelo de las fábricas de productos de carne. Himmler trataba a la gente como bestias porque durante tanto tiempo se había tratado a las bestias como bestias.
Eso y más había dicho: le había parecido evidente, casi innecesario demorarse en ello. Pero fue más allá, dio un paso de más. La masacre de los indefensos se repite en torno nuestro, día con día, dijo, una matanza que no es distinta en escala ni horror o peso moral de la que llamamos el holocausto, pero preferimos no verlo.
De igual peso moral: eso es lo que rechazaron. Unos estudiantes judíos organizaron una protesta. Appleton College tenía que tomar distancia de esas declaraciones, exigieron. En realidad, la universidad tenía que ir más allá y presentar una disculpa por haberle ofrecido a ella una tribuna.
En su país, la prensa había consignado la anécdota con regocijo. El Herald publicó una nota titulada “Acusan de antisemitismo a Costello”, y reproducía los párrafos ofensivos de su charla, acribillados de mala puntuación. El teléfono comenzó a sonar a todas horas: periodistas, casi siempre, pero también extraños, incluso una mujer que le gritó por teléfono: “¡Perra fascista!” Después de lo cual dejó de contestar las llamadas. De pronto, era ella a la que estaban juzgando.
Entonces ¿qué hace de nuevo en la tribuna? Ya está vieja, siempre está cansada, ha perdido el gusto de alguna vez por el debate, además de que, de todas maneras ¿qué esperanza hay de que el problema del mal —si en realidad problema fuera la palabra acertada, suficiente para abarcarlo— vaya a resolverse hablando más?
Pero cuando llegó la invitación ella estaba bajo la maligna fascinación de una novela que estaba leyendo. Se trataba del peor tipo de depravación y la había succionado en un estado de ánimo de abatimiento sin fin. ¿Por qué me hacen esto? quería gritar mientras leía, sólo Dios sabe a quién. Ese mismo día llegó la invitación. ¿Estaría dispuesta Elizabeth Costello, la apreciada escritora, a distinguir una reunión de teólogos y filósofos con su presencia, y disertar, por favor, sobre el tema: “Silencio, complicidad y culpa”?
El libro que leía ese día era de Paul West, un inglés, sobre Hitler y los futuros asesinos de Hitler de la Wehrmacht. Todo procedía razonablemente hasta que llegó a los capítulos sobre la ejecución de los conspiradores. ¿De dónde habría sacado West este material? ¿De veras habría testigos que de noche volvían a casa y antes de olvidar, antes de que la memoria, en defensa propia, se quedara en blanco, anotaban, con palabras que habrán chamuscado el papel, un relato de lo que habían visto, hasta las palabras que el verdugo les decía a las almas entregadas a sus manos, en su mayoría viejos apocados, la mayoría, desprovistos de sus uniformes, vestidos para el acontecimiento final con desechos de la prisión, pantalones de jerga con costras de mugre, suéteres agujereados por la polilla, sin zapatos ni cinturón, despojados de sus dentaduras postizas y sus gafas, agotados, temblorosos, con las manos en los bolsillos para sostener los pantalones, gimoteando de miedo, tragándose las lágrimas, teniendo que escuchar a esta grosera criatura vejarlos, este carnicero que tiene costras de sangre de la semana pasada bajo las uñas, decirles lo que pasaría cuando apretara la soga, cómo la mierda les escurriría por las flacas piernas de viejo, cómo sus penes flácidos de anciano se estremecerían por última vez? Uno tras otro procedían al patíbulo, en un espacio indistinto que habría podido ser un estacionamiento o también un matadero, iluminados con lámparas de arco de carbón para que Hitler, desde su guarida del bosque, pudiera ver la película de sus sollozos y después verlos retorcerse y después quedarse quietos, con esa floja quietud de la carne muerta, y sentirse satisfecho de su venganza.
Eso es de lo que Paul West, novelista, había escrito, página tras página tras página, sin descuidar nada; y eso es lo que ella leía, con asco de ese espectáculo, asco de sí misma, asco de un mundo en el que suceden esas cosas, hasta que al final apartó el libro y metió la cabeza entre las manos. ¡Obsceno! quería gritar pero no gritó porque no sabía a quién había que lanzarle la palabra: a sí misma, a West, al comité de ángeles que observa impasible todo lo que acontece. Obsceno porque esas cosas no deberían ocurrir, y obsceno también porque una vez sucedidas no deberían darse a conocer sino ocultarse y enterrarse para siempre en las entrañas de la tierra, como lo que sucede en los mataderos del mundo, en defensa del equilibrio mental.
La invitación llegó cuando la impresión obscena del libro de West todavía estaba fresca. Y por eso, en síntesis, ella está ahora en Amsterdam, con la palabra obsceno todavía subiéndole por la garganta. ¿Cómo le responderá Amsterdam a Elizabeth Costello en ese estado de conmoción? ¿Sigue teniendo fuerza entre estos ciudadanos sensibles, pragmáticos, bien adaptados de la Nueva Europa la vigorosa palabra calvinista mal? Ha pasado más de medio siglo desde que el diablo se pavoneó con descaro por sus calles, pero seguramente no pueden haberlo olvidado. Adolf y su cohorte siguen atenazando la imaginación popular. Cosa curiosa, si se toma en cuenta que Koba el oso, su hermano mayor y mentor, desde cualquier punto de vista más asesino, más vil y más aterrador para el alma, casi ha desaparecido. Una confrontación de la vileza con la vileza en la que la confrontación misma deja un gusto de vileza en la boca. Veinte millones, seis millones, tres millones, cien mil: en algún momento la mente cede ante las cantidades, y mientras más años tiene uno —por lo menos esto le pasó a ella— más rápido cede. Un gorrión derribado de la rama con una honda, una ciudad aniquilada desde el aire ¿quién se atreve a decir qué cosa es peor? El mal, todo el mal, un universo malo inventado por un dios malo. ¿Se atrevería a decirle eso a sus amables anfitriones neerlandeses, a su amable, inteligente, sensible público en esta culta, racionalmente organizada, eficiente ciudad? Mejor quedarse quieta, mejor no gritar demasiado. Puede imaginar los próximos titulares del Herald: “Universo malvado, opina Costello”.
El tema de la charla, el tema elegido por ella y sus anfitriones es: “Testigo, silencio y censura.” El documento, su mayor parte, no fue difícil de escribir. Después de diez años como ejecutiva del pen de Australia ya puede disertar dormida sobre la censura.
La exposición que suele hacer sobre la censura por lo general presenta un punto de vista liberal, quizá con un tinte de Kulturpessimismus que recientemente ha marcado sus ideas: la civilización de Occidente se funda en la creencia en una tarea ilimitada e ilimitable, es demasiado tarde para remediarlo, sólo hay que sujetarnos e ir donde nos lleve. Donde su opinión parece estar cambiando mucho es en el asunto de lo ilimitable. La lectura del libro de West ha contribuido a ese cambio, sospecha; aunque es posible que de todas formas hubiera cambiado, por motivos que le quedan más oscuros.
Específicamente, ya no está convencida de que la lectura siempre haga mejor a la gente. Es más, ya no está segura de que los escritores que se aventuran en los territorios más oscuros del alma vuelvan siempre ilesos. Ha comenzado a preguntarse si siempre es bueno escribir lo que uno quiera y leer lo que uno quiera.
Eso, en cualquier caso, es lo que piensa decir aquí, en Amsterdam. Como ejemplo principal se propone presentar a la conferencia The Very Rich Hours of Count von Stauffenberg.
Cuando llegó al hotel se encontró una carta de bienvenida de los organizadores, un programa de la conferencia, mapas. Ahora, sentada en una banca del Prinsengracht tratando de calentarse al sol del norte, ojea el programa. Está prevista su presentación para la mañana siguiente, el primer día de la conferencia. “Elizabeth Costello, destacada novelista y ensayista australiana, autora de The House on Eccles Street y muchos otros libros.” Ella no se habría presentado así, pero no le pidieron su parecer. Congelada en el pasado, como de costumbre: congelada en lo que logró en su juventud.
Recorre la lista. No conoce casi a ninguno de los demás participantes en la conferencia. Entonces descubre el último nombre de la lista y el corazón se le detiene por un instante. “Paul West, novelista y crítico.” Paul West: el extraño sobre cuyo estado del alma ella ha elaborado tantas páginas. ¿Cómo puede hacer su exposición si Paul West está entre el público? Parecerá un ataque, petulante, infundado y, sobre todo, un ataque personal a otro escritor. ¿Quién va a creer la verdad: que nunca había conocido a Paul West, que sólo ha leído uno de sus libros? ¿Qué hacer?
Son las cuatro de la tarde. Hay suficiente tiempo para reescribir la charla, dejar a Paul West y su novela como dato de información general, y sólo dar visibilidad a su tesis, la tesis de que la escritura misma, como forma de audacia moral, puede ser peligrosa. Pero ¿qué clase de disertación sería presentar una tesis sin ejemplos?
¿A quién más podría poner en el lugar de Paul West? ¿A Céline, por ejemplo? Pero Paul West no es Céline. Coquetear con el sadismo es precisamente lo que no hace West; es más, su libro apenas menciona a los judíos. Los horrores que revela son sui generis. Ésa habrá sido su apuesta: tomar como tema a unos cuantos ineptos oficiales alemanes de carrera, incapaces por el código mismo de su educación de conspirar y llevar a cabo un asesinato, para contar la historia de su ineptitud y sus consecuencias de principio a fin, y para dejarlo a uno sintiendo, con sorpresa, auténtica lástima, auténtico terror.
En la cubierta de un barco amarrado, al otro lado de la calle, dos parejas están sentadas a la mesa conversando y bebiendo cerveza. Pasan los ciclistas. Una tarde cualquiera de un día cualquiera en Holanda. Después de haber recorrido miles de millas para sumergirse precisamente en lo común y corriente, ¿tiene que renunciar a todo esto para quedarse en su cuarto de hotel lidiando con el texto de una conferencia que en una semana habrá caído en el olvido? ¿Y con qué propósito? ¿Para evitarle una incomodidad a un hombre que no conoce? No sabe qué edad tendrá Paul West, pero no puede ser joven. ¿Qué no podrían los dos, él y ella, cada uno a su manera, tener ya suficiente edad para estar más allá de sentirse incómodos? ¿De qué se trata su charla, después de todo, si no del destino del alma, y qué representan unos momentos de incomodidad ante el destino del alma?
Al volver al hotel encuentra un mensaje de que llame a Henk Badings, la persona de la Free University con quien ha mantenido correspondencia. ¿Fue cómodo el vuelo?, pregunta Badings. ¿Está a gusto en el hotel? ¿Le interesaría ir a cenar con él y otro par de invitados? Gracias, responde ella, pero no; preferiría retirarse temprano. Una pausa. Luego pregunta: el novelista Paul West, ¿ya llegó a Amsterdam? Sí, responde Badings, no sólo ya llegó sino que está alojado en el mismo hotel que ella.
Se queda trabajando toda la noche, batallando con la conferencia. ¿Y si trata de suavizar su tesis? ¿Y si señala que al representar la dinámica del mal el escritor involuntariamente puede imprimirle interés, y hacer así más mal que bien? Pasa horas reescribiendo las páginas centrales, rellenando los márgenes de correcciones. Al final abandona el documento, desanimada. El escritor como víctima de Satanás: ¡qué absurdo! Está colocándose ineluctablemente en la posición del anticuado censor.
Cuando tenía diecinueve años, recuerda, una vez en el puente de Spencer Street, en los muelles de Melbourne, que eran una zona peligrosa, conoció a un hombre. Era un estibador, andaría en los treinta, de un atractivo crudo. Ella era estudiante de pintura y una rebelde, se oponía sobre todo a la matriz que la había formado: respetable, pequeñoburguesa, católica. A sus ojos, en aquellos días, sólo la clase trabajadora y los valores de la clase trabajadora eran auténticos.
Tim o Tom la llevó a un bar y después a la pensión donde vivía. Ella nunca lo había hecho, dormir con un desconocido. En el último momento prefirió no hacerlo. “Lo siento —le dijo—, de veras lo siento, por favor”. Pero Tim o Tom no hizo caso. Al resistirse, trató de forzarla. Durante mucho tiempo, en silencio, jadeando, ella resistió, empujándolo y rasguñándolo. Al principio él pensó que era un juego. Luego se cansó, o se fatigó su deseo, y se convirtió en otra cosa y comenzó a golpearla en serio. La levantó de la cama, la golpeó en los senos, la golpeó en el estómago, le dio un codazo tremendo en la cara. Cuando se aburrió de golpearla, le arrancó la ropa y trató de quemarla en el cesto de la basura. Por completo desnuda, escapó y se escondió en el baño del piso. Una hora después, segura de que él se había quedado dormido, salió de nuevo y recuperó lo que quedaba de su vestido. Con los harapos chamuscados de su ropa y nada más, detuvo un taxi. Se quedó primero una semana con una amiga, luego con otra, negándose a explicar lo que había sucedido. Tenía roto el maxilar, tuvieron que amarrárselo y vivía de leche y jugo de naranja, que bebía con popote.
Fue su primer roce con el mal. Se había dado cuenta de que no era otra cosa cuando la ofensa del hombre cedió y ocupó su lugar un placer de hacerle daño. Le gustaba lastimarla, ella se daba cuenta; probablemente le gustaba más de lo que le hubiera gustado el sexo. Aunque quizá no lo supiera cuando la encontró, la había llevado a su habitación para lastimarla en vez de para hacerle el amor. Al resistirse ella dio ocasión para que aflorara el mal que él llevaba dentro, y surgió en forma de placer, placer primero por el dolor que ella sentía (“¿Esto te gusta, no?” murmuraba mientras le retorcía los pezones. “¿Te gusta, eh?”), y luego en la destrucción maliciosa, infantil, de su ropa.
¿Por qué recuerda este episodio que pasó hace tanto tiempo y que, en realidad, no tiene importancia? La respuesta es: porque nunca se lo ha revelado a nadie, nunca lo ha utilizado. En ninguno de sus relatos aparece un ataque de un hombre contra una mujer en venganza por ser rechazado. A menos que Tim o Tom haya sobrevivido hasta la senilidad, a menos que el comité de angélicos observadores haya guardado los minutos de esa noche, el recuerdo de lo que sucedió sólo le pertenece a ella, exclusivamente. Durante medio siglo se ha quedado en su interior como un huevo, un huevo de piedra, uno que nunca se abrirá, nunca dará a luz. Lo encuentra adecuado, la complace, su silencio, un silencio que piensa conservar hasta la tumba.
¿Le está pidiendo una discreción parecida a West: un relato de una conspiración de asesinato en la que él no cuente lo que le pasó a los conspiradores cuando cayeron en manos de sus enemigos? Desde luego que no. ¿Entonces qué exactamente quiere decirle a esta reunión de desconocidos?
Intenta aclarar sus ideas, volver al principio. ¿Qué fue lo que se opuso en ella a West y su libro cuando lo leyó? Como primera aproximación, que devolviera a Hitler y sus compinches a la vida, dándoles de nuevo influencia en el mundo. Muy bien. Pero, ¿eso qué tiene de malo? West es un novelista, como ella; ambos viven de contar o volver a contar relatos; y en sus relatos, si lo que cuentan es bueno, los personajes, incluso los verdugos, adquieren vida propia. Entonces ¿por qué ella sería mejor que él?
La respuesta, hasta donde alcanza a ver, es que ella ya no cree que relatar sea bueno de por sí, mientras que West no parece plantearse este problema. Si ella, como le ocurre hoy en día, tuviera que escoger entre contar algo y hacer el bien, preferiría hacer el bien, le parece.
Hay muchas cosas como esto de contar cuentos. Una (así lo afirma en un párrafo que todavía no tacha) es una botella que tiene dentro un genio. Cuando el narrador abre la botella, el genio sale al mundo, y es endemoniadamente difícil regresarlo. Su perspectiva, su perspectiva de ahora, su perspectiva en el ocaso de su vida: es mejor, en general, que el genio se quede en la botella.
Genio o mal. Si bien cada vez sabe menos lo que podría significar creer en Dios, tiene menos dudas respecto al diablo. El diablo está en todas partes bajo la piel de las cosas, buscando salir a la luz. El diablo se metió en el estibador aquella noche en Spencer Street, el diablo se metió en el verdugo de Hitler. Y a través del estibador, hace tantos años, el diablo se le metió a ella: lo percibe agazapado dentro, recogido como un pájaro, esperando el momento de emprender el vuelo. A través del verdugo de Hitler un diablo se le metió a Paul West y en su libro, West a su vez ha liberado este demonio, lo ha liberado al mundo. Ella percibió el roce de su ala correosa, con la claridad del jabón, al leer esas páginas sombrías.
Se da cuenta de lo anticuado que parece. West tendrá miles de defensores. ¿Cómo saber de los horrores de los nazis —dirán esos defensores— si se prohíbe a nuestros artistas que nos los presenten? Paul West no es un demonio, sino un héroe, afirmarán: se ha internado en el laberinto del pasado de Europa y ha mirado de frente al minotauro y ha regresado a relatar su experiencia.
Querría tener aquí The Very Rich Hours of Count von Stauffenberg. Si sólo pudiera echarle una ojeada a esas páginas se desvanecerían todas sus dudas, está segura, las páginas en que West le da al verdugo, el carnicero —ha olvidado su nombre, pero no puede olvidar sus manos, así como sin duda sus víctimas conservan el recuerdo de esas manos, manoseándoles la garganta, que se llevan a la eternidad—, donde le da voz al carnicero, permitiéndole que inflija sus groseros, peor que groseros, sus impronunciables sarcasmos a los viejos temblorosos que está a punto de matar, sarcasmos sobre la traición de sus cuerpos al sacudirse y bambolear colgados de la soga. Es terrible, terrible más allá de todo lo que se pueda decir: terrible que haya existido un hombre así, todavía más terrible sacarlo de la tumba cuando creíamos que finalmente estaba muerto.
Obsceno. Ésa es la palabra, palabra de debatida etimología, a la que ella tenía que aferrarse como a un talismán. Ella considera que obsceno quiere decir fuera del escenario. Para salvar a nuestra humanidad, algunas de las cosas que querríamos ver (¡que querríamos ver porque somos humanos!) deben quedarse para siempre fuera del escenario. Paul West ha escrito un libro obsceno, ha mostrado lo que no se debería mostrar. Ésa debía ser la trama de su charla al afrontar la reunión, no debía perder ese hilo.
A las 8:30 la llama Badings. Recorren juntos a pie las pocas calles que hay hasta el teatro donde se va a celebrar la conferencia. En el auditorio señala a un hombre sentado en la última fila. “Paul West —dice Badings— ¿Quiere que se lo presente?”
“Quizá después”, murmura ella.
Badings se disculpa y se va a atender otros asuntos. Ella atraviesa el auditorio. “¿Señor West? —dice con toda la amabilidad de que es capaz—. ¿Me permite un momento?”
West alza la vista de su lectura.
“Soy Elizabeth Costello —dice, y se sienta junto él—. Esto no es fácil, así que déjeme ir al grano. Mi conferencia contiene referencias a uno de sus libros, el libro de Von Stauffenberg. En realidad, esta conferencia en gran parte es sobre ese libro y sobre su autor. Cuando preparé esta conferencia no sabía que usted estaría en Amsterdam. No me informaron los organizadores.”
Se detiene un momento. West mira hacia otra parte, no la ayuda.
“Creo que podría —procede dándose cuenta de que no sabe lo que sigue— disculparme por adelantado, pedirle que no tome personalmente mis observaciones. Pero entonces usted podría preguntar, con toda razón, por qué insisto en hacer observaciones que requieren una disculpa previa, por qué no las elimino y ya.
“En realidad pensé eliminarlas. Trabajé casi toda la noche, cuando supe que usted estaría presente, tratando de suavizar mis observaciones. Incluso llegué a pensar en fingir que estaba enferma y no presentarme. Pero no habría sido correcto con los organizadores ¿no le parece?”
Es un inicio, una oportunidad para que él se pronuncie. Él carraspea pero se queda callado.
“Lo que digo —explica ella, mirando su reloj (faltan diez minutos y está llenándose el teatro)—, lo que sostengo es que hay que tener cuidado con los horrores que usted describe en su libro. Nosotros, los escritores. No sólo en beneficio de nuestros lectores, sino por nosotros mismos. Podemos ponernos en peligro con lo que escribimos, me parece. Porque si lo que escribimos tiene la capacidad de hacernos mejores personas, entonces sin duda tiene esa misma capacidad para hacernos peores. No sé si usted esté de acuerdo…”
Otra oportunidad. Él, de nuevo, se aferra tenaz a su silencio. ¿En qué está pensando? ¿Se estará preguntado qué hace en Holanda, tierra de molinos y tulipanes, oyendo el sermón de una vieja bruja loca, con la perspectiva de tener que escuchar de nuevo el mismo sermón? La vida de un escritor —ella debería recordárselo— no es fácil.
“Me impresionó mucho su libro. Es decir, me impresionó como un hierro candente. Algunas páginas me quemaron como las llamas del infierno. Usted sabrá a lo que me refiero. La escena de las ejecuciones específicamente. No creo que yo fuera capaz de escribir páginas así. Es decir, quizá podría escribirlas, pero no lo haría, no me lo permitiría, ya no, no en el estado en que me encuentro hoy. No creo que uno pueda salirse con la suya sin un precio, como escritor, al concebir semejantes situaciones. Creo que escribir así puede ser nocivo para uno. Eso es lo que pienso decir en mi conferencia”. Se aferra a la carpeta verde que tiene su texto, la tamborilea. “De modo que no le pido perdonarme. No le pido siquiera su indulgencia. Sólo hago lo que se debe hacer y le aviso, le advierto lo que está por suceder. Porque —(y de pronto se siente más fuerte, más segura de sí misma, más lista para manifestar su irritación, incluso su enojo, a este hombre que no se molesta en contestarle)—, porque usted, después de todo, no es un niño, usted debe haber sabido qué riesgo corría, debe haber comprendido que podría haber consecuencias, consecuencias imprevisibles, y ahora, aquí están —se pone de pie, abraza la carpeta como para escudarse del aura que lo circunda—, aquí están las consecuencias. Eso es todo. Gracias por escucharme, señor West.”
Ya es hora. Badings, al frente de la sala, le avisa discretamente con la mano.
La primera parte de la charla es de rutina, sobre temas conocidos: el oficio de escribir y la autoridad, la pretensión de los poetas de todos los tiempos de enunciar una verdad más elevada, una verdad cuya autoridad estriba en la revelación, y su otra pretensión, de la era del romanticismo, del derecho de internarse en lugares prohibidos e interdictos.
“Lo que voy a preguntarles hoy —prosigue— es si el artista es en realidad el héroe explorador que pretende ser, si hacemos bien siempre al aplaudirle cuando sale de la caverna con la espada humeante en una mano y la cabeza del monstruo en la otra. Para ilustrar lo que digo haré referencia a una obra aparecida hace unos años, un libro importante y en muchas formas valeroso sobre la aproximación más cercana que hemos producido, en esta época de decepción, al monstruo del mito, es decir, Adolf Hitler. Me refiero a la novela de Paul West The Very Rich Hours of Count von Stauffenberg y en forma específica al gráfico capítulo en el que West describe la ejecución de los conspiradores de julio de 1944 (salvo von Stauffenberg, que ya ha sido eliminado por un oficial con exceso de celo, para mortificación de Hitler, que quería que su enemigo muriese una muerte prolongada).
“Si esta conferencia fuera como cualquier otra, ahora les leería uno o dos párrafos para transmitirles la sensación de este extraordinario libro. (No es secreto, dicho sea de paso, que su autor nos acompaña hoy. Permítanme disculparme con West por atreverme a darle un sermón en persona. Cuando redacté esta charla no sabía que estaría presente.) Debería, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no creo que sea bueno para ustedes escucharlos. Es más, afirmo (y aquí llego al grano) que no creo que haya sido bueno para West, que me disculpe por decirlo, haber escrito esas páginas.
“Hoy ésta es mi tesis: que algunas cosas no es bueno leerlas ni escribirlas. En otras palabras: sostengo que el artista arriesga mucho al internarse en lugares prohibidos, se arriesga, específicamente, a sí mismo, arriesga, tal vez, todo. Tomo en serio esta afirmación porque tomo en serio la prohibición de los lugares prohibidos. El sótano en donde en julio de 1944 los conspiradores fueron ejecutados es uno de esos lugares prohibidos. No creo que debamos entrar en ese sótano, ninguno de nosotros. No creo que West debiera entrar ahí y, si de todas formas decide entrar, creo que no deberíamos seguirlo. Por el contrario, creo que debería levantarse una reja sobre ese sótano-boca, con una placa conmemorativa de bronce que dijera Aquí murieron…, seguida de una lista de los muertos y sus fechas, y nada más.
“West es escritor o, como se decía antes, un poeta. Yo también. Ambos tomamos en serio nuestra vocación. Entonces, al leer a West no sólo lo leo con respeto, sino con empatía.
“Leo el libro sobre von Stauffenberg con empatía, sin esperarme (créanme) las escenas de la ejecución, al grado que bien habría podido ser yo igual que West quien empuñara la pluma y trazara las palabras. Esas palabras, que primero fueron suyas y ahora son nuestras, quedaron grabadas en mi corazón. Palabra a palabra, paso a paso, latido a latido, camino con él hasta el borde mismo del abismo.
“La muerte de esos desgraciados en el verano de 1944 no le pertenece sino a ellos, no son míos ni de West para entrar y poseerlos. Y asimismo, la maldad del carnicero es sólo suya: si fuera posible entrar y salir de ella a voluntad no sería verdaderamente mal.”
Todavía quedan varios párrafos para terminar, pero está demasiado fatigada, de pronto, o le falta valor, que es lo mismo, para seguir leyendo. Se detiene.
Badings está junto a ella. “Muy interesante, señora Costello”, murmura, cumpliendo con su deber de anfitrión. Ella se lo quita de encima. Con la cabeza agachada, sin mirar a nadie, se abre camino hasta el baño de mujeres y se encierra en un cubículo.
La banalidad del mal. ¿Por eso ya no hay un olor o un aura? ¿Se han jubilado definitivamente los grandes luciferes de Dante o de Milton, y los han sustituido una banda de diablillos polvorientos posados en nuestro hombro como loros, que no emiten un resplandor feroz sino, por el contrario, absorben la luz? ¿O todo lo que ha dicho, apuntando con el índice y acusando, no sólo es una terquedad sino una locura, una locura total? ¿De qué se trata la tarea del novelista, después de todo, en qué ha consistido la tarea de toda su vida, sino en darle vida a material inerte; y qué ha hecho Paul West sino darle vida, devolver a la vida, la historia de lo que pasó en ese sótano de Berlín? ¿Qué ha traído ella a Amsterdam para mostrarle a unos extraños intrigados sino una obsesión, una obsesión exclusiva de ella y que es evidente que no comprende?
Obsceno. Regresa a la palabra talismán, aférrate a ella. Aférrate a la palabra, luego busca la experiencia que tiene de base. Ésa es la regla que aplica cuando siente estar cayendo en abstracciones. ¿Cuál era su experiencia? ¿Qué fue lo que pasó mientras leía el libro detestable? ¿Podría regresar ahí?
Conocía, antes de comenzar a leer el libro, la historia de los conspiradores de julio, sabía que a pocos días del atentado contra Hitler los atraparon, casi a todos, los juzgaron y los ejecutaron. Incluso sabía, en general, que los habían matado con la aviesa crueldad en que se especializaban Hitler y sus compinches. De modo que nada del libro la había sorprendido realmente.
Regresa al verdugo, como sea que se llamara. En el escarnio de los hombres que estaban por morir en sus manos había lascivia, una fuerza obscena que desbordaba su encargo. ¿De dónde procedía esa fuerza? Ella la denominó satánica, íntimamente, pero quizá ahora abandonaría esa palabra. Porque la fuerza venía, en cierto sentido, del propio West. Era West el que inventara los sarcasmos (sarcasmos ingleses, no alemanes), los pusiera en labios del verdugo. Adecuar el diálogo al personaje: ¿qué tiene eso de satánico? Ella lo hace constantemente.
Regresar. Regresar al momento en que sintió, habría podido jurarlo, el roce del ala ardiente y correosa de Satanás. ¿Se engañaba? No quiero leer esto, se había dicho; pero siguió leyendo, agitada a pesar suyo. El diablo me está llevando ¿qué clase de excusa es ésa?
Paul West sólo cumplía con su deber de escritor. En la persona de su verdugo estaba abriéndole a ella los ojos a la depravación humana en otra de sus múltiples versiones. En las personas de las víctimas del verdugo le estaba recordando las criaturas miserables, divididas, estremecidas que somos todos. ¿Qué tiene de malo?
Regresar a la experiencia. No quiero leer esto. ¿Qué derecho tenía ella de negarse? ¿Qué derecho tenía de no saber, con plena claridad, lo que ya sabía? ¿Qué había en ella que quería resistirse, rechazar ese cáliz? ¿Y por qué de todas formas lo apuró, lo apuró tan a fondo que un año más tarde sigue vituperando al hombre que se lo llevó a los labios?
Si en la parte posterior de esta puerta hubiera un espejo en vez de un mero gancho, si pudiera desvestirse y arrodillarse aquí ante el espejo, ella, con sus pechos colgados y sus caderas abultadas, luciría muy parecida a las mujeres de esas fotografías íntimas, excesivamente íntimas, de la guerra europea, vistazos del infierno, arrodilladas en el borde de la zanja en la que, al minuto siguiente, caerían, muertas o agonizantes, con un balazo en los sesos, salvo que esas mujeres pocas veces eran tan viejas como ella, sólo estaban consumidas de miedo y hambre. Ella compadece a esas hermanas muertas, y también a los hombres que murieron a manos de los carniceros, hombres suficientemente viejos y feos para ser sus hermanos. No le gusta ver a sus hermanas y hermanos humillados, de la manera en que es tan fácil humillar a los ancianos, haciéndolos desnudarse, por ejemplo, quitándoles las dentaduras postizas, burlándose de sus partes pudendas. Si ese día van a colgar a sus hermanos en Berlín, si van a tirar del extremo de la soga, y se les va a poner roja la cara y se les van a salir la lengua y los ojos, no quiere verlo. Pudor fraterno. Permítanme mirar a otra parte.
Permítanme no ver. Eso es lo que pedía a Paul West (salvo que no conocía a Paul West, no era sino un nombre en la portada de un libro). ¡No me obliguen a soportarlo! Pero Paul West no cedió. La obligó a leer, la estimuló a leer. Eso no se lo va a perdonar fácilmente. Por eso ha atravesado el mar persiguiéndolo hasta Holanda.
¿Es así?, ¿sirve esa explicación?
Con todo, también ella es escritora. Ella hace lo mismo, o lo hacía. Hasta que reflexionó, antes no le remordía restregarle en la cara a la gente, por ejemplo, lo que sucedía en los mataderos. Si Satán no anda desencadenado en los mataderos, cubriendo con la sombra de sus alas a las bestias que ya tienen la nariz llena de olor a muerte, a las que empujan a piquetes por la caída que conduce hasta el hombre de la pistola y el cuchillo, un hombre tan despiadado y tan banal (aunque le parece que también esa palabra debería jubilarse, ya tuvo su momento, es hora de encontrar otra) como el propio hombre de Hitler (que, después de todo, aprendió su oficio con el ganado), si Satán no anda desencadenado en el matadero ¿dónde está entonces? Ella, igual que Paul West, sabía utilizar las palabras hasta lograr lo que quería, las palabras que transmitirían una corriente eléctrica por la columna vertebral del lector. Carniceros a nuestra manera.
Entonces, ¿qué le ha pasado? Ahora, de pronto, se llena de escrúpulos. Ahora ya no le gusta verse en el espejo, porque le recuerda la muerte. Prefiere envolver las cosas feas y meterlas en un cajón. Una vieja haciendo retroceder el reloj, ¿retroceder a la Melbourne irlandesa y católica de su juventud. ¿Sólo eso?
Regresa a la experiencia. El batir del ala correosa de Satanás: ¿qué la habría convencido de haberla sentido? El siglo xx de Nuestro Señor, el siglo de Satanás, se acabó y quedó atrás. El siglo de Satanás y también el de ella. Si ha atravesado la frontera e ingresado en esta nueva era, no cabe duda de que no se encuentra a gusto. En estos tiempos ajenos Satanás sigue avanzando, experimentando nuevas maquinaciones, introduciendo nuevos ajustes. De modo que se instala en lugares peregrinos, por ejemplo en Paul West, un hombre bueno, por lo que sabe, o tan bueno como puede ser un hombre que también sea un novelista, es decir, tal vez en absoluto bueno, pero tendiente de todas formas al bien, en cierto sentido último, y si no ¿por qué escribir? También habita a las mujeres. Como el distoma hepático, como los oxiuros: uno puede vivir y morir sin saber que los ha hospedado. ¿En cuál hígado, en cual intestino estaba Satanás ese día fatídico del año pasado cuando, de nuevo, sin duda, ella sintió su presencia: en el de West o en el de ella?
En Roma las ejecuciones eran un espectáculo: llevaban a los condenados en carretas entre la muchedumbre exaltada hasta el lugar de las calaveras y los empalaban o los desollaban o los cubrían de alquitrán y les prendían fuego. Los nazis, en comparación, ruines, corrientes. Descargar la ametralladora contra la gente en el campo, ahogarlos con gas en un bunker, ahorcarlos en un sótano. Entonces ¿qué resultaba excesivo en manos de los nazis que no fuera excesivo en Roma, cuando todo lo que quería Roma era exprimirle a la muerte toda la crueldad y el dolor posibles? ¿Será sólo la roña de ese sótano en Berlín, una roña demasiado real, actual, para soportarla?
Es como un muro contra el que choca una vez y otra vez. No quería leer, pero leyó; la violaron pero participó en la violación. Él me obligó, dice; ella obliga a otros.
No debería haber aceptado la invitación. Las conferencias son para intercambiar ideas, por lo menos ésa es la idea detrás de las conferencias. Pero no se pueden intercambiar ideas cuando no se entienden las propias.
Alguien toca suavemente la puerta, la voz de un niño: Mammie, er zit een vrouw erin, ik kan haar shoenen zien!
De prisa tira el agua, abre la puerta, sale. “Perdón”, dice, evitando los ojos de la madre y la hija.
¿Qué decía la niña? ¿Por qué se tarda tanto? Si hablara el idioma podría explicarle a la niña. Porque mientras más envejeces más te demoras. Porque a veces necesitas estar a solas. Porque hay cosas que no se hacen en público, ya no.
A sus hermanos ¿los habrán dejado ir al baño por última vez, o cagarse era parte del castigo? Por lo menos eso, Paul West no lo reveló, pequeña clemencia que ella agradece.
Nadie los lavaría después. Labor de la mujer desde tiempo inmemorial. No había presencia femenina. Admisión reservada: sólo hombres. Pero tal vez cuando todo hubiera terminado, cuando la caricia de la aurora tiñera de rosa el cielo, llegaría la mujer, una infatigable mujer alemana de la limpieza salida de Brecht, y se pondría a limpiar la porquería, lavaría los muros, fregaría el piso, dejaría todo reluciente para que nunca nadie pudiera imaginar, una vez que hubiera terminado, los jueguitos nocturnos de los muchachos. Nadie lo imaginaría hasta que no llegara West y lo revelara.
Son las once. La siguiente sesión, la siguiente conferencia, ya estará avanzada. Puede escoger. Irse al hotel y ocultarse en su habitación y seguir mortificándose, o volver de puntillas al auditorio y sentarse al fondo de la sala, y hacer la segunda cosa para la cual la trajeron a Amsterdam: escuchar lo que otros tienen que decir sobre el problema del mal.
Debe haber una tercera opción, alguna forma de concluir la mañana y darle forma y sentido: algún enfrentamiento que conduzca a alguna palabra final. Debe haber algún acuerdo que si se encuentra a alguien en el pasillo, tal vez al propio Paul West, algo pase entre ellos, repentino como un relámpago, que le ilumine a ella el panorama, aunque luego impere de nuevo la oscuridad. Pero el pasillo, parece, está vacío. ~
— Traducción de Rosamaría Núñez