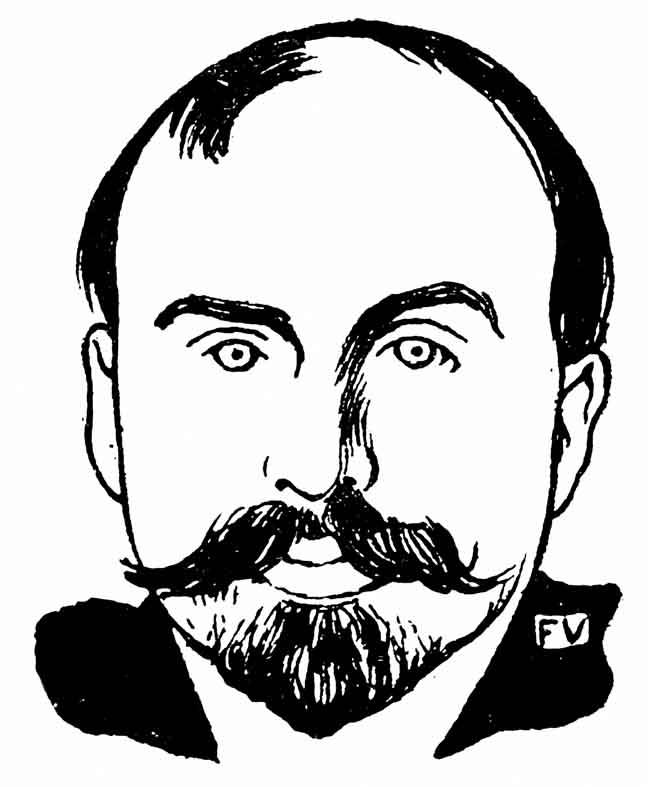John Gray (South Shields, Inglaterra, 1948) es uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo. Cercano a la tradición liberal, pero casi siempre heterodoxo, ha estudiado a Isaiah Berlin, la relación entre política y religión –de Al Qaeda al neoconservadurismo estadounidense–, la noción de “progreso” en la modernidad y las visiones del ecologismo. Además de eso, es un muy prolífico autor de reseñas en The New York Review of Books, Prospect y The New Statesman (algunas de las cuales han aparecido también en Letras Libres). Criticado en ocasiones por sus aparentes cambios de posición –estuvo cercano al proyecto de Thatcher, que luego criticó duramente–, siempre ha defendido una idea utilitarista de la política: “la política es el arte de idear remedios temporales para males recurrentes: no es un proyecto de salvación, sino simplemente una serie de recursos”, escribió en Anatomía de Gray (Paidós). En esta entrevista repasamos algunos de sus temas centrales.
Ha escrito que el liberalismo ha contribuido, de manera evidente, al bienestar humano. Pero tiene la sensación de que el liberalismo, tal como lo conocemos ahora, no seguirá siéndonos igualmente útil. A causa de las grandes migraciones, de las nuevas tecnologías y de expresiones culturales novedosas, debemos reinventarlo. ¿Cómo?
He sostenido que la mayoría de clases de liberalismo se apoyan en expectativas de progreso social poco realistas, lo que limita su utilidad. Los tipos de liberalismo predominantes en la filosofía política en los últimos treinta años han sido versiones de la teoría de la justicia de Rawls, que me parece provinciana y legalista. En esencia, la teoría de Rawls es poco más que la codificación de la teoría constitucional estadounidense, que no tiene autoridad universal. El pensamiento de Isaiah Berlin me parece un correctivo vital a ese liberalismo predominante en la medida en que reconoce los conflictos entre valores dentro del liberalismo y es aplicable a muchas más circunstancias.
Isaiah Berlin, dice usted, “ocupa un lugar muy distinguido” entre los pensadores políticos. Pero me parece que no se siente del todo cómodo con su idea del “pluralismo de valores”. Usted ha hablado, en cambio, de un “liberalismo agónico”. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
El pluralismo de valores, que acepto plenamente, es la idea de que los valores humanos no son un todo armonioso sino, inevitablemente, muchos y con frecuencia en conflicto. Lo que no acepto es la afirmación, que se encuentra en alguno de los escritos de Berlin, de que de este pluralismo de valores puede derivarse alguna clase de liberalismo universal. Con todo, en una nueva edición del año pasado de mi libro sobre él [Isaiah Berlin. An Interpretation of His Thought, Princeton University Press], sostengo que es mejor comprender a Berlin no como un liberal doctrinario, sino como un teórico de la decencia humana. En otras palabras, como alguien que desarrolló una idea de qué es una sociedad mínimamente aceptable, liberal o no. Si interpretamos a Berlin de esta manera, estoy totalmente de acuerdo con él.
Habla usted de una “sociedad mínimamente aceptable”. Eso es difícil de cuantificar, pero podemos estar de acuerdo en que las sociedades occidentales son hoy menos violentas y más tolerantes. Sin embargo, usted ha defendido en numerosas ocasiones –también en sus últimos libros, El silencio de los animales y La comisión de la inmortalización (ambos en Sexto Piso)–que el progreso moral no existe.
La creencia moderna en el progreso moral y político es una versión laica de la creencia monoteísta en la redención por la historia. En la antigüedad precristiana no existía nada parecido a esta creencia y la historia se veía, en lo esencial, en términos cíclicos. Mucha gente dice que no entiende mi argumento de que el progreso no existe: he oído decir decenas o centenares de veces que no se trata de ser perfectos, que se han producido muchas mejoras… Pero lo que yo digo es que, aunque esas mejoras pueden ser reales, son todas reversibles. La visión del mundo de la antigüedad –en Grecia, Roma, India, China y demás– era que la historia no es un relato de avance gradual sino un ciclo infinito de civilización y barbarie. Mi crítica del progreso es una recuperación de esta visión antigua.
Una de las cosas que no acabaron de entender quienes creían en esta idea lineal del progreso fue la religión: muchos ilustrados o progresistas creyeron que iría desapareciendo gradualmente de la esfera pública. Esto no ha sido así, y seguimos discutiendo constantemente sobre religión.
La religión nunca desapareció, sino que adoptó otros aspectos como el comunismo o el nazismo. El pensamiento laico, en su mayor parte, es solo religión de una manera reprimida o disfrazada. La gente no lo entiende porque cree que la religión puede ser desdeñada simplemente rechazando las creencias religiosas. Como sostengo en Misa negra [Paidós], las formas religiosas de pensar han seguido dando forma a la ética y a la política incluso cuando la creencia religiosa ha descendido. No veo ninguna razón para corregir este análisis. Al contrario, la religión se ha convertido en un factor aún más fuerte en la política desde que publiqué el libro en 2007. Cosas como las que han pasado en Egipto y Siria no pueden entenderse sin comprender el papel de la religión.
Usted es ateo, pero con frecuencia ha criticado lo que llama “ateísmo evangélico”, los no creyentes que tratan de convertir a los creyentes al ateísmo.
Los ateos evangélicos quieren convertir a la humanidad a una clase particular de incredulidad. Yo no tengo interés en convertir a nadie a nada. Mi trabajo consiste en hacer preguntas y dejar que el lector piense por sí mismo. A menos que sus creencias sean claramente venenosas –racismo,antisemitismo, homofobia, etc.–, no me interesa lo que la gente crea o deje de creer.
En lo que mucha gente cree, sea religiosa o no, es en la política como un espacio en el que es posible la salvación humana, una posibilidad de redención. ¿No cree que eso sí es pernicioso porque genera expectativas que la política de ninguna manera puede colmar? ¿Y no cree que en eso se parece a la religión?
Sin duda, mucha gente ha creído que la política es un proyecto de salvación: no solo los comunistas o la derecha radical, sino también muchos liberales. Esa es la razón por la que he criticado esa idea. Pero adoptar la religión como una ficción es diferente, porque no implica nada acerca de lo que los demás deberían hacer.
En El silencio de los animales afirma que durante las últimas décadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, la gente ha creído que la vida –su vida– debe ser una historia de mejora constante, de progreso ilimitado. Ahora, no sabemos si la gente reconoce que es posible que una era de riqueza generalizada haya llegado a su fin y haya que pensar en vivir de otra forma o si más bien cree que, de alguna forma, la política lo puede todo y reconducirá la situación.
Mucha gente está empezando a sospechar que el futuro no será mejor que el pasado, sino peor. Por desgracia, esto no está haciendo que sea más modesta en sus expectativas de la política, sino más extrema. En muchos países europeos, están cobrando fuerza movimientos radicales de extrema derecha que ofrecen soluciones fraudulentas a problemas sociales señalando con el dedo a las minorías. Este es el peligro actual. En 2008, cuando empezó la crisis, predije que esto sucedería, pero la gente me decía que era demasiado pesimista.
En La comisión de la inmortalización, explica cómo los humanos hemos creído que, por medio de la ciencia y la ideología, podemos derrotar a la muerte y alcanzar la inmortalidad. ¿Es ese el extremo más absurdo de la creencia exagerada en el progreso?
La humanidad moderna no acepta la muerte porque esa aceptación va en contra tanto de la fe prevaleciente en la ciencia como contra las formas tradicionales del monoteísmo. Como la política ha decepcionado la esperanza de progreso, se han depositado esperanzas aún mayores en la ciencia. La longevidad humana es cada vez mayor, y puede que crezca aún más como resultado de un conocimiento científico cada vez más grande. Pero ningún avance de la ciencia hará que los humanos sean inmortales.
En los años ochenta, pregunté a algunos estadounidenses que creían en la inmortalidad por medio de la criogenética (congelar el cuerpo o el cerebro) por qué pensaban que las empresas que conservaran sus cadáveres congelados seguirían en pie siglos más tarde, cuando tenían la esperanza de ser resucitados. ¿No habría depresiones económicas, colapsos de regímenes y guerras globales en el futuro, como las ha habido en el pasado? Me miraron sin comprender. Creían que la sociedad –o al menos la suya– ya era inmortal. ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).