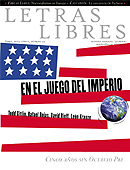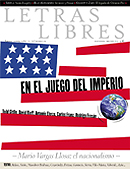Por primera vez, los medios y los expertos no están exagerando. Si bien aún no ha habido un distanciamiento final entre los grandes poderes de Europa Occidental, sobre todo Francia y Alemania —naciones que el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, llamó, de manera un tanto misteriosa, la “Vieja” Europa—, y Estados Unidos, las relaciones entre Washington y los países de la Unión Europea están en su punto más bajo desde el inicio de la Guerra Fría. En los círculos académicos y políticos, se habla del “final” de la Alianza Atlántica. Entre tanto, en ambos lados del océano surgen antipatías latentes desde hace tiempo. Las anécdotas abundan. En el Senado de Estados Unidos, las papas a la francesa (french fries) ahora se llaman “Papas de la Libertad” (freedom fries), y los programas de radio en que suele expresarse el “ello” estadounidense muestran una tendencia a desdeñar la “cobardía” de los europeos que se rehúsan a unirse a la buena lucha contra Saddam Hussein, combinada con una indignación ante su “falta de agradecimiento” por las acciones de Estados Unidos en las dos guerras mundiales del siglo XX y, por ende, su falta de disposición a seguir los planes estadounidenses en contra de Iraq.
Este tono le debe tanto a los sentimientos heridos del nivel de la escuela secundaria como a una evaluación objetiva de interés nacional. Para muchos estadounidenses comunes, aunque obviamente no todos, Europa “le debe” a Estados Unidos apoyo y lealtad. Incluso alguien tan avezado y cosmopolita como John Kornblum, ex embajador de Estados Unidos en Alemania y que ahora encabeza la oficina en Berlín de la institución bancaria Lazard Frères, observó que “un aliado es un amigo que nos apoya cuando tenemos problemas”. Pero, por supuesto, eso es precisamente lo que un aliado no hace cuando está en desacuerdo con nosotros —al menos un aliado en igualdad de circunstancias. Es lo que un amigo hace en la vida privada, esté o no de acuerdo con nosotros. Pero en las relaciones internacionales, tal fidelidad, cuando implica adherirse a un plan de acción que puede afectar nuestros intereses —y esto es lo que la mayoría de los miembros de la elite de Europa Occidental piensa sobre el intento estadounidense de derrocar a Saddam Hussein por la fuerza—, es propia de un subordinado.
El hecho de que el público en general y la mayoría de los medios, sin mencionar al propio gobierno de Bush, no se den cuenta de ello y tiendan a considerar a líderes europeos como Blair, Aznar y, en menor grado, Berlusconi, como amigos leales, mientras que a Schroeder, Chirac y demás opositores de la acción de Estados Unidos los ven como falsos amigos, demuestra el carácter irracional del debate en el lado estadounidense. De nuevo, se está evocando un mundo filtrado por el lente del patio escolar, y no por el de la cancillería. O, dicho de otro modo, Estados Unidos se está comportando como la proverbial madre judía que se lamenta de que sus hijos desagradecidos la hayan abandonado después de todo lo que ha hecho por ellos. Y, si bien son diferentes en forma y contenido, la ira en contra de Estados Unidos y las declaraciones sobre los motivos que subyacen en sus acciones son igualmente irracionales, personalizadas e histéricas en Europa.
No es necesario creer, por citar el axioma de Lord Palmerston, tan apreciado por los “realistas” de las relaciones internacionales como yo, que los Estados no tienen amigos permanentes, sino sólo intereses permanentes, para ver que tal personalización de la disputa sobre Iraq sólo empeorará la crisis. En tanto el diálogo se dé entre la ansiedad europea y el belicismo estadounidense, no puede haber un acuerdo —aun cuando éste resulte ser, como creo que lo será, una nueva realidad en la que el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial (un sistema de paz y seguridad ostensiblemente basado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Alianza del Atlántico Norte, la vigilancia estadounidense y el vasallaje europeo, etcétera) se vea como algo caduco. De cualquier modo, no debería sorprendernos que un sistema internacional que ha durando más de cincuenta años deba examinarse en forma radical. Al ver hacia atrás, nadie piensa que la estructura de Europa en 1745 —de Luis XV en Francia y las guerras jacobinas en las Islas Británicas— fuera apropiada para la Europa de 1803 y Napoleón, o que el sistema internacional encarnado en la reaccionaria Santa Alianza de 1815 fuera apropiado para la Europa burguesa de 1873. O bien, por mencionar un ejemplo mexicano, es como si se hubiera esperado que el orden político de Francisco Madero subsistiera hasta la época de Miguel Alemán. ¿Por qué habríamos de pensar que el acuerdo de la Segunda Guerra Mundial es eterno o que sus estructuras son más duraderas que cualquier otro grupo de acuerdos políticos?
Por supuesto, racionalmente la gente no lo piensa. Tal vez es tan humano no querer contemplar el fin del orden político en que uno ha madurado, como tan humano es también no querer contemplar cómo el mundo sigue su alegre camino cuando uno se ha extinguido para siempre. En este sentido, me parece significativo que sean los más jóvenes, ya sean estadounidenses que apoyan la guerra contra Iraq o europeos que odian a Estados Unidos y lo consideran una amenaza a la estabilidad global aún peor que Saddam Hussein, quienes se sienten más cómodos con la idea de que el actual orden de cosas llegue a su fin. Aun así, visto con frialdad, lo más sorprendente no es que haya una separación entre los aliados de la época posterior a la Segunda Guerra, ni que las Naciones Unidas (¡justo las Naciones Unidas!, y después de los Balcanes y Ruanda…) ya no sean consideradas como la solución a los problemas globales de paz y seguridad, sino que el viejo sistema haya durado tanto. De nuevo, el punto más sobresaliente es que las estructuras del orden internacional no están basadas en los sentimientos, sino en los intereses, y que éstos están determinados por las situaciones y la historia. En otras palabras, a diferencia de la amistad o la fe, no son sentimentales ni permanentes.
Visto desde esta perspectiva, el rompimiento entre Estados Unidos y Europa era quizás inevitable. Es cierto que la oposición europea a la determinación del gobierno de Bush de emprender la guerra para derrocar la tiranía de Saddam Hussein en Iraq —sin importar que sus aliados europeos hayan o no aprobado su decisión— es abrumadora entre las clases educadas y la gente joven, en especial, como sugieren las encuestas, en países como Gran Bretaña, España e Italia, cuyos gobiernos apoyan a Washington, y que esa oposición ha cristalizado e infundido pasión, confianza e incluso fariseísmo a ese profundo desencanto europeo respecto de Estados Unidos. Pero Iraq es, a lo mucho, un emblema de este distanciamiento y un catalizador para lo que de otra manera hubiera sido una versión más pausada y, quizás, más sutil del divorcio transatlántico. Esto no debería ocultar el hecho (como por desgracia ha ocurrido en gran parte del debate público sobre el tema en ambas partes) de que en el fondo del asunto yacen ciertas creencias y emociones más profundas y, lo que es más importante, ciertas fuerzas históricas que llevan operando algún tiempo.
Ello no quiere decir que estas “perturbaciones” sean triviales. Por el contrario, la malicia y suspicacia con que, desde sus respectivos miradores, ahora se observan europeos occidentales y estadounidenses han imposibilitado virtualmente cualquier diálogo sensato. Es un diálogo de sordos, una lucha de clichés reduccionistas. Para muchos, si no es que para la mayoría de los europeos occidentales, George W. Bush parece encarnar todos los clichés izquierdistas del patán estadounidense —el cowboy estúpido, el bárbaro irresponsable cuya visión del mundo es pura y desgraciadamente maniquea, el fanático religioso, el hombre violento. Una caricatura del semanario francés Charlie Hebdo presentaba a Bush en traje de gala, revólver de seis tiros, sonrisa estúpida y sombrero de cowboy, montado a horcajadas sobre el globo terráqueo como un domador de toros de rodeo. “Amo del Universo y Rey de los Cretinos”, rezaba la leyenda, “¡no a este doble mandato!”
Esta convicción de que, cuando ya todo está dicho, lo esencial de Estados Unidos es su “ello” bárbaro, es un viejo tropo europeo. En esta fantasía, cualquier cosa culta en Estados Unidos es una extensión de Europa (y, en estos días, de América Latina y Asia Oriental), mientras que lo tosco, lo incivilizado y lo ingenuo es lo originalmente estadounidense. De allí que los estetas franceses se recrearan acumulando profusos halagos para las bufonadas necias de las películas de Jerry Lewis, al tiempo que se mostraban algo incómodos ante la seriedad estadounidense y la descartaban. Esta idea data por lo menos de la década de 1920, cuando D.H. Lawrence, oculto en Nuevo México y reflexionando sobre la literatura estadounidense del siglo xix, podía insistir con una serena confianza en que el estadounidense más esencial era “duro, aislado, y asesino”.
Por supuesto, estas actitudes son complicadas. Al mismo tiempo que los europeos occidentales se sentían superiores a los estadounidenses, también estaban enamorados de Estados Unidos. Y esta aventura amorosa los transformó mucho más de lo que transformó a los estadounidenses. Quizás la única razón de ello es que, durante gran parte del siglo XX, lo moderno y lo estadounidense parecieron ir de la mano. Para cualquiera que recuerde Europa en una fecha tan reciente como la década de 1960, lo más notable sobre las últimas cuatro décadas es la americanización del continente. Durante las recientes manifestaciones masivas en contra de la amenazadora campaña estadounidense contra Saddam Hussein que abruma los centros urbanos de gran parte de las capitales occidentales más importantes, la permanencia de esta americanización se hizo evidente por doquier. Ver a jóvenes manifestantes portando chaquetas con las iniciales de preparatorias de Estados Unidos, botas de cowboy y jeans, lanzando consignas antiestadounidenses era, por ponerlo de manera bondadosa, una ilustración de libro de texto sobre la teoría de la disonancia cognitiva.
Dicho lo cual, no hay razón que impida a los jóvenes europeos ser culturalmente americanizados y políticamente antiestadounidenses. Tales paradojas no son raras en culturas —en especial culturas modernas— que están tan fundamentalmente marcadas por la paradoja. Después de todo, la ambivalencia europea hacia Estados Unidos, tanto cultural como política, fue siempre un elemento significativo de la dinámica transatlántica. Durante la Guerra Fría, tales sentimientos estaban más velados. La generación que vivió la Segunda Guerra tendía a mostrarse agradecida con los estadounidenses —en muchos países por su liberación, y en el caso alemán por su democratización y rehabilitación moral. Incluso la llamada generación de Mayo del 68, en especial en Alemania, heredó estas actitudes, hasta cierto punto. Como dijo hace poco el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joshka Fischer: “Somos una democracia, y como ello se lo debemos a Estados Unidos, mi simpatía y solidaridad con ese país son inamovibles.”
En este sentido, Fischer es de muchas maneras emblemático de la izquierda europea. Es notable que, mientras muchos se opusieron amargamente a la guerra de Estados Unidos en Vietnam y, después, al despliegue misilístico en Europa a principios de la década de 1980, la mayoría aún tendía a admitir o dar por hecho, al menos de forma tácita, que las garantías militares estadounidenses para Europa eran esenciales para la seguridad y prosperidad del continente. Prueba de ello es que, si bien hubo manifestaciones masivas en contra de las acciones estadounidenses en Vietnam y del establecimiento de ciertos sistemas específicos de armamento en tierra europea, nunca se convocó a un movimiento masivo para que se retiraran sus fuerzas de Europa. Durante esos años, los europeos se sentían agraviados por los estadounidenses, pero también los consideraban indispensables. Ese consenso se fracturó con el fin de la Guerra Fría.
Actualmente, en los círculos políticos estadounidenses, la opinión dominante dice que Estados Unidos es más indispensable que nunca. Fue Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Bill Clinton, quien acuñó el término “el país indispensable” para describir el papel de Estados Unidos en el mundo posterior a la Guerra Fría, hecho que debería hacer pensar a aquellos europeos y liberales estadounidenses que creen advertir una diferencia fundamental entre los enfoques de Clinton y de Bush sobre la política exterior y la hegemonía de su país. Pero en Europa son cada vez más evidentes las dudas sobre si Estados Unidos debe ejercer ese tipo de hegemonía para el bien común, lo cual constituía el consenso de la Guerra Fría, aunque fuera de mala gana, entre sus aliados europeos. Dicha hegemonía, otrora considerada esencial para mantener la paz y el orden, ahora es vista por muchos europeos como una amenaza casi existencial. Es mejor tolerar a un Muamar Gadafi, un Kim Jong Il o un Saddam Hussein (o, en la década de 1990, un Slobodan Milosevic) que poner en peligro la paz y la seguridad internacionales yendo a la guerra, con todas las consecuencias impredecibles y peligrosas que ésta conlleva. Muchos europeos insisten en que la guerra debería ser el último recurso, y que sólo debería emprenderse cuando el tirano ofensor haya demostrado que no se detendrá —como muchos europeos dirían que hizo Milosevic cuando, ya libre después de Bosnia, no quiso comportarse y provocó una crisis en Kosovo.
Pero los desacuerdos políticos que enfrentan el absolutismo estadounidense con el pragmatismo europeo (¡y vaya cambio filosófico!) son sólo parte de la dinámica que está en juego. El simple hecho es que Europa, más de una década después de la Guerra Fría, ya no es el mismo lugar que era hace una generación. Los grupos que estaban visceralmente agradecidos con Estados Unidos por lo que hizo durante la Segunda Guerra y la Guerra Fría están desapareciendo de la escena. Por su parte, las generaciones jóvenes no ven por qué habrían de permanecer por siempre moralmente endeudados y políticamente subordinados a Estados Unidos, aun cuando ésa fuera la única opción viable para sus padres y abuelos. Y, de nuevo, el acuerdo beneficiaba a los europeos en ese momento. Franceses, alemanes, italianos e incluso los aún belicosos británicos no querían gastar en defensa el dinero que habría sido necesario para actuar de manera autónoma y librarse de la vigilancia estadounidense. Estaban hartos de la guerra, ocupados en el proyecto radical de descolonización (una de las transformaciones pacíficas más radicales de la historia), y ansiosos por reactivar sus propias economías. A ningún Estado orgulloso le agrada ser vasallo, pero dadas las circunstancias, la mayoría de los europeos creyó que era la opción menos mala.
Esto ya no es así. Bajo la disposición de los gobiernos francés y alemán a romper abiertamente con Washington sobre la cuestión de Iraq, subyace una Europa Occidental que ya no se preocupa por no hacer nada para trastornar el sistema de seguridad dominado por Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Algunos comentaristas estadounidenses, en especial escritores neoconservadores cercanos al gobierno de Bush como Robert Kagan —cuyo reciente best seller, Of Paradise and Power, argumenta que Europa y Estados Unidos difieren porque Europa es débil y Estados Unidos fuerte, y cada uno se comporta como le corresponde— tienen, cuando mucho, sólo parte de la razón. Europa tiene una economía muy fuerte, incluso más fuerte que Estados Unidos en algunos sectores. Por citar sólo un ejemplo obvio, cuando decidió que ya no quería depender de los fabricantes comerciales estadounidenses de aviones, como Boeing (y que, de hecho, quería ganarle sus mercados), creó un campeón continental, Airbus, que ha logrado su objetivo. La Unión Europea también está dispuesta a ejercer su poder comercial para bloquear iniciativas apoyadas en Washington, como lo demostró claramente su reciente decisión de bloquear la fusión de dos empresas estadounidenses, General Electric y Honeywell. Era lógico que un continente al que le agradó hacer valer su independencia económica haría valer su independencia política tarde o temprano.
Algunos pensadores estadounidenses neoconservadores tienden a descartar estos procesos como secundarios. Hay algo extrañamente espartano en su pensamiento, como si los únicos poemas en su cabeza fueran poemas de fuerza. Y ello, cuando ya todo está dicho, es el problema más grave de la visión neoconservadora sobre la división entre Estados Unidos y Europa. Aun en el mejor de los casos, como en el trabajo de escritores como Kagan o Max Boot, si bien sostiene que es sensata y realista (en el peor de los casos se reduce a afirmar que los europeos “no saben agradecer” lo que Estados Unidos ha hecho por ellos, como si ese país no hubiera comprometido intereses, sino sólo valores durante la Segunda Guerra y la Guerra Fría, y no hubiera acumulado beneficios de sus victorias), esta visión neoconservadora es en realidad, por un lado, excesivamente ideológica y utópica y, por el otro, supone que el poder y el poder militar son en esencia inseparables. Y esto, históricamente, no es claro —como los neoconservadores, que tanto lo citan, deberían haber aprendido de Clausewitz.
“La guerra —dice la famosa frase del gran filósofo militar— es la continuación de la política con la intervención de otros medios.” La lección que aprenden los neoconservadores estadounidenses de esto es que, sin un gran poder militar, los Estados se ven reducidos a la impotencia. Pero los europeos ven en la lección de las décadas pasadas algo muy diferente. Con la posible excepción de Gran Bretaña y Francia, la mayoría de los países europeos han renunciado a su pasado bélico y a cualquier futura ambición militar. El ministro de Defensa belga habló por muchos cuando, en respuesta a una sátira en The Wall Street Journal sobre la capacidad militar de su país, insistió indignado en que las fuerzas armadas de Bélgica están bien preparadas para cumplir con sus funciones humanitarias, mantener la paz y asistir a la población civil. El ministro nunca aclaró por qué tales fuerzas —que describió como una especie de organización paramilitar para atender emergencias— necesitarían una flota avanzada de aviones caza. Pero en el fondo de esta incoherencia oficial y este profundo fariseísmo subyace algo mucho más serio —algo que la elite política estadounidense (y no sólo los conservadores, también los liberales) no logra aceptar: los europeos occidentales han llegado a la conclusión radical de que pueden imponer su voluntad por medios pacíficos.
Para un continente bañado en sangre, ésta es la conclusión más radical. Y el jurado aún duda sobre si tal enfoque, por más consolador que sea moralmente, funcionará geoestratégicamente. Robert Kagan cree que los europeos viven en un paraíso de tontos. Para él, su comunidad kantiana de paz perpetua, su universo gobernado por las leyes y no por la fuerza, es sostenible sólo porque Estados Unidos, como Moisés observando a los israelitas entrar a la Tierra Prometida, no sólo renuncia a la posibilidad de ingresar en él, sino que acepta la carga de servir como muralla entre la privilegiada isla kantiana europea y el mundo hobbesiano de sangre, fuego y provocación que es el resto del mundo.
La autocongratulación implícita en esta perspectiva es notable, pero no debemos ocuparnos mucho de ella. Lo significativo es el grado en que lo mejor y lo más brillante de las elites políticas europea y estadounidense difieren sobre el papel de la fuerza en el mundo posterior a la Guerra Fría. La opinión dominante en Estados Unidos es que la fuerza sigue estando en el centro de los asuntos humanos, como siempre lo ha estado. Y a las voces conservadoras en Estados Unidos se une una cantidad sorprendente de activistas de derechos humanos y trabajadores de ayuda humanitaria que, desesperados con la debilidad del sistema internacional (basado en la ley), han llegado a la renuente conclusión de que, en Ruanda, Bosnia o Timor Oriental, los derechos humanos deben imponerse —por la fuerza militar, de ser necesario. Y si bien la mayoría no llega a expresar esto de manera explícita, el único que puede imponer tales normas de derechos humanos en forma creíble es el ejército estadounidense. Sólo él tiene la capacidad para detener el genocidio, si tan sólo reuniera la voluntad y el valor moral para hacerlo.
Los mismos activistas liberales de izquierda en Estados Unidos que rogaban a su país actuar en contra del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la ley internacional para detener la limpieza étnica en Kosovo, ahora se quejan cuando el gobierno de Bush actúa sobre las mismas premisas unilaterales en Iraq. Por ello, sus quejas son poco convincentes. Por el contrario, podría argumentarse que prepararon las bases ideológicas para que el gobierno de Bush recurriera al unilateralismo y al desdén, o al menos por impaciencia con el sistema de orden internacional posterior a la Segunda Guerra. Si la intervención en Kosovo en contra del régimen de Milosevic fue correcta, ¿por qué no es correcta en Iraq en contra de Saddam Hussein y sus colegas, a quienes el grupo de derechos humanos de Estados Unidos, Human Rights Watch, culpa de genocidio? El movimiento de derechos humanos estadounidense, al igual que el gobierno de Bush, es en última instancia el campeón de la fuerza —de la imposición de la democracia, para utilizar la vieja frase de Mayo del 68, “por los medios que sean necesarios”. Las visiones imperiales podrán diferir en aspectos importantes, pero no dejan de ser visiones imperiales, y esa similitud es, en el análisis final, lo más sobresaliente.
Dado el enorme poder de Estados Unidos, y la igualmente impresionante determinación del gobierno de Bush, sobre todo del propio presidente, quien es una de las figuras más menospreciadas de la historia política reciente de su país, de seguir su plan revolucionario —la destrucción de sus enemigos mediante la conquista, de ser necesario combinada con un esfuerzo por democratizar el mundo a imagen de Estados Unidos—, es difícil imaginar qué puede hacer Europa para frenarlos. De cualquier forma, si bien el desencanto europeo respecto de Estados Unidos trasciende las fronteras nacionales, el liderazgo político de los poderes europeos más importantes está más dividido de lo que parece. Una editorial reciente del periódico francés Le Monde indicó amargamente que la realidad geopolítica de Francia la enfrenta a un vecino al otro lado del Canal que no puede renunciar a su sueño de gloria imperial desvanecida y un vecino al otro lado del Rin que no puede renunciar a su sueño de ser una vasta Suiza. El resultado de este cálculo (correcto) es que, en cuestión de política exterior, Europa aún no puede hablar con una sola voz. Y, por supuesto, mientras no lo haga no constituirá ningún freno para el poder ni para los principios estadounidenses.
El resultado más probable en el corto plazo es el continuo desgaste del sistema internacional, la marginación de la onu, que ahora está en peligro de convertirse en poco más que la autoridad colonial, en situación de posconflicto, para el imperio estadounidense reconstruido, y, si no un divorcio transatlántico entre Europa y Estados Unidos, sí una separación de prueba, como a los abogados matrimoniales les gusta decir. Puede ser que esto no sea malo. Quienes sienten nostalgia por el agonizante orden internacional no pueden o no quieren enfrentar que el tiempo ha pasado. Podemos dar la bienvenida al imperio estadounidense o desear que fracase, pero no debemos guardar luto por un statu quo que no puede continuar porque ha perdido su razón de ser. Hacerlo es simplemente sentimental, y no hay mucho qué decir sobre el papel destructivo del sentimiento en la política. ~
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.