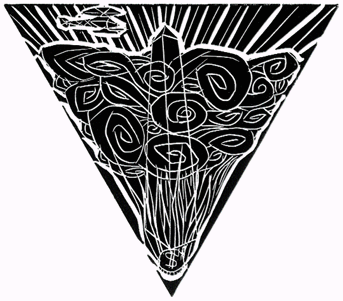Uno de los equívocos más frecuentes a la hora de analizar los sucesos posteriores a la caída del muro de Berlín consiste en imaginar que el final del sistema comunista supuso, sin más, el triunfo del capitalismo.
El equilibrio nuclear mantenido durante cuatro décadas había provocado tal temor entre la población de los países desarrollados, consciente de que cualquier error político, cualquier accidente, podía desencadenar una hecatombe, que el espectacular desmoronamiento de la Unión Soviética y de su sistema de regímenes satélites no podía representar más que un alivio, cuando no una inequívoca esperanza. Sin embargo, al interpretar como victoria de un modelo lo que, en realidad, no era más que el fracaso del otro, buena parte de los análisis consagrados al periodo acabaron por minimizar el hecho de que el capitalismo que contempla el desalojo de Gorbachov, el modelo que logró alzarse con el triunfo, se había convertido a su vez en escenario de profundas transformaciones. Se pierde de vista así que el momento en que queda al descubierto la definitiva inanidad de la utopía marxista, el ruinoso y dramático paréntesis que había significado en la historia, coincide con el del asalto a las políticas keynesianas, llevado a cabo desde los presupuestos y programas de la revolución conservadora.
Se produce entonces la paradoja de que el diseño internacional que sucede al de la guerra fría no está inspirado por la versión del capitalismo que se enfrentó al comunismo soviético, lo contuvo y en último término lo venció, sino por una versión nueva y nunca contrastada, en la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan buscaron el fundamento de su gestión. A diferencia de lo que establecía el keynesianismo, la cohesión, la prevención de las fracturas sociales en razón de las diferencias de renta, deja de ser ahora un objetivo destacado de la política económica y, por consiguiente, el Estado que había servido de instrumento para este fin no puede aparecer más que como un artefacto inútil y mastodóntico. Por otra parte, la revolución conservadora pretende convencer a la opinión pública —y en buena medida la convence— de que las políticas que patrocina son las únicas y legítimas herederas de la tradición liberal, instaurando una nueva ortodoxia que deja fuera, no ya a la aberración soviética en tanto que sistema enemigo, sino también al modelo que, siempre desde el campo del capitalismo, había competido con él hasta derrotarlo: el Estado de bienestar. Es en el contexto de esta apropiación de la tradición liberal, de esta fijación exclusivista de una nueva interpretación canónica de sus presupuestos, donde se desarrolla una de las más sutiles manipulaciones ideológicas de la última década, tal vez la que mejor explica la realidad económica de nuestro tiempo: la de establecer que la desregulación de un mercado es equivalente a su liberalización.
Si por liberalizar se entiende asegurar la competencia, sostener que el mejor procedimiento para lograr ese propósito es el de la abstención absoluta del Estado, el de la completa inhibición de su capacidad normativa, constituye una hipótesis arriesgada y además desmentida por la experiencia: a largo plazo, un mercado sin regulación tiende al monopolio. Pero resulta que la confusión entre desregulación y liberalización tal vez no tenga como trasfondo asegurar la competencia, la búsqueda de la eficiencia a través de la libre acción de los agentes económicos; antes por el contrario, el equívoco entre ambos conceptos, la manipulación ideológica que subyace en él, parece apuntar en una dirección diferente: en concreto, la de la reducción del espacio que corresponde a los poderes públicos en la gestión de la economía. Desechada la cohesión social como objetivo, el Estado de bienestar pierde su razón de ser; pero desechada la tarea normativa de las instituciones, es la política la que se queda sin espacio. A partir de ese momento, la economía se configura como lo que es hoy, como un ámbito autónomo y sujeto a sus propias leyes, como una alquimia independiente de cualquier voluntad humana y, sin embargo, capaz de identificar los objetivos generales que convienen a la sociedad y los procedimientos adecuados para lograrlos.
La extensión internacional de la nueva ortodoxia económica, de ese nuevo modelo capitalista que triunfa sobre el antiguo en el mismo instante en que la Unión Soviética se desmorona, tuvo lugar en los noventa, y se basó, de hecho, en el mantenimiento del equívoco entre desregulación y liberalización. Sin duda por el prestigio que llegó a alcanzar este último término a resultas del estrepitoso fracaso de la planificación, considerada como su alternativa marxista, se dice que la característica más destacada del periodo que se inaugura en 1989 es, en efecto, la liberalización del mercado financiero y del comercio internacionales. Como prueba de esta realidad en apariencia incontrovertible se recurre al ejemplo de los fondos de inversión, colocados por sus gestores en aquellos lugares del planeta en los que la rentabilidad resulta más alta. Y más aún: se da a entender que la posibilidad misma de que lo hagan debe contabilizarse en el haber de las nuevas tecnologías, que dejan de ser así un mero instrumento para el fin que decida quien lo usa, convirtiéndose en un instrumento que lleva implícito un fin y sólo uno. Se oculta de este modo la evidencia de que si los capitales pueden viajar a través de redes informáticas, ello se debe a que, por supuesto, estas redes existen y están operativas, pero también a que los gobiernos han optado por una política determinada: la de renunciar a cualquier control, a cualquier intervención, sobre la entrada y salida de capitales a través de sus fronteras. Es decir, a que, siguiendo las directrices de la nueva ortodoxia, los gobiernos han optado por la desregulación.
Por descontado, no es éste el caso del comercio internacional. A diferencia de lo que sucede con el mercado financiero, el intercambio de bienes sí ha experimentado una liberalización, sí se ha ajustado a un conjunto de normas dirigidas a asegurar la competencia, al menos en algunos sectores y para algunos productos. De hecho, las trabas y aranceles siguen existiendo, y la ligera apertura experimentada gracias a la intermediación de la Organización Mundial del Comercio —alrededor del 5% sobre las cifras de un cuarto de siglo atrás— se ha realizado de modo que favorezca la posición ya de por sí dominante de los países ricos. En términos generales, y como venía sucediendo desde el final del colonialismo, acabada la Segunda Guerra Mundial, el comercio de bienes industriales y manufacturados ha vuelto a resultar privilegiado sobre el de productos agrícolas y materias primas. Por esta razón, la diferencia en el comportamiento de los agentes económicos antes y después de la caída del muro de Berlín —en realidad, antes y después del triunfo de la nueva ortodoxia— no puede explicarse a partir de una globalización en abstracto de los mercados, ni tampoco como una consecuencia inexorable de los avances tecnológicos. La clave está, por el contrario, en la relación entre el actual modelo de comercio internacional y su equivalente en el mercado financiero. Así, ese comportamiento empresarial característico de los tiempos que corren, ese emblema de la nueva economía —la deslocalización de la producción industrial—, es un efecto combinado de la desregulación de la circulación de capitales, habilitados para instalarse en áreas en las que los costes laborales sean bajos, y de la liberalización del comercio, en virtud de la cual los productos pueden retornar sin dificultades al lugar de origen del capital o ser exportados hacia terceros países.
El absurdo en el que incurre la nueva ortodoxia es que al mismo tiempo que admite que el tratamiento dado al mercado financiero internacional tiene influencia sobre el comercio, y viceversa, ignora o finge ignorar que la inmigración no es otra cosa que la respuesta del mercado laboral internacional a la manera en que se ha permitido funcionar a los otros dos. Al convertir la rebaja de los costes salariales en el mecanismo decisivo para reducir los precios en aras de la competitividad, las empresas que han deslocalizado la producción fuerzan a sus rivales a deteriorar progresivamente la calidad de su oferta de empleo y, en último extremo, a importar mano de obra barata que cumpla en el país desarrollado el mismo papel económico que los trabajadores de las multinacionales en el Tercer Mundo. Por otra parte, la existencia de actividades no deslocalizables por su propia naturaleza —agricultura, construcción, servicios— constituye una nutrida cantera de actividad, como lo demuestra el hecho de que sea en estos sectores donde se concentra la mayor parte de los trabajadores extranjeros.
Frente a la reacción del mercado laboral internacional a las disposiciones de la nueva ortodoxia, frente a la inmigración, los gobiernos de los países desarrollados están actuando como auténticos bomberos pirómanos: mientras que con una mano refuerzan un modelo dirigido a facilitar los flujos de capitales y mercancías, con la otra tratan de conjurar sus inevitables consecuencias sobre el de trabajadores. La ausencia de voluntad política para revisar la configuración de los mercados aconsejada por la nueva ortodoxia —desregulación del financiero, liberalización asimétrica del de bienes, férrea intervención del laboral— ha terminado por encaminar el debate acerca de la inmigración hacia derroteros que, en lugar de perseguir las soluciones en el terreno económico, las persigue en la alteración de los fundamentos del Estado de derecho. Desde esta perspectiva, resulta inquietante que las políticas adoptadas para regular la afluencia de trabajadores extranjeros —un propósito ya de por sí contradictorio con el triunfo de los mercados abiertos y globales que proclama la nueva ortodoxia— se concentren en la demanda de empleo, no en la oferta. Y resulta inquietante porque, por esta vía, se ha llegado a convalidar la aberración en la que viven instaladas las sociedades más prósperas: la de permitir que sus gobiernos actúen como si la economía sumergida en la que participa un número creciente de inmigrantes fuera resultado de la contratación de trabajadores ilegales, y no de la contratación ilegal de trabajadores.
Lejos de tratarse de una sutileza jurídica, la asignación de la condición de ilegalidad a las acciones y no a las personas constituye una de las diferencias básicas entre las sociedades abiertas y las estamentales, entre los regímenes democráticos y las tiranías y, en resumidas cuentas, entre los principios de humanidad y la barbarie. De la contratación ilegal pueden ser víctimas tanto los trabajadores nacionales como los extranjeros, y de ahí que si los países receptores de inmigrantes hubiesen optado por esta aproximación, nadie tendría que lamentar hoy la quiebra del principio de la generalidad de la ley que padecen las democracias. Al considerar, en cambio, que la ilegalidad puede residir en los trabajadores y, más en concreto, en una categoría específica de trabajadores, los extranjeros, las democracias se ven en la tesitura de identificarlos a través de leyes especiales, las leyes de extranjería, dirigidas a definir las consecuencias jurídicas que conlleva la condición de estas personas: de qué derechos son titulares y de qué derechos se les priva. Lo más sorprendente de la respuesta política e intelectual a esta situación es su inexplicable timidez, su resignada aceptación del campo de juego establecido por la nueva ortodoxia, al aceptar concentrarse en una cuestión irrelevante como es la de discutir si el reparto de derechos que contemplan las leyes especiales para extranjeros es o no el correcto, cuando el mayor atentado contra los fundamentos de la democracia reside en la existencia misma de esas leyes.
Al igual que ocurrió con Popper y otros autores liberales a mediados del siglo XX, gratuitamente acusados de concomitancias con el fascismo por criticar la planificación económica marxista desde presupuestos liberales, objetar hoy la ortodoxia cuyo triunfo coincide con la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética acarrea sobrellevar la infundada sospecha de que se milita en el "progresismo trasnochado" o en la "izquierda rancia". Sin embargo, es desde los presupuestos liberales, desde los mismos que defendieron Popper y otros autores, desde donde es posible advertir que la ordenación de los mercados internacionales realizada bajo los auspicios de la nueva ortodoxia está poniendo en peligro el sistema democrático. El tratamiento dado a la inmigración es algo más que un ejemplo e, incluso, algo más que un síntoma: es la demostración palpable de que el Estado de derecho se encuentra inerme frente a los problemas que genera la acción combinada de la desregulación del flujo de capitales, la liberalización asimétrica del comercio y la férrea intervención del mercado laboral cuando se trata de trabajadores extranjeros. Ojalá tarde en llegar el día en que nuestra época sea juzgada por la descomunal insensatez de haber preferido alterar las instituciones y poner en juego la convivencia entre hombres libres e iguales, en lugar de haber arremetido contra una ortodoxia que, como todas, tan sólo nos prometió prosperidad y felicidad en el futuro. ~