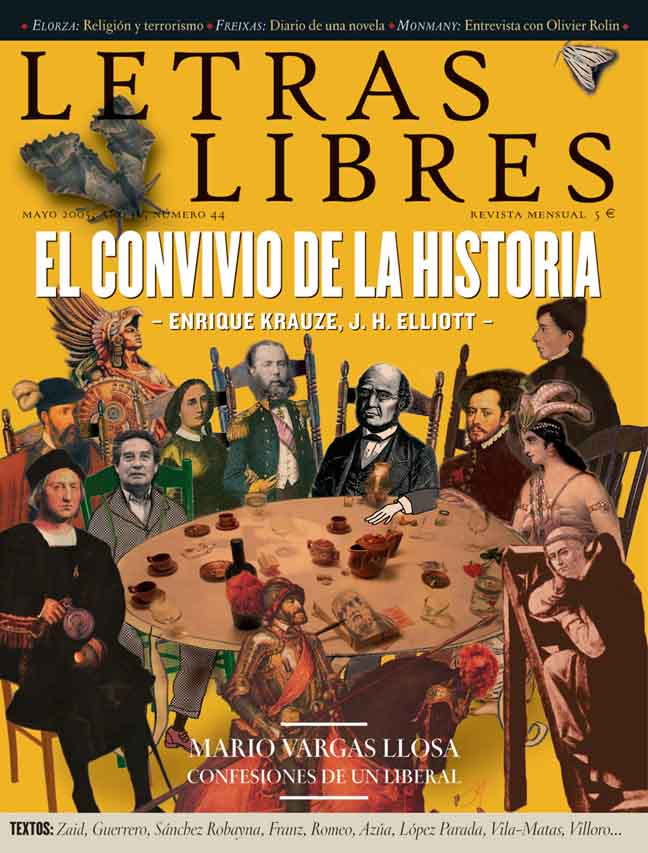Raúl Rivero vive actualmente exiliado en Madrid, lejos del alcance de la dictadura cubana. Esta crónica corresponde a los duros días habaneros posteriores a su excarcelación. Es, por lo tanto, un valioso testimonio que queremos ofrecer a nuestros lectores.
El poeta vive en un modesto apartamento del reparto de Ceftro Habana, en un pequeño bloque desde el que se divisa el sur de la ciudad. La calle, breve y soleada, tiene algo de trastienda, de patio silencioso donde habitan unos pocos rostros familiares. Niños desarrapados juegan a la pelota, algún anciano dormita en la sombra de un portal, leves mujeres vuelven arrastrando sus exiguas bolsas. Un poco más allá, en un viejo edificio que hace esquina, vive un santero que en los últimos tiempos ha visto crecer su negocio. Hace poco los posos de café le dijeron que un fiel encontraría su fortuna en un lugar remoto de Colombia, y el incauto salió corriendo a preparar su viaje. El brujo se admira de la credulidad de la gente. El poeta, hombre de mundo, también. El poeta y el santero se reconocen. Ambos son observadores de la naturaleza humana, y ambos desarrollan sus labores en la clandestinidad. Y de tanto en tanto conversan, sabiendo que no pueden engañarse.
La escalera que da acceso a la vivienda está llena de ojos vigilantes. Hace mucho que pasó la hora de la amistad. Tras el acto de repudio del 97 (una multitud dirigida por el comité de barrio y apoyada por una turba de fornidos mocetones vestidos de paisano manifestándose delante de la vivienda, arrojando insultos, amenazas y piedras contra sus ventanas, y consignas, la mujer del poeta sufriendo un colapso nervioso, y el poeta, que por fortuna no estaba en casa, eludiendo la golpiza), se levantó una especie de muralla invisible que nadie puede franquear sin ser observado y controlado. Por supuesto, el teléfono también tiene técnica. Cierto es que a veces, de manera furtiva, algún vecino toca en su puerta y, sin levantar la voz, pide perdón, explica que está coaccionado y que el alimento de su familia depende de esas cosas. El poeta comprende: todo en la isla es así. El poeta piensa que quizás ha aprendido demasiado tarde. Pero ha aprendido, que es lo importante. Y esa lección es la razón de su obstinada, de su serena presencia en el país.
La puerta se abre directamente a la sala del hogar. Es una vivienda funcional y austera. Pequeña. No parece la casa de un poeta, ni la de un periodista famoso. Unos pocos libros, un viejo televisor, apenas un sofá y en la esquina una mesa con mantel de hule. En diferentes registros, los tesoros del escritor —libros dedicados, cuadros, fotografías, papeles personales— han ido desapareciendo. También la máquina de escribir. Pero la vida aquí no se desenvuelve en los hogares sino en un laberinto multiforme de calles y gentes. De este modo ha ido enviando crónicas, versos, noticias, a ese magma exterior que para muchos cubanos es el mundo libre.
El poeta es un hombre fuerte, corpulento, no muy alto y de maneras suaves. Su mirada, seria y vigilante, parece una mirada acostumbrada al acecho. No es extraño que las primeras palabras, como en un juego táctico, estén destinadas a medirme, a calibrarme, a buscar en mi comportamiento algún indicio que revele al confidente, al espía. Me he inmiscuido en sus vidas en un momento delicado, y se nota. Blanca, su mujer, también me observa con inquietud y cautela, aunque sin levantar el puente que estamos intentando tender entre todos. No se explican que me haya presentado en su casa con tanta despreocupación, pero pronto se dan cuenta de que mi buena voluntad es tan grande como mi ignorancia. Entonces empezamos a hablar, a enseñarnos libros, a contarnos historias, y nos hacemos amigos. Y me parece que la amistad de este hombre, que ha vivido mucho y que ahora lucha con humildad y orgullo, es, como diría Borges, “una caudalosa amistad”. El “Gordo” ya no bebe, come con mesura y lleva una vida ascética. Atrás quedan los días de las grandes borracheras, de los escándalos públicos, de la “ida de artista”. Sin embargo su memoria guarda escrupulosa noticia de aquel tiempo, que él relata con ironía y ternura. El surrealismo cómico de aquella época discurrió sobre un telón de fondo que apenas se veía. Hoy el telón ha pasado a primer plano, develando una época tan trágica como absurda.
La revolución ha creado sus mitos, entre ellos el del compromiso artístico. No es que no fuera cierto. El propio poeta escribió versos laudatorios al caimán barbudo. Pero para su desgracia descubrió la realidad. Y a esa nueva luz vio cómo las vidas de sus amigos artistas habían sido tapadas, incluidas las de aquellos que quisieron mantenerse al margen de las nuevas circunstancias. Lezama Lima marginado por un oscuro jefe de sección, N. Guillén poniéndose enfermo en los momentos difíciles, Lichi Diego pasando informes sobre su padre, Eliseo (con la callada connivencia de éste), Cintio sosteniéndose (mal) en la cuerda floja, y una tropa trepando como gárgolas a una abismal posición. Pero el poeta, sin amargura, desgrana historias yendo de un año a otro, recrea anécdotas divertidas y elude los recuerdos dolorosos con expresivas elipsis: los fusilamientos de El Morro, las torturas a amigos, su propia escisión familiar, pasan sobre la conversación como fantasmas familiares que asoman un instante la cabeza y luego desaparecen esperando la noche.
En la mesita de hule tomamos café cubano, que no es una clase sino una forma de tomar café: también una forma de tomar la vida, densa, fuerte, cargada, en tazas diminutas para poder repetirla. El poeta nos muestra sus últimos trabajos, escritos a bolígrafo en un cuaderno escolar. Su resistencia parece tan grande como su memoria. Me regala una revista de poesía hecha a mano en Matanzas: la Revista del Vigía, con una tirada de doscientos ejemplares y una factura hermosísima. El reloj baila su son y sin darnos cuenta llega la hora de las despedidas: es mucho lo que se dice con pocas palabras. Un momento después bajamos por la calle, volviéndonos cada poco para renovar el afecto con un cada vez más lejano saludo. Es larga la historia de este hombre, que junto a su mujer parece preso en el balcón de su esperanza y de su soledad. Todavía en la distancia se ven brillar sus pequeños ojos marrones. Seguro que un día, en algún poema, contará todo esto: contará el espectáculo del ser humano colgado en un balcón sobre el abismo del tiempo. Y al verlos me pregunto: “¿Cuántos, como ellos, pueblan los balcones de país, colgados sobre un abismo de silencio y de miedo?” Pero el poeta, como un hondero, mide el vacío, la angustia, la locura de la vida, para tender puentes: puentes de guitarra. Su nombre es Raúl Rivero. En una anhelante mirada nos decimos adiós con todas nuestras fuerzas, antes de doblar la última esquina. –
La cuarta vía de la socialdemocracia
El proyecto socialdemócrata no está todavía condenado, pero el surgimiento de nuevos partidos, el populismo y la crisis lo obligan a una renovación.
Elementos de deontología
Con frecuencia el crítico literario es conminado a explicar lo que hace, por qué lo hace, y qué debe o no hacer. Este ensayo polemiza, con pasión e inteligencia, sobre cinco lugares comunes…
#YoTambiénQuieroMi #Selfie #YayoiKusama
Yayoi Kusama epitomiza hoy al artista contemporáneo total, tanto para el museo como para la galería comercial y la sociedad de consumo que los engloba a ambos.
El hombre del ataúd
Ricardo Péculo es el especialista que más sabe de honras fúnebres en Argentina, y probablemente también en América Latina. Lo llamaron para las exequias de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez, y…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES