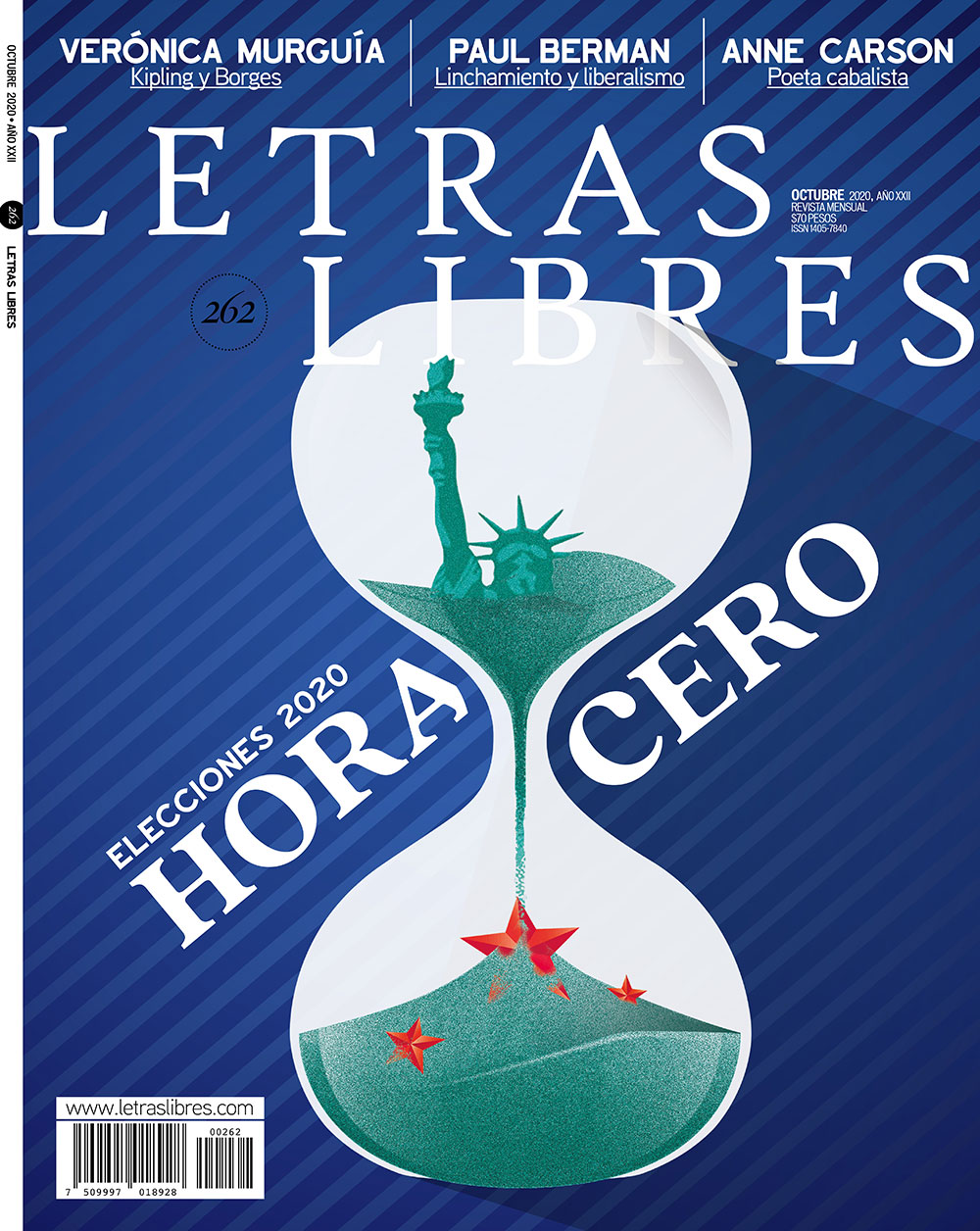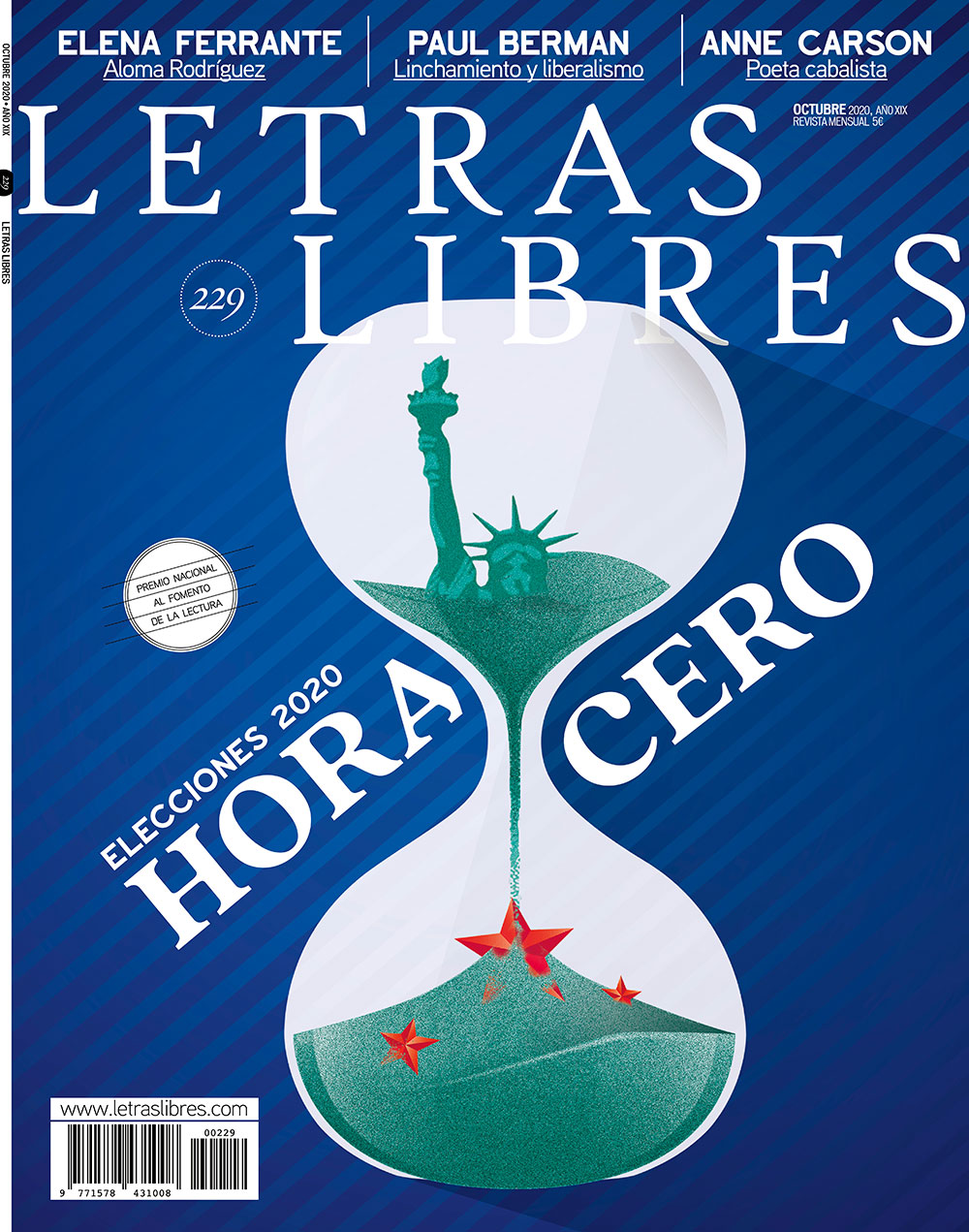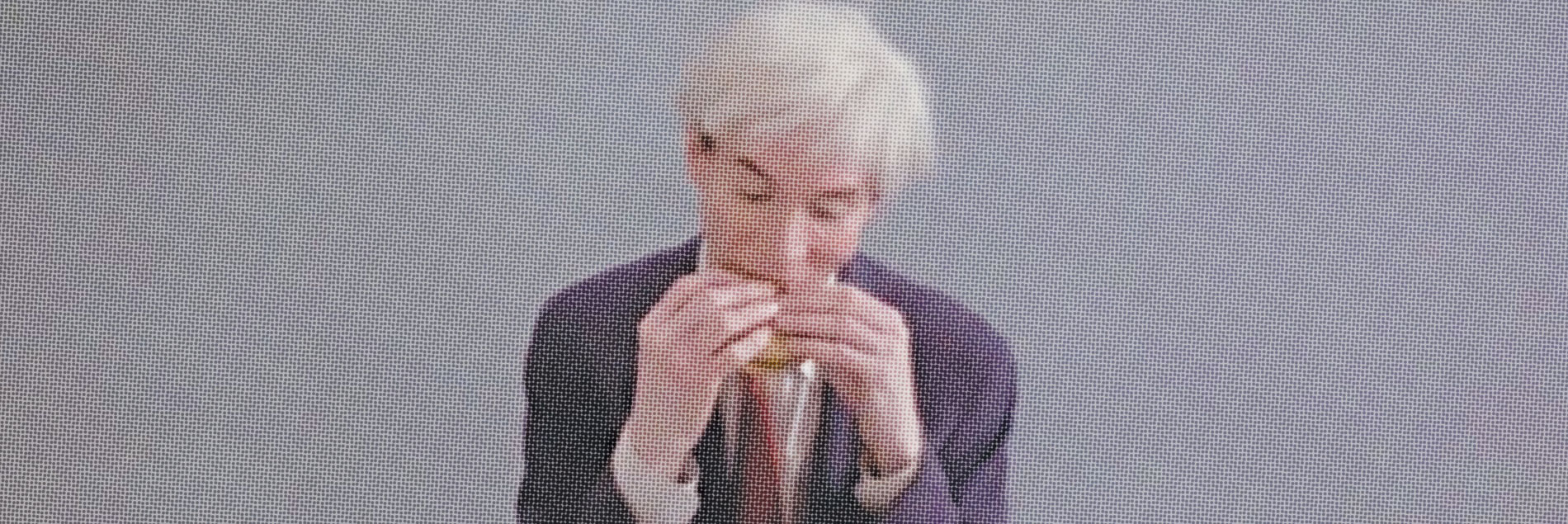I
El tema más amplio que acecha tras el debate sobre la “cultura de la cancelación” es el del liberalismo –a saber, a todo esto, ¿qué es el liberalismo? ¿Y por qué nos debería importar?–. Un manifiesto publicado en el sitio en línea de la revista Harper’s de Nueva York en julio pasado describe bien la cultura de cancelación, en su principal versión de izquierda. La cultura de la cancelación es un espíritu de censura: “una intolerancia a puntos de vista opuestos, una corriente de difamación y ostracismo públicos, y la tendencia a disolver asuntos políticos complejos en una cegadora certidumbre moral”. Es la demanda, sobre bases ideológicas, de que gente sea “cancelada”, lo que significa que sea acosada hasta ser expulsada de su carrera profesional.
El manifiesto de Harper’s se llama “Carta sobre la justicia y el debate abierto” y desaprueba este tipo de cosas. Nada menos que 152 escritores, académicos y artistas anexaron sus firmas a la desaprobación, y yo estaba entre ellos. En mi caso, firmé también porque algo en el tono de la carta –matizado, de vieja escuela– me recuerda a varios manifiestos y debates liberales de tiempo atrás –lo que algunas personas considerarán una razón de más para rechazar el manifiesto, sus firmantes y sus afirmaciones–. Sin embargo, creo que es bueno rememorar los debates del pasado, y traer a la memoria qué era lo que el liberalismo solía significar.
Las coerciones de mano dura de una izquierda sobrecalentada no son, después de todo, un problema nuevo. En Estados Unidos tienen una historia, e incluso un origen, que se remonta a la década de 1920. El Partido Comunista estadounidense fue fundado en ese periodo, bajo la embriagada creencia de que el marxismo, en una renovada versión rusa, era la última e irrefutable palabra en ciencias sociales. El partido nunca logró prosperar en Estados Unidos como un todo, pero floreció por un tiempo en Nueva York, California y Chicago, y, en esos lugares, los comunistas se otorgaron a sí mismos el derecho no solo de arengar a sus rivales y oponentes (todos tienen ese derecho) sino de aplastarlos, a sus rivales de izquierda en particular, en nombre de la raza humana.
Los comunistas se propusieron imponer su doctrina en los sindicatos socialistas o socialdemócratas y en todas las demás organizaciones de la izquierda estadounidense, so pena de destrucción. Especialmente intentaron impedir que se dijera desde un pupitre o se imprimiera en un libro cualquier cosa desfavorable a la Unión Soviética, lo cual significó una campaña muy desagradable, típicamente en el límite de la violencia, o más allá del límite, con grupos de choque y boicots, que duró a lo largo de los veinte y los treinta. Era una campaña con bastante influencia en Manhattan, el centro editorial nacional, y en algunos otros lugares con mayor penetración de lo que nadie parece recordar hoy (si bien se puede leer al respecto en las memorias de algunos excelentes escritores: Max Eastman, Sidney Hook, Irving Howe y otros).
Por otra parte, la gente que desaprobaba las coerciones comunistas también tiene su historia. Los movimientos modernos a favor de las libertades civiles y los derechos humanos en Estados Unidos comenzaron en los mismos años que el Partido Comunista. Y los activistas de esos movimientos y sus amigos entre los intelectuales y especialmente en los sindicatos opusieron resistencia, a veces con retraso, a veces socavada por episodios de crédulo engaño respecto de la Unión Soviética, lo cual fue una rareza intermitente de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (aclu, por sus siglas en inglés), y finalmente, acompañada a veces con brutalidad propia, muy común en los sindicatos.
Pero la resistencia encontró su estilo, después de un tiempo. Fue una resistencia firme y también matizada, una resistencia que condenaba por principio las coerciones comunistas y era capaz, al mismo tiempo, de reconocer que, a pesar de todo, los comunistas de Estados Unidos podían a veces ayudar en uno u otro asunto específico. Tampoco quería ver al gobierno meterse y suprimir a toda la izquierda estadounidense en una represión generalizada. Y tampoco quería relajar la antigua lucha contra las turbas, los demagogos y las coerciones de la derecha política. Lucidez, equilibrio y persuasión eran la idea.
En Nueva York, la resistencia contra el Partido Comunista y su hostigamiento tendió, en los primeros años, a ser identificada como “socialismo”, “socialdemocracia” o alguna otra etiqueta puesta por la izquierda radical y por el movimiento sindical –los liberales profesos también jugaron un papel, pero no de forma tan confiable como los socialistas–. Sin embargo, para fines de la década de 1930 hasta los intelectuales socialistas –incluso Sidney Hook, el mayor de los filósofos marxistas de Estados Unidos, una figura principal en estas batallas, espada en mano– comenzaron a aceptar, tal vez con alguna reticencia, que “liberalismo” era el término apropiado. El liberalismo, la palabra y el concepto, comenzaron a dominar el debate. Y el liberalismo en verdad demostró ser persuasivo.
II
Pero los impulsos coercitivos de izquierda son un impulso humano –ya florecían en Grecia antigua, lo registró debidamente Tucídides en su recuento de los sangrientos revolucionarios democráticos de Córcira– y antes o después vuelven a florecer. Se dio el caso de la Nueva Izquierda estadounidense en los años sesenta y setenta. La Nueva Izquierda comenzó como un movimiento liberal, descendiente en buena medida de los sindicatos liberales y socialdemócratas que habían derrotado a los comunistas estadounidenses. Pero de alguna manera una inspiración maoísta arraigó aquí y allá, junto con algunas inspiraciones provenientes de Fidel Castro y la Revolución argelina hasta que, a finales de los sesenta, un porcentaje pequeño y molesto de los jóvenes de la Nueva Izquierda, irrigados por las histerias de la era, germinaron una hoja novedosamente brutal. Se lanzaron a obtener venganza de los enemigos de la raza humana, definidos esta vez como los agentes del imperialismo, lo que significaba, desde luego, los liberales. “Golpismo” fue la expresión izquierdista de Irving Howe para describir a esos insufribles izquierdistas. Y la Nueva Izquierda emprendió persecuciones contra los errados heréticos del Nuevo Izquierdismo, que fue prácticamente todo el mundo, después de un rato.
Era la misma vieja mierda estalinista en una nueva versión, esta vez desorganizada, en vez de institucional, lo cual hacía difícil repelerla. Al final, la mierda se derrotó a sí misma. Hasta los maoístas eran seres humanos, y pudieron soportar sus propios absurdos solo por tiempo limitado. Pero mientras tanto, para quienes querían pensar en sí mismos como liberales, el reto no era poco desconcertante. Los liberales debían ser firmes, o por lo menos no demasiado tambaleantes, frente a la locura de la Nueva Izquierda. Pero, a veces, también eran reacios a desconocer completamente a la Nueva Izquierda, dados los orígenes liberales de esta. Tuvieron que admitir que, aun si el Nuevo Izquierdismo había tomado un giro equivocado, había demostrado ser maravillosamente productivo en cuanto a fortalecer, revitalizar o incluso generar un ramillete de causas que pueden ser a veces menospreciadas como “políticas de la identidad” pero que, a pesar de eso, representaban espléndidas nuevas posibilidades para una sociedad moderna. Pero ¿era posible ser antigolpe y proinnovación al mismo tiempo, ser firme y también matizado? No era fácil. El Nuevo Izquierdismo tuvo el buen gusto de desaparecer, y lo mejor de sus contribuciones continuó.
Y, sin embargo, después de la Nueva Izquierda, algo del viejo impulso coercitivo persistió, incluso si fue en una versión tan extraña que era cómica. Esto se volvió visible en un pequeñito número de personas que, habiendo sido formadas por hebras de políticas de la identidad provenientes de la insurrección de la Nueva Izquierda, siguieron carreras convencionales ligadas a las artes, tal vez como especialistas en literatura o en las galerías de arte. No eran personas en verdad políticas, en el sentido normal. Y no pensaban en sí mismos como comunistas en alguna versión actualizada, salvo unos pocos, aun si les podía gustar leer revistas de arte con nombres bolcheviques como October.
En vez de eso, cayeron bajo la influencia de una serie de teorías filosóficas francesas de vanguardia, que ofrecían una combinación novedosa de meditaciones poéticas sobre el lenguaje y observaciones antropológicas sobre la sociedad –teorías maravillosas, diseñadas para rociar el polvo brilloso de lo nuevo sobre cualquier tema que viniera a la mente–. En su aplicación estadounidense, sin embargo, las maravillosas teorías fueron tomadas como extensiones radicales del marxismo, capaces de revelar la fuente última de la opresión. Esa fuente última resultó ser las estructuras del lenguaje y de la elección de palabras, combinadas con una voluntad universal de poder al servicio de las jerarquías sociales del tipo que fueran.
Algunas personas encontraron en estas muy inusuales ideas un permiso izquierdista para escapar de las rigideces del marxismo anticuado –un permiso para explorar, por ejemplo, los énfasis culturales de un feminismo moderno–. Pero otras personas, habiendo inhalado, se perdieron en la suposición no expresada de que la opresión, lingüística en su origen, debía ser psicológica en sus resultados. Promovieron la idea de que, si quieres saber si estás en presencia de las tiranías de la estructura-del-lenguaje y la voluntad-de-poder, deberás consultar tus propios sentimientos lastimados. Y lanzaron minicampañas contra cualquiera que deambulara por el corredor del departamento de humanidades utilizando un vocabulario que pudiese dar lugar a sentimientos negativos o pudiese ser interpretado como peligrosamente reaccionario.
Las campañas eran diseñadas para humillar a los individuos acusados o, en casos extremos, dañar sus carreras. No fueron muchas esas campañas, pero sí fueron en extremo desagradables para quien tuviera que sufrirlas. Philip Roth capturó la atmósfera en su novela universitaria de los noventa La mancha humana, acerca de un profesor que utiliza la palabra equivocada. Eventualmente las campañas disminuyeron, en parte porque Roth no fue el único entre los liberales de la vieja escuela en decir: “¿Es en serio?”
También disminuyeron porque los propios vanguardistas, o algunos de ellos, comenzaron a reconocer lo excesivas que eran las fórmulas sobre lenguaje y poder. O comenzaron a notar cuán crueles e inútiles eran las humillaciones –cuánto recordaban al pasado estalinista no del todo olvidado–. La expresión “políticamente correcto”, que ha terminado como un insulto de derecha, comenzó, después de todo, como un insulto de izquierda. Era una expresión arrepentida, irónica y autocrítica, que fue recogida de la retórica del pasado marxista por gente razonable de izquierda con el propósito de ridiculizar a los irracionales fanáticos cuyo izquierdismo había llegado demasiado lejos incluso para los izquierdistas.
Sin embargo, por peculiares que fueran esas campañas, algo de ellas logró subsistir. Fue un asunto de mutación viral. El razonamiento filosófico de vanguardia de los setenta y ochenta fue abandonado a favor de un vocabulario más convencional (aunque con una continuada insistencia en el espíritu del determinismo lingüístico, en los neologismos como signo de progreso social) que volvió atractivo el celo de los reformadores en la oficina del rector. Y la tecnología intervino. La novela de Roth ocurre en la era del correo electrónico, cuando un clic equivocado en “responder a todos” conduce al desastre. Pero la era de las redes sociales es más salvaje.
Una turba en las redes sociales no necesita la bendición de la teoría de vanguardia. Sin embargo, algunos indicios de teoría avanzada pueden darle a una turba la apariencia de estar respetablemente comprometida en la loable vigilancia de las infracciones del lenguaje. Los estudiantes que pasaron sus primeros años universitarios flotando en la atmósfera de las nuevas ideas creyeron natural llevar sus inspiraciones a sus propias carreras profesionales en las universidades, o a las revistas y periódicos, y ceder a su impulso. Este impulso era el de denunciar y humillar a quienes percibían como enemigos lingüísticos de la causa antirracista y antisexista. Y el impulso floreció, de modo tal que –como dice un tanto nerviosamente Russell Jacoby en la primera página de su nuevo libro, On diversity– “criticar la diversidad es invitar al ostracismo; de una vez súbete a un escritorio y grita: ‘¡Soy un racista y un fanático!’”.
Esto ha puesto en boga que personas que se consideran a sí mismas las mayores campeonas de la diversidad arruinen las carreras de otras personas que pueden ser igualmente campeonas de la diversidad, pero cuyo fanatismo ha fallado por el crimen de haber elegido la expresión equivocada, o el crimen de aferrarse a un vocabulario considerado anticuado, o, en el caso de los editores, el crimen de publicar aunque sea un solo artículo desaprobado o redactar un titular equivocado. Los resultados no alcanzan el nivel del Gran Terror de Stalin redux. Alcanzan la novela de Roth, expandida. O son algo sacado de Hawthorne, que recordó el enloquecimiento calvinista del siglo XVII, o de El crisol de Arthur Miller, el cual, pretendiendo recordar lo que Hawthorne recordó, conjuró las histerias del macartismo.
En las instituciones donde florecen estas persecuciones, todo el mundo las ve. Todos los que tienen conocidos en las universidades escuchan las historias de profesores de una u otra escuela que temen por sus propias carreras: estudiosos serios con reticencia a discutir ideas con sus estudiantes, a asignar los clásicos de la literatura, a abordar ciertas controversias políticas, incluso a exhibir carteles, por temor a encontrarse con los rabiosos militantes de la corrección y ser arrastrados a los juzgados universitarios.
Estas historias pueden parecer exageradas si te dan a entender que cada escuela de Estados Unidos se encuentra bajo una sombra y cada uno de los profesores vive con miedo, lo cual no es el caso. Y, sin embargo, algunos incidentes van más allá de las exageraciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de unos trescientos cincuenta profesores de Princeton que añadieron su firma a una carta dirigida al presidente y a las autoridades de su muy buena universidad en la que se pide, entre otras medidas, la formación de un comité especial para “supervisar la investigación y la disciplina de comportamientos, incidentes, estudios y publicaciones racistas por parte de los profesores” –lo cual sorprende, aun si algunos de esos académicos dijeron a The Atlantic que, al momento de firmar, nunca tuvieron la intención de respaldar su punto más notorio, que es la petición de formar ese comité especial–. Sin embargo, firmaron. Es difícil creerlo. O mejor dicho, es fácil creerlo. En sus memorias, Irving Howe describe a los profesores universitarios de la década de 1930 que cayeron bajo la influencia estalinista: “Por lo menos igual de inquietante era la necesidad, sentida por gente seria, de abandono ritual de su independencia intelectual; en realidad, de humillación ritual ante las brutalidades del poder.”
III
El pequeño círculo de escritores que redactaron la carta de Harper’s –Thomas Chatterton Williams, Mark Lilla, David Greenberg, George Packer y Robert F. Worth– es solamente un grupo de amigos, académicos y periodistas de diferentes tipos. No controlan una revista o ejercen un presupuesto y no provienen de los mismos ambientes filosóficos, lo que significa que carecen incluso del vago poder que emana de pertenecer a una camarilla. Pero, una vez escrito su planteamiento, no parecen haber tenido dificultades en obtener firmas, algunas de ellas bastante conocidas (la novelista para niños número uno del mundo, el trompetista más famoso del mundo, ¡no se diga Noam Chomsky!), sin siquiera haberse molestado en incluir, adicionalmente, a algunos de los escritores que les precedieron en sonar la alarma sobre estos asuntos.
La carta tiene solamente tres párrafos, pero aun así se ha convertido en un tema de conversación a escala mundial, no solo en idioma inglés. Mario Vargas Llosa (posiblemente el novelista para no niños número uno del mundo) y un centenar de otros personajes de la cultura y la ciencia en el mundo de habla hispana han publicado su propia carta de apoyo a la carta de Harper’s y de repudio a la cancelación y el linchamiento,
1
dos contribuciones estadounidenses, es triste decirlo, al vocabulario global de los comportamientos tiránicos.
Y sin embargo, cuando digo que todo el mundo ve el problema, lo que en realidad quiero decir es que todo el mundo debería verlo. Para citar el ejemplo más visible a últimas fechas, todo el mundo debería ver algo inquietante en el despido de James Bennet, el editor de opinión del New York Times. El error de Bennet fue hacer lo que los editores de opinión en el Times han hecho siempre, que es publicar de vez en cuando artículos de opinión de Atila el huno, en este caso el senador Tom Cotton de Arkansas, cuya contribución se intitulaba, claro está, “Manden al ejército”. Escribió Atila: “Los criminales nihilistas simplemente salieron a saquear.”
En el pasado, el interés de publicar este tipo de cosas siempre había sido permitir a los lectores ver las palabras exactas y directas, lo cual es claramente útil, e inclinarse simbólicamente a favor del debate abierto, aunque sin sugerir necesariamente que Atila es un digno compañero de debate. Y el interés ha sido mostrar al mundo que incluso Atila reconoce el estatus universal de The New York Times. Publicar a Atila siempre ha sido un acto de poder en el Times.
En la atmósfera actual, no obstante, un amplio número de sus indignados colegas consideraron que el editor no había cometido un simple error, sino un crimen que debía terminar con su carrera –lo cual, porque el Times es, de hecho, el periódico universal, solo puede significar que más les vale a los directivos de las instituciones liberales de todas partes del mundo encontrar maneras de no ofender a los rabiosos militantes–. Este es el linchamiento: un linchamiento cuya intención es un mensaje al mundo. El linchamiento es un obvio atropello al liberalismo tradicional del Times. Y no obstante, muchas personas no ven con claridad un atropello ni una intimidación hacia otros periodistas o profesores. No ven una curiosa autohumillación ritual por parte de The New York Times ni ningún problema en absoluto. Ven progreso social.
Esta ha sido una de las revelaciones producidas por la carta de Harper’s: la respuesta indignada de gente que, al no ver ninguno de los inquietantes hechos, cree con sinceridad que acusaciones de cualquier cosa que sugiera coerciones ideológicas por parte de la izquierda solo pueden significar una difamación derechista. Un largo manifiesto con las firmas de más de ciento sesenta periodistas y académicos –llamado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto”– argumenta que la carta de Harper’s representa una hipocresía sistemática, cuyo propósito es ocultar la represión de voces oprimidas.
Pero entonces, como muchos comentaristas han notado, otra virtud más de la carta de Harper’s ha sido la de provocar respuestas que confirman el diagnóstico. Leo un artículo de Pankaj Mishra en Bloomberg News bajo el título “No, la cultura de la cancelación no es una amenaza a la civilización” (y la falacia del “hombre de paja” no es una herramienta retórica justa), que asocia a los firmantes de Harper’s con Donald Trump (a quien los firmantes explícitamente deploran). Y el artículo concluye lamentando, con un melancólico vistazo a la reluciente cuchilla, que varios de los firmantes, yo incluido, no hayan pagado aún por sus crímenes ideológicos con sus carreras cercenadas por el cuello. (No obstante, tan pronto como la lamentación de Mishra apareció publicada, Bari Weiss, una de las firmantes, creyó necesario renunciar a su propia carrera como columnista y editora en la que solía ser la sección de Bennet en The New York Times. La misma Bari Weiss cuyo comentario sobre la masacre de la sinagoga de Pittsburgh en 2018 es una de las condenas más emocionalmente poderosas contra la violencia del fanatismo derechista que hayan aparecido en el Times o en ningún otro lado de la prensa en estos últimos años.)
De modo que la carta de Harper’s ha mostrado ser un buen ejemplo de un manifiesto que se autoverifica. Señala un problema y, al atraer una respuesta, demuestra la realidad de lo que señala.
IV
Pero la virtud más profunda de la carta es esparcir algunas iluminaciones sobre la idea liberal, una de las cuales clarifica un misterio central de estas varias controversias. Es la pregunta acerca de dónde trazar la línea entre el liberalismo y las varias doctrinas e impulsos que pretenden situarse más a la izquierda –una pregunta confusa, porque una serie de concepciones populares insisten en trazar la línea en cualquier lugar salvo en el lugar correcto.
Se piensa a veces, por ejemplo, que toda línea entre el liberalismo y una izquierda más radical debería ser más bien una mancha, sin definición precisa. El liberalismo y una izquierda más radical deberían reconocerse básicamente como lo mismo, salvo que el liberalismo es más pragmático o tal vez menos imaginativo. O el liberalismo es más cortés o más clase alta o cobarde. Pero finalmente el liberalismo y la izquierda más radical coinciden en sus objetivos sociales progresistas. O se piensa que el liberalismo no es realmente lo mismo que un izquierdismo más radical, sino que es, por el contrario, un enemigo del progreso social, que se esconde tras una nube de palabras que suenan respetables y no quieren decir nada. El liberalismo es un retroceso de derecha, disfrazado de salto hacia delante de izquierda.
O se piensa que el idealismo liberal es un fraude y que algo como la carta de Harper’s, que pretende hacer un llamado elevado al debate abierto, es meramente una maniobra destinada a proteger los privilegios elitistas de los firmantes, que se considera que son, por supuesto, blancos ricos (Ralph W. Ellison, autor inmortal de El hombre invisible, alza la cabeza de su escritorio, fascinado) decididos a confrontar a la democracia en acción. Pero estos son errores.
El liberalismo no es, de hecho, lo mismo que un izquierdismo más radical con algunas divergencias tácticas. El liberalismo no es tampoco una tapadera para la reacción de derecha. El liberalismo tampoco es un centrismo. El liberalismo, bien entendido, es su propia tendencia de pensamiento. Tiene sus propias preocupaciones. La primera de estas preocupaciones no es siquiera política. Es un compromiso con un estado mental particular –con la compostura mental que se presta al pensamiento racional y a una imaginación alegre–. Y el liberalismo es el compromiso de garantizar las condiciones políticas y sociales que favorecen una compostura mental de ese tipo.
Y además, el liberalismo en Estados Unidos tiene sus muy propias idiosincrasias, y la carta de Harper’s es decididamente un documento estadounidense, aunque también lleve las firmas de gente de otras riberas. La hostilidad a las coerciones del Partido Comunista estadounidense que he descrito en los veinte y treinta fue un asunto de la izquierda. Y la tradición liberal en Estados Unidos en los siguientes noventa años ha tendido a ser dominada por gente que igualmente se ha ubicado de algún modo, vaga o abiertamente, en la izquierda política –gente cuyo instinto ha sido tomar partido al menos en términos generales por las grandes causas de los últimos cien años, variadas y en ocasiones contradictorias, pero que concordaban con una idea de progreso democrático.
La tradición liberal en Estados Unidos, vista en esta perspectiva, ha sido siempre una tradición a favor de una doble lucha –una lucha por un intelecto más libre y, al mismo tiempo, una lucha por el progreso democrático–. El filósofo John Dewey solía aparecer como el maestro pensador de los intelectuales liberales de Estados Unidos y su gran inspiración fue hacer de la doble idea un sistema filosófico: un modo de ver las luchas por la comprensión intelectual y las luchas por la emancipación democrática como fases del mismo desarrollo, lo que era una noción maravillosamente decimonónica, que provenía de Whitman y Hegel.
La “Carta sobre la justicia y el debate abierto” de Harper’s toca esta nota de doble lucha desde su mismo título. La carta aprueba las “poderosas protestas por la justicia racial y social”. Reconoce “los llamamientos más amplios en pos de mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad, y también en la educación superior, el periodismo, la filantropía y las artes” –lo cual expresa que aprueba los llamados a la reforma social en los precisos rincones de la sociedad que los signatarios habitan–. Y la carta insiste en que, cuando condena lo que llama “iliberalismo”, se coloca del lado de las protestas sociales, no contra ellas. “La inclusión democrática que queremos solo puede alcanzarse si hablamos en contra del clima intolerante que se ha instalado en todas partes.” “Rechazamos cualquier falsa disyuntiva entre la justicia y la libertad, que no pueden existir una sin la otra.”
Solo que aquí hay una diferencia entre las personas que piensan en sí mismas principalmente como liberales y las personas que piensan en sí mismas como ubicadas más a la izquierda. La marca característica de la izquierda más radical no consiste en ningún programa particular en materia política o económica. Consiste, en cambio, en un cierto tipo de indignación, a veces gloriosa, a veces problemática, pero que, en ambos casos, descansa sobre una creencia sobre la justicia y la injusticia. Es la creencia de que la injusticia es a fin de cuentas una sola, lo que significa que la justicia también sea una sola. Y la creencia de que el magnífico logro del izquierdismo radical es haber identificado esa terrible cosa única que constituye la injusticia.
El nombre de esa injusticia única ha variado a lo largo de los años. Para los comunistas en los años veinte y treinta su nombre era capitalismo, cuya mayor injusticia era la hostilidad a la Unión Soviética. Para los Nuevos Izquierdistas que cayeron bajo algún tipo de influencia maoísta o tercermundista en los posteriores años sesenta y setenta, el nombre era imperialismo. Para los vanguardistas de los departamentos de humanidades de los años ochenta y noventa, el nombre de la injusticia única eran (en varias versiones) las estructuras del lenguaje al servicio de las jerarquías raciales y de género, según conjuraba una lectura americanizada de diversos filósofos de la vanguardia francesa.
Para los encendidos progresistas de nuestro tiempo, el nombre de la terrible cosa única es racismo, o mejor dicho el fanatismo universal que expresa la palabra “interseccionalismo” –el fanatismo que toma mil formas, cada una de las cuales interseca con todas las otras, creando así un todo matemático–. Pero finalmente los nombres diferentes son lo mismo. Son nombres de la omniopresión que, bajo cualquiera de los nombres, aplasta a sus víctimas.
Pero el liberalismo –el liberalismo al estilo peculiar estadounidense, que se preocupa no solo por el “debate abierto” sino también por “la justicia”– no comparte la idea de una única cosa terrible. El liberalismo puede preocuparse por las explotaciones económicas o por el imperialismo o por las jerarquías raciales y de género o por cualquier cantidad de opresiones. Pero no asume que todas las opresiones figuran dentro de una omniopresión. El liberalismo es antiinterseccionalista. No cree que cada opresión es comparable de algún modo matemático con cada una de las otras opresiones. El liberalismo cree en los muchos, en vez de en el uno –para tomar prestada una frase de Michael Walzer, cuya firma aparece en la carta de Harper’s.
Y así ocurre en la “Carta sobre la justicia y el debate abierto”. La carta se pronuncia contra el iliberalismo de Donald Trump y, sin nombrarlos, de los otros demagogos populistas de nuestro tiempo. Se pronuncia contra las injusticias que legítimamente han sacado a millones de personas a las calles estos últimos meses, que son las injusticias del racismo estadounidense. Pero también se pronuncia contra un tipo de opresión muy diferente, que es propio del liberalismo denunciar: la presión censuradora sobre escritores y pensadores para alinearse. Y elige hablar de la actitud censuradora aun si, por citar realidades objetables que se originan por igual en la izquierda y la derecha, presenta el incómodo espectáculo de un análisis social que apunta su dedo acusatorio en más de una dirección.
¿Porque qué es el liberalismo, finalmente? No es un partido político, y no es una facción. El liberalismo es un temperamento mental, un conjunto de ideas, tal vez un sentido de la tradición. Y sin embargo, en ocasiones el liberalismo hace el esfuerzo de volverse una fuerza, aunque sea en la forma de pequeños comités informales que se movilizan con el propósito de reconocer que sí existe un primer principio. Es el principio del pensamiento independiente y creativo, que debería ser la vocación de escritores, académicos y artistas, y en cierta medida debería estar al alcance de todos en una sociedad democrática. Es un principio que puede prosperar solamente en las zonas saludables de la libertad social y política; un principio que, en nuestro propio día, no está ni remotamente a las puertas de la muerte, como lo estuvo en el pasado, toco madera, pero que está, eso sí, bajo presión, por muy modesta que esta presión parezca. Y la presión requiere resistencia. ~
Publicado originalmente en Tablet.
Traducción del inglés de Andrea Martínez Baracs.