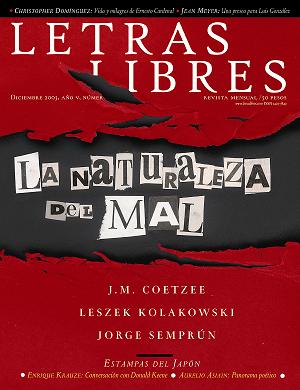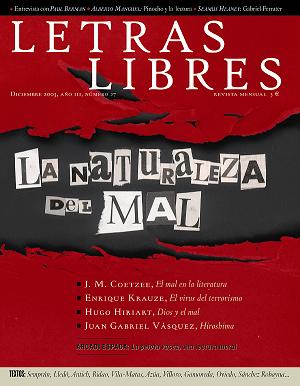El siglo XX tardó varios años en comenzar (sería formalmente inaugurado en 1914, con el asesinato de un archiduque), y tal vez no haya terminado todavía, pero ya es posible hacer un inventario de los documentos que lo anunciaron. Uno de ellos es cierta frase de un novelista polaco, un hombre que usaba el francés como segunda lengua y el inglés como lengua literaria, y que en 1899 puso en boca de un colonialista enloquecido la reiteración menos redundante de la literatura: “El horror, el horror.” Por supuesto, hay otro inventario posible: el de los documentos que confirmaron esa predicción. Hiroshima, el artículo de revista más famoso que se ha publicado, es uno de ellos. No se trata de una extrapolación, ni de buscar un efecto, sino de mera estadística: traduciendo las 150 páginas del libro, llegué a contar más de treinta utilizaciones del adjetivo “terrible” o del adverbio correspondiente. “Horror” aparece (sólo) dos veces; “horrible” u “horriblemente”, unas quince.
El lector de Hiroshima es una especie de Marlowe contaminado; el libro es una de tantas versiones de Kurtz, ese gran contaminador. La traducción, que suele ser la forma más perfecta de lectura, es en este caso (no podía ser de otro modo) una contaminación perfecta. En la página 44 leemos: “El hombre trajo también a dos personas horriblemente heridas —una mujer a la cual le había sido arrancado un seno y un hombre cuya cara estaba en carne viva…” En la página 65: “Sus caras completamente quemadas, las cuencas de sus ojos huecas, y el fluido de los ojos derretidos resbalando por las mejillas.” Traducir Hiroshima es contaminante por lo que tiene de distracción: porque el proceso consiste en evitar la imagen del pecho arrancado, de los ojos líquidos, durante los segundos que se tarda en encontrar la nueva sintaxis o en ceder a la necesidad de los adverbios, ese mal necesario de nuestro idioma. Cuando se dice slowly, explica Borges en alguna parte, la voz hace hincapié en slow; cuando se dice “lentamente”, la voz se recuesta en mente. Y así ocurre que uno está viendo la imagen de los kimonos calcados por el calor sobre la piel de las mujeres, y su cabeza está pensando en lo que decía un escritor argentino, en cierta dificultad —en cierta antipática dificultad— de la lengua española.
Terminé la traducción del libro hace un año, y hoy, releyendo algunos pasajes, encuentro cosas que habría preferido hacer de manera distinta; encuentro también que el original, a pesar de la mansedumbre, de la poca suntuosidad, resultaba —como no siempre es el caso, a pesar de lo que suele decirse— intransferible a nuestra lengua. La razón es muy sencilla: al tema y a la prosa de John Hersey les conviene la lengua inglesa (y su registro periodístico) tanto como convenía a Proust el francés, con sus miles de tiempos verbales y su prestancia para el periodo extendido. Hersey escribió Hiroshima con un martillo anglosajón en la mano: palabras duras, secas y cortas; frases cuadradas, declarativas, terminadas en ángulo recto, como un ladrillo. En el libro casi no hay palabras de origen latino; en alguna oportunidad Hersey escribe perished, “pereció”, donde habría podido escribir la más simple y más directa y sobre todo anglosajona died, y el párrafo tiembla y el libro tiembla en la mano del lector. Se trata de un libro distante y frío, y traducirlo al español, que es por naturaleza y por música solemne y cálido, equivale a falsear algo en el texto. Tan importantes son la distancia y la frialdad en Hiroshima, que Gore Vidal —estilista de mucho interés; autor de novelas de más bien poco— solía lapidar a Hersey con el argumento de que sus artículos enseñaban sólo el cómo de las cosas, nunca el por qué; al dogmático Vidal le habría gustado que Hersey se acercara al debate sobre “si era o no necesario usar semejante arma, siendo que Japón ya estaba mostrando intenciones de rendirse”. La exigencia me parece ridícula: haciendo el proceso inverso, uno podría despotricar contra Aristóteles por hablarnos de ética sin describir la vida diaria de un ateniense atribulado por la virtud de sus comportamientos. Una cosa son los hechos y otra, muy lejana, la calificación de esos hechos. Hersey conocía la diferencia; en ella basaría toda una vida de periodismo escrito.
Lo único claro es que el libro vino a llenar una laguna. En medio de las reflexiones por escrito posteriores al 6 de agosto del 45, en medio de la obsesión por justificar la bomba como abstracción bélica o instrumento de la venganza merecida, casi nadie en Estados Unidos se paró a pensar que debajo de la bomba había gente. Hersey lo hizo. Se trató, por supuesto, de una conspiración: en marzo del 46 William Shawn, editor ejecutivo del New Yorker, llevaba varios meses preocupado por la conspicua ausencia de lo humano en las publicaciones que hablaban de Hiroshima. Los cables fueron y vinieron, y Hersey, apostado en Shangái como corresponsal conjunto del New Yorker y Time, decidió pasar tres semanas de mayo en Japón. Vio, preguntó, investigó, y presentó un resultado de 150 páginas que los editores pensaron, en un principio, publicar en cuatro partes. Shawn sugirió que se hiciera en una sola; los debates duraron más de una semana; al final, en completo secreto, eso fue lo que se decidió. El 31 de agosto del 46, un artículo, un solo artículo de un solo autor, cubrió todas las páginas de la revista, excepto las dedicadas a la cartelera de teatro. He dicho que se trató del artículo más famoso del mundo. Hay un muestrario de reacciones que lo corrobora; hay, también, un inventario de anécdotas. Que la revista haya sido comentada y elogiada en otras publicaciones es extraordinario, pero que haya sido reseñada como si se tratara de un libro es casi anormal. Que Einstein haya ordenado mil ejemplares de la revista es una curiosidad de museo, sobre todo porque su solicitud no pudo ser atendida. El texto fue leído (entero, sí) por radio; cuando apareció en forma de libro, se tradujo con presteza en todo el mundo… o casi. La única traducción en nuestra lengua se hizo en Argentina, en los años sesenta, y ese texto, cuya calidad elogian quienes lo conocen, es hoy una especie de unicornio de los libros, algo de lo que pocos hablan pero que casi nadie ha visto. Pero el libro nunca se tradujo en España. Y hoy, cuando se hace por primera vez, el traductor recibe la libertad (muy bienvenida) de no renunciar al español latinoamericano.
Sea como sea, los cultores de Hiroshima solemos coleccionar las reacciones que provocó el artículo. Mary McCarthy me cae menos simpática desde cuando supe que había llamado a Hiroshima “insípida falsificación de la verdad de la guerra atómica”; un lector del New Yorker se anticipó a las jamesbondianas tensiones de la Guerra Fría cuando escribió a la revista: “Leí el reportaje de Hersey. Es maravilloso. Ahora, echemos unas cuantas sobre Moscú.” Y Hersey explica que quiso escribir acerca de lo sucedido no a los edificios, sino a los seres humanos. Sin embargo, las imágenes que nos persiguen con más insistencia —sí: Hiroshima es uno de esos libros-espectro, capaz de despertarlo a uno por las noches— suelen ser las materiales. “En algunos lugares la bomba había dejado marcas correspondientes a las sombras de las formas que su luz había iluminado”, escribe Hersey. “Algunas siluetas vagamente humanas fueron encontradas, y esto dio origen a leyendas que eventualmente llegaron a incluir detalles imaginativos y precisos. Una de las historias contaba que un pintor subido en su escalera había sido perpetuado, como monumento de bajorrelieve, en el acto de mojar su brocha en el bote de pintura, sobre la fachada de piedra del banco que pintaba; otra, que en el centro de la explosión, sobre el puente que hay cerca del Museo de la Ciencia y la Industria, un hombre y su carruaje habían sido proyectados en forma de una sombra repujada que revelaba que el hombre había estado a punto de azotar a su caballo.”
El periodista que cuenta Hiroshima ve a través de sus entrevistados; no va más allá; en la mejor tradición del narrador moderno (que Joyce redujo a un dios con lima de uñas), desaparece. La lectura de Hiroshima implica por eso un acto de simpatía crónica, casi enfermiza. Se pueden encontrar muchos de estos eventos (en el libro, la simpatía es inflacionaria, exponencial). Primero leemos que “la bomba… no era para nada una bomba; era una especie de fino polvo de magnesio que habían rociado sobre la ciudad entera y que explotaba al entrar en contacto con los cables de alta tensión del sistema eléctrico de la ciudad”. Y dos páginas más adelante: “Cerca de una semana después de que cayera la bomba, un rumor vago e incomprensible llegó a Hiroshima: la ciudad había sido destruida por la energía que se libera cuando los átomos, de alguna manera, se parten en dos.” El lector imita el tránsito de los personajes, ese viaje necesario y dolorosamente inútil entre la ignorancia y el conocimiento; el hecho me parece un testimonio de la sutileza del libro, de su elegancia. Frente a su lector, Hersey conserva algo muy parecido al respeto; pero sobre todo llega a rozar, por instantes, una densidad que es preciso llamar moral. Los márgenes de Hiroshima están llenos de preguntas, pero una de ellas —”¿Qué consecuencias tienen nuestros actos?”— es una especie de seña de identidad del libro. Hiroshima lucha a brazo partido contra la abstracción, contra la insustancialidad de toda experiencia pasada, contra ese talento que tiene la falible memoria humana para convertirlo todo, al estilo de los mejores publicistas, en imágenes generales, en símbolos vacíos o vaciados: una nube en forma de hongo; un inventario de casualties. Los lectores del libro se niegan a heredar esas abstracciones. Esto, que parece tan simple, no le resultó comprensible a Vidal. Pero no tiene nada de raro: su opinión sobre el estilo de Hersey la dio una vez, con tres palabras que había tomado prestadas de otra opinión sobre otro libro: “Aburrido, aburrido, aburrido.”
Hersey no era un gran prosista. Sus ritmos resultan más bien monótonos; su confianza en las cifras (en una página de Hiroshima puede haber diez o más), a veces ingenua y a veces agobiante. Pero permítanme una pequeña fábula: cuando murió Conrad, una de las modas más populares entre los escritores era, precisamente, despreciar a Conrad, y la moda solía ir acompañada del elogio de Eliot, ese brillante estilista. Hemingway, hombre práctico si los hay —es decir, capaz de distinguir lo que sirve de lo que no—, escribió algo que me ha servido más de una vez en circunstancias análogas: “Si supiera que moliendo al señor Eliot y rociando ese polvillo sobre la tumba del señor Conrad éste reaparecería y comenzaría a escribir, saldría mañana temprano para Londres con un molinillo de salchichas.”
***
La bomba atómica, o nuestra percepción de ella, está hecha de frases. “Dios mío, ¿qué hemos hecho?”, una de las más célebres, es del copiloto del Enola Gay (y tiene ese tono de contrición inmediata que suele tranquilizar a muchas conciencias). En una frase, Oppenheimer dijo que la bomba atómica no era más que “un gran estallido”; en otra, Henry Stimson aseguró que el único propósito de la bomba era “salvar vidas”. Stimson, por supuesto, llegó a ser secretario de Guerra de la administración Truman; fue, también, redactor del texto que durante muchos años —durante toda la Guerra Fría, por lo menos— formó la opinión de la inmensa mayoría de los estadounidenses acerca de los bombardeos. El texto se titula, con notoria falta de imaginación, “La decisión de usar la bomba atómica”. Fue publicado dos años después de usada la bomba, y pocos meses después de la aparición de Hiroshima en el New Yorker; fue, de alguna manera, la respuesta oficial a las perturbadoras revelaciones de Hersey. No estoy seguro de que la importancia de este artículo haya sido medida o comprendida por nosotros, los hijos de la era nuclear; de ahí, de esas páginas, salieron las convicciones —la tranquilidad, la esperada redención— de ciudadanos, políticos y militares ansiosos de justificar el exterminio de unos 150 000 civiles. (De esas páginas salieron argumentos que más de treinta años después sirvieron a Reagan, un actor de cine barato generalmente incapaz de armar sus propios argumentos, para defender el lugar común de su presidencia: la carrera armamentista. Pero Reagan sería, en este momento, una digresión demasiado onerosa.) Las convicciones de las que hablo, las razones por las cuales era inevitable arrojar Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, son, básicamente, tres: que la bomba y sólo la bomba forzó la rendición incondicional del emperador Hirohito; que la única opción disponible era prolongar la guerra cerca de un año, el tiempo que tardaría una invasión; que en el curso de ese año morirían alrededor de un millón de soldados estadounidenses. Ah, las frases: ese artículo está lleno de ellas.
Pero luego hay dos declaraciones curiosas, dos conjuntos de frases que han movido, sacudido, incomodado a los estadounidenses, militares o no, durante más de medio siglo. La primera explotó (es el verbo justo) cinco años después de las bombas. “Es mi parecer que el uso de esta arma bárbara en Hiroshima y Nagasaki no representó ninguna ayuda sustancial en nuestra guerra contra el Japón. Los japoneses ya estaban derrotados y listos para rendirse…” William Leahy, el perpetrador, no era un pacifista ni un ecólogo inocente; era un almirante de cinco estrellas, jefe de Estado Mayor de Roosevelt y de Truman, y amigo personal de este último. La segunda declaración vino trece años después, en plena Guerra Fría: “Le expresé mis serias dudas, primero sobre la base de mi convicción de que Japón ya estaba derrotado y que arrojar la bomba era completamente innecesario, y en segundo lugar porque creía que nuestro país debía evitar escandalizar a la opinión mundial mediante el uso de un arma cuyo empleo ya no era, creía yo, obligatorio como medida para salvar vidas estadounidenses.” Quien habla es Dwight Eisenhower, comandante de las Fuerzas Aliadas contra Hitler y luego presidente de Estados Unidos (es decir, ni un pacifista ni un ecólogo inocente). La persona que escucha es Henry Stimson.
Que estas declaraciones importaban, que no estaban hechas para que las despreciaran o las dieran por muertas entre los basureros políticos de la Guerra Fría fue evidente cincuenta años después, en 1995, cuando el instituto Smithsonian intentó montar una exposición (se diría: un memorial) en la cual se planeaba exhibir el fuselaje del Enola Gay junto a las frases —o, en todo caso, peligrosamente cerca de ellas— de Eisenhower y Leahy. No estoy seguro del origen de las presiones, pero presiones hubo; y la exposición, en los términos agudamente críticos en que fue concebida, tuvo que cancelarse. El Enola Gay fue exhibido, pero sin las frases; como un buen semental, pero castrado. A finales de ese año, el clima que se vivía en los periódicos, en sus columnas de opinión, en sus cartas al director, era una reminiscencia de los peores miedos del macartismo. Hubo frases repetidas una y otra vez en la prensa. “Censura oficial” era una de ellas; “mito y hecho” era otra. Durante un par de décadas, el esfuerzo de los historiadores porque se revelaran los documentos del último año de la Segunda Guerra, y su acceso a los ya disponibles, había producido una renovada línea de esa disciplina intensamente estadounidense: la crítica nuclear. La cual, casi no hay que decirlo, no era bien vista. Cualquiera comprende la trascendencia de la empresa: si Japón ya estaba derrotado ese 6 de agosto del 45, si no es cierto que la bomba salvó miles de vidas estadounidenses, si el mito de la bomba atómica era eso, un mito, si las políticas de deterrence —la famosa disuasión, el cliché nuclear por excelencia—, la polarización del mundo, la carrera de ojivas y las pruebas nucleares de Francia y Rusia y China y Gran Bretaña, de la India y Pakistán, si todo eso había salido de una gran, elaborada mentira, ¿quiénes eran los vencedores de la Segunda Guerra? ¿Y dónde quedaba el siglo XX?
Hoy se da por sabido entre los historiadores algo que Truman omitió en sus memorias con la desfachatez propia de algunos memorialistas: que la primavera de 1945 trajo consigo la derrota absoluta, aunque no declarada ni hecha pública, del Japón. En abril los estadounidenses ocuparon Okinawa, y quedaron, por lo tanto, a un paso de Tokio; también por esos días la URSS manifestó que no renovaría su pacto de neutralidad con el emperador. La entrada de la URSS a la guerra, por supuesto, era lo peor que podía pasarle a las perspectivas japonesas, una especie de desahucio, de condena anticipada. La radio de Tokio anunció un programa de construcción de aviones de madera; otro, para fomentar el consumo de bellota molida en lugar de arroz. Así de desesperada era la situación japonesa: su capital bélico (y esto lo sabían los aliados) se había reducido a niveles de caricatura; la materia prima de su vida era casi inexistente. No es para sorprenderse, entonces, que Japón haya comenzado a principios de 1945 a tantear la posibilidad de una rendición negociada. De Suecia a Moscú, enviados o embajadores japoneses estaban soltando sondas de paz, seudópodos extraoficiales pero no por ello menos autorizados. En toda esa información, en todas esas pruebas coleccionadas con diligencia por espías aliados, había una sola solicitud, tan humilde que no es posible llamarla condición: para rendirse, los oficiales japoneses pedían la preservación del emperador y la posibilidad de regresar a la Constitución de 1889. Digamos que todo esto seguía siendo extraoficial, y que eso explica los oídos sordos de los aliados. Pero el 13 de julio, tres semanas antes de la bomba, la inteligencia estadounidense interceptó un mensaje particular. Lo enviaba el ministro de Exteriores al embajador japonés en Moscú; en otras circunstancias, semejante hallazgo habría bastado para terminar la guerra, cualquier guerra, en cuestión de horas (pero en este caso, horas antes de Hiroshima y de Nagasaki). “Su Majestad el Emperador, consciente de que la actual guerra trae cada día peores males y sacrificios a los pueblos de las potencias beligerantes, desea de todo corazón que sea rápidamente terminada.” Éste y los demás cables interceptados se mantuvieron en secreto total hasta 1960, cuando se reveló apenas su existencia. Entonces se confirmó también que Truman y su gabinete habían conocido su contenido, pero no fue revelado de qué contenido se trataba. El grueso de los textos comenzó a darse a conocer en 1978; los que seguían siendo secretos fueron desclasificados por completo, y puestos a disposición de los investigadores sólo a mediados de los años noventa. Sea como sea, la liberación de los documentos relacionados con la bomba atómica —uno los imagina como rehenes de un loco, saliendo del secuestro en fila india, uno por uno— ha dejado también otras certezas. Una de ellas es la discusión, seria y extensa, acerca de la opción de hacer una demostración con la bomba, en lugar de lanzarla sobre una ciudad sin que el mundo supiera de su existencia; es decir, de disuadir, en el sentido del término moderno. Ésa es la verdadera intención de quienes han llevado a cabo pruebas atómicas desde el fin de la Segunda Guerra. Las pruebas estadounidenses en el atolón Bikini o las francesas en el desierto del Sahara son eso, un perro mostrando los dientes. Truman tuvo la oportunidad de disuadir, de forzar la rendición japonesa sin exterminios de ningún tipo, y no lo hizo, entre otras cosas —aquí va una certeza más— porque no era a Japón a quien le interesaba disuadir, sino a la URSS.
Explicada como lo hace Gar Alperovitz en The Decision to Use the Atomic Bomb, esta situación es quizá la ironía más dolorosa de un libro de más de ochocientas páginas de ironías dolorosas. En 1945 —escribe Alperovitz— la posibilidad de que los horrores de la bomba no hubieran respondido a la necesidad de salvar vidas estadounidenses, esa machacada ortodoxia, sino los juegos de poder de la nueva geopolítica, no se le habría pasado por la cabeza a la mayoría de los habitantes de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, la mera idea fue ridiculizada por políticos y analistas; quienes llegaban a insinuarla eran tildados de paranoicos o apátridas. En este caso, como en los demás, las frases han ido saliendo a la superficie, y Alperovitz ha dedicado treinta años a recogerlas. Ahora podemos leer, en el diario de Henry Stimson, que “la forma de lidiar con Rusia era callarnos la boca y dejar que nuestros actos hablaran en lugar de nuestras palabras”. Leo Szilard, uno de los cracks científicos del Proyecto Manhattan (y, dicho sea de paso, quien convenció a Einstein de que participara en él), se reunió en mayo del 45 con James Byrnes, secretario de Estado de Truman. Mucho después escribió esto:
El señor Byrnes no argumentó que fuera necesario usar la bomba contra las ciudades de Japón para ganar la guerra. Él sabía en ese momento, igual que sabía el resto del gobierno, que Japón estaba esencialmente derrotado y que en seis meses más habríamos podido ganar la guerra. En ese momento el señor Byrnes estaba muy preocupado por la propagación de la influencia rusa en Europa… [En opinión del señor Byrnes] nuestra posesión y demostración de la bomba harían que Rusia fuera más manejable en Europa…
Así es la cosa: Truman, convencido de que la demostración de la bomba le permitiría dictar los términos de la política mundial e imponerlos a la amenaza comunista, eligió a 150 mil civiles como ratas de laboratorio, eligió dos ciudades enteras como gigantescos polígonos. La astuta estrategia funcionó: Estados Unidos dominó, efectiva y absolutamente, la amenaza comunista… durante cuatro años. En septiembre de 1949, la Unión Soviética anunció su propia bomba. Y nuestra época mitológica y caricaturesca —la época del miedo de los países ricos y la alineación (o no) de los pobres; la época de los espías y el doctor Strangelove; la época del zapato de Kruschev y los misiles cubanos; la época de las reuniones en Islandia, ya se dieran entre los dos líderes o entre los dos ajedrecistas de las dos potencias— fue inaugurada.
***
Para cuando apareció el libro de Alperovitz, Hersey, que había tenido acceso a la explicación de algunos de esos misterios (y los había incorporado en el capítulo final de Hiroshima), ya estaba muerto. Por supuesto, murió sabiendo hasta qué punto el lanzamiento de la bomba había sido innecesario; el capítulo final, “Las secuelas del desastre”, fue redactado casi cuarenta años después del resto, cuando esa circunstancia era un secreto a voces. “Las secuelas” se publicó, igual que el resto de Hiroshima, en el New Yorker; es, por donde se le mire, una especie de arquetipo del periodismo, con su recatada variedad de recursos, con su avasallante melancolía. Están sus escenas terribles y, para este momento, casi idiosincrásicas: el sobreviviente que conoce al copiloto del Enola Gay; el hijo que va a recoger el informe de la autopsia de su padre y, al encontrarse con los órganos distribuidos en varios contenedores, sólo atina a decir: “Ahí estás, Otochan; ahí estás, papá”. Están sus modosas intervenciones en cursiva, soltadas como un pañuelo entre dos capítulos, que corren el riesgo de parecer denuncia fácil y logran algo que se parece mucho al lamento: “En octubre de 1952, Gran Bretaña llevó a cabo su primera prueba de bomba atómica.” “El 18 de mayo de 1974, la India llevó a cabo su primera prueba nuclear.” Y está, en fin, ese fragmento del discurso pronunciado por el sobreviviente Kiyoshi Tanimoto ante el Senado de los Estados Unidos, cuyo más notorio atributo es la total —e inverosímil— ausencia de ironía:
Padre Nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la gran bendición que has dado a América al permitirle construir, en esta última década, la más grande civilización de la historia humana… Te damos gracias, Dios, por haber permitido que Japón sea uno de los afortunados destinatarios de la generosidad americana. Te damos gracias por haber dado a nuestra gente el don de la libertad, que les permite levantarse de las cenizas de la ruina y nacer de nuevo.
La Constitución japonesa, reformada después de la guerra, se hizo parte de ese renacimiento, e incluye tres principios que la distinguen de cualquier otra constitución política de cualquier otro país del mundo (y que, de paso, son una seña de identidad de nuestro tiempo): no poseer, no producir y no albergar armas atómicas en su territorio. Hoy, 3 de marzo de 2003, leo en un periódico de Barcelona que esa constitución está a punto de ser modificada para permitir todo lo que hasta ahora prohibía. El texto cita las declaraciones de un experto: “La mejor manera para que Japón eluda ser objetivo de misiles nucleares norcoreanos es que el primer ministro declare sin demora que Japón se dotará de armas nucleares.” La disuasión está lejos de haber muerto, pienso entonces, y al siglo XX le quedan todavía varios años de vida.
***
El escritor inmediato
Tras la publicación de Hiroshima, los apologistas de la bomba atómica se encontraron con que no era fácil despreciar a Hersey. Borrarlo de un plumazo, despacharlo con un red o un commie, no era posible: Hersey tenía su carnet de patriota estadounidense bien visible en la solapa. Mientras cubría la guerra en el Pacífico, instalado en Guadalcanal, había hecho más que cubrir la guerra en el Pacífico: las bajas sufridas por su unidad fueron tantas, que el reportero se vio obligado a volverse camillero, y fue después condecorado por la Marina. No sólo eso: su primer libro, Men on Bataan, era un retrato —no: un panegírico— del general MacArthur y sus tropas; el libro era tan encomiástico como puede serlo un Velásquez de la realeza española.
El autor de Hiroshima, hijo de misioneros, nació en Tientsin, China, en 1914 (fíjense ustedes: con el siglo), y allí vivió diez años. Parece poco tiempo, pero fue suficiente para que desarrollara un cariño muy personal por el país; sus detractores más imbéciles suelen cuestionar la objetividad de Hiroshima basándose en la filiación china del autor, lo cual implica, para ellos, un cierto desprecio por el rival japonés. Ese tipo de malentendidos no fue escaso en su vida: en su momento fue acusado también de dar a todos sus artículos un “tinte de izquierda”. Pero tal vez esto no sea demasiado raro, visto que Hersey había redactado los discursos de Adlai Stevenson, ese candidato de la izquierda estadounidense cuya derrota, creo yo, definió la trayectoria política del país (y, por lo tanto, de todo el mundo) desde los años cincuenta. De todas formas, nada de eso le impidió pelearse con la revista Time; en ella, dijo una vez, había tanto periodismo veraz como en el Pravda de Moscú.
Hersey tiene algo de escritor inmediato. Los novelistas que se ocupan de hechos históricos hablan mucho de la perspectiva necesaria, del tiempo que ha de pasar antes de emprender la puesta en libro de los hechos. A él no parecen asustarlo mucho esos asuntos: escribió su libro sobre MacArthur en 1942; publicó su reportaje sobre la batalla de Guadalcanal en 1943, cuando todavía la batalla estaba fresca. Su primera novela, A Bell for Adano, trata de la ocupación en un pueblito italiano durante la guerra; fue publicada en 1944, antes de que esa guerra terminara. En 1950 publicó The Wall, una novela sobre el gueto de Varsovia. Se suele decir que es la primera novela estadounidense sobre el Holocausto. Lo sorprendente, para mí, no es eso: es que Hersey haya tardado cinco años en novelarlo. La espera debió de parecerle interminable. ~