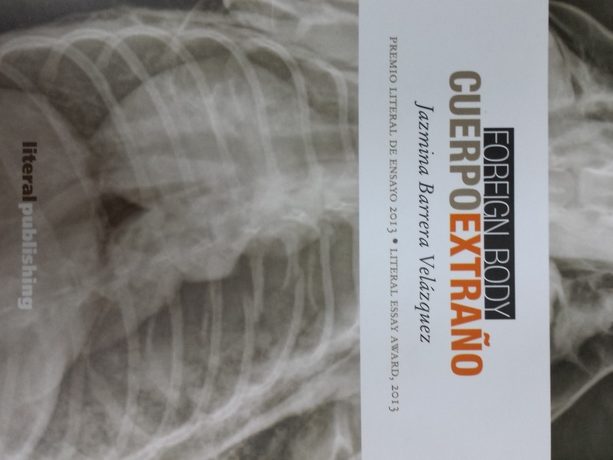Eras una uva. Al inicio, Leo, durante mis noches sin sueño, tú eras una uva. Así te imaginaba, porque así te describió la primera doctora, en la primera clínica que visitamos en Nebraska. Que en ese momento, nos dijo, tendrías más o menos el tamaño de una uva. Habíamos llegado a la clínica algo desvelados. Apenas dormimos la noche anterior, ansiosos por la cita del día siguiente, y al nomás entrar el guardia de seguridad nos dijo que el martes era el día más peligroso. Luego pasamos bajo un detector de metales. Vaciamos nuestros bolsillos. Abrimos nuestras mochilas. El guardia de seguridad, revisando el contenido de las mochilas, nos dijo que un martes, hacía varios años, alguien les había lanzado una bomba molotov. Afuera, en la calle, aún se oían los gritos de las ocho o diez personas que habían querido impedirnos la entrada. Algunos sostenían carteles. Otros rezaban con un rosario. El guardia de seguridad nos dijo que el martes era el único día de la semana que la doctora volaba a Nebraska para hacer los abortos. Yo recién había traducido un poema de William Carlos Williams, en el cual una mujer embarazada –madre ya de siete hijos– le pide a su doctor unas pastillas para abortar, y el doctor sabe que, en casos como ese, actuar rápido es lo más importante. Y me puse a pensar en ti, Leo, a pensar en ese poema y en esa mujer embarazada que ya no quiere más hijos ni más embarazos, mientras el guardia de seguridad nos devolvía las mochilas y nos contaba que un viejo llamaba por teléfono todos los martes, sin falta, y amenazaba con matar a todos estrellando su camioneta contra la puerta principal de la clínica. Tu madre y yo volvimos la mirada hacia la puerta principal, como para verificar si soportaría el impacto. Luego entramos y vimos a la doctora y la doctora nos dijo que eras una uva.
…
Me convertí en tu padre, Leo, como todo lo demás importante en mi vida, por accidente. Tú aún creces en el vientre mientras yo traduzco a William Carlos Williams, pero siento la necesidad de decirte algunas cosas que temo luego se queden olvidadas en el tiempo o en el silencio. Decirte, por ejemplo, que todas las noches duermo con mi mano derecha sobre ti, quizás intentando sentir tus ligeros movimientos, o quizás queriendo protegerte en las noches, o quizás pensando que tú también, mientras duermes y creces ahí dentro, logras sentir mi mano cerca, apenas del otro lado de tu mundo interno y oscuro. Decirte, por ejemplo, que rezo para que no heredes mis alergias de rinitis, ni mi calvicie prematura, ni mi carácter neurótico, ni mi propensidad a marearme en carros y barcos y aviones, a desmayarme con solo ver o imaginar sangre; pero decirte al mismo tiempo que, si los heredas, si resultas ser tan alérgico y desbalanceado y calvo y neurótico como tu padre, pues no pasa nada, la vida continúa, solo hay que limpiarse los mocos. Decirte, por ejemplo, que en las madrugadas me invade una profunda sensación de ansiedad o más bien de miedo: miedo a fracasar como padre. ¿Sabré ser padre, Leo? ¿Sabré ser tu padre? Decirte, por ejemplo, que yo nunca había querido un hijo. O al menos eso les decía a todos, y eso me decía a mí mismo, supongo que para mitigar el miedo que sentía, que aún siento. Yo ya no esperaba ser padre. Me convertí en tu padre por accidente, Leo. Aún ahora, mientras creces en el vientre, me es difícil imaginarme a mí mismo como padre, imaginarte a ti en mis brazos, mirando hacia arriba, el futuro entero en tus ojos. Tal vez porque ser padre es algo inimaginable.
…
Decía Williams, Leo, que todo empezó con un infarto. Tenía dieciséis o diecisiete años. Sucedió durante una carrera. Él había corrido ya las ocho vueltas a la pista cuando alguien gritó que aún le faltaba una vuelta más. La corrió. Luego cayó enfermo. Se puso a vomitar. Comenzó a dolerle la cabeza. Al llegar a casa llamaron al médico, quien le diagnosticó un soplo en el corazón. No más deportes. No más béisbol. No más carreras (cosa que no le importó tanto, decía Williams, pues había un niño en el barrio a quien jamás le pudo ganar). No más juegos con sus amigos al salir de la escuela. Solo reposo. Se vio obligado a replegarse sobre sí mismo, a pensar en sí mismo, a verse a sí mismo. Y entonces, decía Williams, empezó a leer.
…
Williams no hablaba inglés, sino el idioma americano. Eso decía Williams, Leo, enfáticamente. No le gustaba hablar del lenguaje, sino del idioma. No le interesaba escribir en el inglés académico o correcto, sino en el inglés de la calle, en el inglés de la experiencia, en el inglés de sus pacientes.
…
Williams solía escribir versos o breves historias en sus recetarios médicos. Como si la literatura fuese el medicamento que les quería recetar a los pacientes. Unos pacientes que luego se convertían en literatura. La niña empecinada en no dejarse revisar la garganta. La adolescente con el rostro lleno de barros. El joven que sufre un accidente en la fábrica donde trabaja y que después, más que la ayuda de un médico, necesita su ayuda laboral. La pequeña e inolvidable bebé de once meses que muere porque no logran diagnosticar su enfermedad a tiempo. Un viejo italiano que no tiene dinero para pagar la consulta de su esposa y entonces, como una especie de comunión, le ofrece al médico compartir una pizca de rapé. Otro viejo pobre, un pescador llamado Thaddeus Marshall, que en su jardín mantiene una carretilla roja rodeada de pollos blancos. Decía Williams que su poema de la carretilla roja (uno de los más célebres de la poesía norteamericana del último siglo) había surgido de esa imagen y del cariño que él sentía por aquel pescador afroamericano, paciente y vecino suyo en Rutherford, Nueva Jersey: un viejo tan pobre que al morir tuvo que ser sepultado en una tumba anónima, sin nombre, sin lápida. Aunque su verdadera lápida, Leo, será para siempre aquel poema de apenas dieciséis palabras.
…
En el verano de 2015, más de cincuenta años después de su muerte, un museo de Rutherford organizó una ceremonia conmemorativa en honor de Williams, invitando a participar a unas tres mil personas. Acaso ninguno de ellos era lector de su poesía. Pero todos, Leo, de bebés, habían entrado al mundo con la ayuda de las manos de ese poeta.
…
Tú sigues creciendo en el vientre, y yo sigo traduciendo a Williams. Pienso en ti mientras trabajo alguno de sus cuentos o poemas de médicos, quizás porque ahí estás, en las historias que traduzco, en cada uno de esos cuentos o poemas de mujeres embarazadas, de mujeres pariendo, de niños abandonados, de bebés enfermos o moribundos o ya muertos. Ahí están tus pequeñas manos, en las palabras, como sosteniendo las palabras, como moviéndolas conmigo de una lengua a otra. “The birth”. El nacimiento. Ese es el título de uno de los poemas de Williams, que en inglés empieza así: “A 40 odd year old Para 10 / Navarra / or Navatta she didn’t know.” Pasé semanas perdido en esos primeros tres versos, leyéndolos y releyéndolos, investigándolos, tratando de entender o descifrar su significado. Pero fuiste tú, Leo, desde el vientre, quien finalmente me los descifró. Hace unos días nos llegó por correo postal una hoja médica con los resultados de tus exámenes, y en la parte superior de esa hoja médica descubrimos las palabras “Gravida” y “Para”. Son dos términos médicos. Gravida: número de veces que una mujer ha estado embarazada. Para: número de veces que una mujer ha parido. Para 10, entonces, es el término médico que designa a una mujer que ha parido diez veces. Tú me ayudaste a entender que el arranque del poema de Williams describe a una mujer de alrededor de cuarenta años que ha parido anteriormente diez veces, y cuyo apellido era Navarra o Navatta, ella no lo sabía (un poema, como casi todos los poemas y cuentos de Williams, sobre inmigrantes pobres, humildes, ya sin nada, ni siquiera un nombre). Williams, en su autobiografía, confiesa que como escritor había sido un médico, y que como médico había sido escritor. Y yo te veo en las palabras, Leo. Te siento en las palabras. Tú aún no existes, pero en las palabras eres mi hijo.
…
Escribió Williams que su padre era su confidente de letras, que siempre lo buscaba a él cuando tenía un problema literario. Ellos dos también traducían juntos, Leo. Tradujeron juntos poemas del colombiano José Asunción Silva, del peruano José Santos Chocano, del hondureño Alfonso Guillén Zelaya, y ya con su padre muy enfermo de cáncer, a punto de morir, tradujeron juntos un cuento titulado “El hombre que parecía un caballo”, del guatemalteco Rafael Arévalo Martínez. Y es que Williams no veía diferencia entre el escritor y el traductor. La traducción, para él, también era un acto poético. Para él, ambos trabajos surgen del mismo impulso creativo. En una carta al poeta y crítico Nicolas Calas, escribió: “No me importa cómo diga yo lo que debo decir. Si mi trabajo es original, todo bien. Pero si puedo decirlo (o sea, la cuestión de forma) al traducir el trabajo de otros, eso también es valioso. Qué más da.”
…
A dark Spanish beauty. Una oscura belleza española. Así describen a Williams en el anuario de su escuela de medicina de 1906, en la Universidad de Pensilvania. Y es que en medio de esos blandos William y Williams –heredados ambos de su padre–, resalta su segundo nombre, tan latino, tan oscuro como exótico, y el eco indisoluble de la familia puertorriqueña de su madre. Era como si su nombre mismo representara los dos polos de su vida, de su personalidad: paterno/materno, médico/poeta, ciencia/arte, orden/caos, apolíneo/dionisíaco (varios de sus poemas hasta son narrados por las voces de dos personajes opuestos, llamados Bill y Carlos). En algunas culturas, Leo, se cree que al decirle nuestro nombre a una persona le estamos entregando a esa persona un pedazo de nosotros. Como si nuestro nombre fuese una cosa física o una extremidad más de nuestro cuerpo. Tu nombre, de alguna manera, nos lo dijiste tú mismo. No hubo discusión ni debate. No hubo otras opciones ni tampoco grandes momentos de inspiración. Si yo creyera en la inspiración, Leo, te diría que, según los antiguos rabinos y cabalistas, los padres de un niño reciben una chispa de inspiración en el momento de nombrar a su hijo. Pero la inspiración no existe. Estábamos con tu madre en el hospital en Nebraska, sentados en la salita de espera justo después de haberte visto por primera vez en el ultrasonido. Noventa y nueve por ciento, me había contestado la enfermera al preguntarle qué tan segura estaba de que fueses niño. Esas de ahí son sus partes de niño, agregó como con pena, señalando la pantalla negra. Yo no te había imaginado niño ni niña (en mi mente, aún eras una uva), y no había querido ni pensar en nombres. Después de la cita, ya sentados en la sala de espera del hospital, tu madre de pronto me dijo que lástima mi abuelo polaco se había llamado León porque a ella le gustaba ese nombre, y ninguno de los dos quería nombrarte como alguien más de la familia. Yo, sin pensarlo, le respondí que a mi también me gustaba, pero no León, sino Leo. Y eso fue todo. Te vimos por primera vez esa tarde en el hospital, tan pequeño y borroso en una pantalla negra, y luego entre los dos pronunciamos tu nombre.
…
Unos vecinos en Nebraska, a punto de mudarse lejos, nos regalaron hoy un piano antiguo que no podían o no querían llevarse con ellos. Un vejestorio enorme, hermoso, en mal estado, marca Tryber. Tendrá casi cien años (según un papel amarillento pegado a la parte interior, se afinó por primera vez en 1924), y no me es difícil imaginármelo en una cantina del viejo oeste de Nebraska, medio desafinado y lleno de polvo y rodeado de vaqueros y prostitutas. Me gusta cómo suena. Me gusta cómo se ve contra la pared de la casa, tan imponente y fuera de lugar. Williams creció oyendo a su madre tocar un piano muy parecido, un viejo Melodigrand, marca Lindeman & Sons, y esa música de su infancia luego se haría evidente en su poesía, en su literatura. Acaso tú, Leo, crecerás oyendo la música medio desafinada y empolvada de este antiguo piano de vaqueros (llevas casi nueve meses oyendo una cantata de Bach, mi favorita). Lo primero que hice, entonces, fue sentarme y tocarte el mismo ejercicio que tantas veces había practicado de niño, bajo la mirada inquisitiva y siempre furiosa de la señora Sapperstein, mi profesora de piano: una misma pieza, tocada en diferentes escalas. Según Schopenhauer, una traducción se relaciona a su original de la misma manera en que una pieza musical se relaciona a su transposición a otra escala. Es la misma pieza, pero no lo es.
…
En el área de maternidad del hospital de Nebraska hay un largo muro de madera, de tal vez cinco metros de largo por dos metros de alto, con pequeñas rendijas o grietas. Hoy en la mañana, tras una visita de consulta –ya de tus últimas, espero–, me quedé mirándolo, tratando de entender su significado, hasta que llegó una enfermera y me dijo que era un muro de rezos (a prayer wall). Luego me mostró una caja de la misma madera llena de papelitos rojos ya impresos, y me explicó que cualquier visitante podía tomar un papelito rojo de la caja y colocarlo entre una de las pequeñas grietas del muro y dejar ahí un rezo preescrito en nombre de alguna madre o algún bebé. Pensé en preguntarle qué pasaba después con los papelitos rojos, si algún cura o conserje llegaba en las noches a sacarlos de las grietas y los volvía a meter en la caja, para la tanda de visitantes del día siguiente. Pensé en preguntarle si todos los rezos eran un mismo rezo, o si cada papelito rojo era distinto. Pensé en preguntarle si uno no podía escribir su propio rezo en un papelito rojo. Pensé en qué rezo te escribiría yo a ti, Leo, en qué rezo rezaría yo por ti, si la enfermera me diese un papelito rojo vacío.
…
Hoy, día de san Jerónimo, santo patrón de los traductores, es la supuesta fecha de tu nacimiento, Leo. En uno de los cuentos que traduje de Williams hay un bebé que al inicio es una niña y de pronto, cuatro o cinco páginas después, es un niño. A medio cuento, sin ninguna razón aparente, una niña de cinco meses se convierte en un niño de cinco meses. Un descuido del autor, probablemente. ¿Pero cómo traducirlo? ¿Corrigiendo aquello que el escritor mismo jamás corrigió? ¿O siendo fiel a ese descuido, aunque luego parezca un descuido de la editorial o del traductor? ¿Traducimos también los descuidos, los errores, las incongruencias? ¿Debemos ser fieles a las palabras del autor o fieles a sus ideas? El texto original es como un proyectil, decía Foucault, y el lenguaje al que se está traduciendo es la diana. Un traductor, entonces, según Foucault y su escuela, debe lanzar el texto original hacia esa diana con la puntería milimétrica de un francotirador. Sin fallar. Sin interpretación. Sin modificación alguna. Absolutamente recto y absolutamente fiel a cada una de las palabras de ese texto original que está traduciendo. Palabra por palabra. Los posibles problemas –como sonidos poco naturales, o cacofonías, o la incomprensión por parte de los nuevos lectores– pueden considerarse daño colateral. La fidelidad total y absoluta a un texto literario, entonces, aunque esto tenga ecos de santidad, de ética. Una traducción libre, según Nabokov, debería considerarse un crimen en contra del autor original. La traducción literal más torpe, escribió él, es mil veces más útil que una bella paráfrasis. Pero ¿es la literatura una cosa útil? ¿Es el fin de la literatura la utilidad, o más bien la belleza? En su análisis de las diferentes traducciones europeas de Las mil y una noches, Borges celebra la creatividad y originalidad del traductor. Elogia al traductor francés, que “añade paisajes art-nouveau, buenas obscenidades, breves interludios cómicos, rasgos circunstanciales, simetrías, mucho orientalismo visual”, y cuya “infidelidad creadora y feliz” es capaz de convertir diez palabras del original árabe en un hermoso párrafo francés de siete líneas. Por el contrario, Borges critica las traducciones literalmente fieles al alemán –son, dice, de una franqueza total–, al no aportar ellas nada nuevo al intercambio literario. Y es que Borges no veía la traducción como un instrumento para lanzar el proyectil literario hacia la diana de un nuevo lenguaje, sino como un medio de intercambio, a través del cual ambas lenguas, y ambas culturas, son enriquecidas mutuamente. No una traducción palabra por palabra, sino sentido por sentido, como escribió san Jerónimo. Entonces, Leo, ¿niña? ¿niño? ¿o ambos?
…
Termino ya la traducción de Williams, y tú te acercas. Tu nacimiento se acerca. Y mi ansiedad solo crece, especialmente en las noches, entre sueños. Eres lo primero que pienso cuando abro los ojos en la oscuridad, y aún en la oscuridad siento que me traga la noche. Intento abrazar a tu madre a mi lado, para sentir tus movimientos y tus pequeños pies empujando y así quizás sosegarme un poco, pero la postura es incómoda y ya casi no puedo. Me pregunto si todo padre incipiente se despierta con ese mismo miedo en las noches. A veces, boca arriba en la oscuridad, me culpo de haberte arrojado a este mundo tan cruel e insensato. A veces envidio tu juventud. A veces me cuesta hablarte en el vientre. No puedo. No sé por qué. Me siento un poco absurdo hablándole a un vientre, aunque sé que tú estás flotando ahí dentro y puedes escuchar y quizás hasta entender mis palabras. Pero luego aquí, mientras escribo, te siento aún más cerca. Al escribir, Leo, te siento aún más cerca. Quizás porque sé que son estas palabras de aquí las que al final quedan, las únicas que importan.
…
Mientras su propio hijo crecía en el vientre, Williams también estaba traduciendo: Nuevo Mundo, de Lope de Vega. Me pregunto, Leo, si no habrá una relación entre el proceso de volverse padre y el de volverse traductor; entre imaginar cómo nuestro hijo se va haciendo, e imaginar cómo las palabras de otro se van haciendo nuestras. El primer hijo de Williams nació en la madrugada del 7 de enero de 1914, con la primera nevada del invierno. “¡Es un oso, es un niño, es un oso!”, escribió Williams en una nota, y acto seguido se sentó y continuó traduciendo a Lope de Vega.
…
Tú también naciste en la madrugada, Leo, hace pocos días, tras una noche entera de trabajo de parto natural. Yo sigo desvelado, exhausto, como flotando, pero no es de mí de quien quiero escribirte ahora, ni de ti, sino de tu madre. De su fortaleza. De su entrega, absoluta e incondicional. Ella no aceptó ningún medicamento paliativo, haciéndole frente a doce horas de dolor con nada más que unos gritos heroicos que parecían surgir de una época ancestral, y con una fuerza y una nobleza que yo no había presenciado jamás. Por el contrario, yo sentí que me desmayaba al oír a la comadrona decir que tú eras demasiado grande y que debía ella entonces hacerle un corte a tu madre. De inmediato, al solo imaginármelo, empecé a sudar frío. Tuve que tumbarme en un sofá. Pero una enfermera muy amable me trajo un vasito con jugo de naranja y me recuperé a tiempo para volver a pararme al lado de tu madre y susurrarle al oído que te empujara una última vez. Ella me dijo que no podía, que ya no aguantaba, que no le quedaban más fuerzas, pero yo le insistí que esperara la próxima contracción y te empujara una última vez, que ya casi estabas fuera. Había llegado un médico cirujano y tenía preparada una ventosa obstétrica, por si tu madre aún no lograba sacarte ella sola. Pero no hubo necesidad. Te vi por primera vez, hijo, a las 5:38 de la madrugada. Una enfermera ya había puesto un brazelete en tu muñeca izquierda que decía Halfon, boy, y yo me sentí sobrehumano y nada más que humano. ~
(Ciudad de Guatemala, 1971) es escritor. En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Libros del Asteroide acaba de publicar su libro Un hijo cualquiera