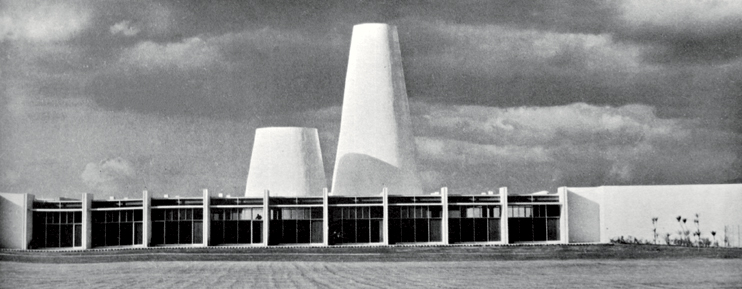La escalada del imperialismo islamista de Erdogan ha llegado para quedarse. Lo que a principios de siglo constituyó la esperanza de que el islamismo fuera conciliable con la democracia ha pasado a ser una pesadilla que afecta a los equilibrios del mundo occidental. Desde la “mezquitización” de Santa Sofía a la agresiva reivindicación de derechos marítimos ajenos mediante el envío de una flotilla capitaneada por la fragata Gengis Kan. A partir del fallido golpe militar de 2016, lo que era una orientación autoritaria se ha convertido en la edificación de una autocracia que además se justifica por el cumplimiento de una misión sagrada, en busca de un Santo Grial turco y al servicio del islam. Así, al mismo tiempo que la Unión Europea mira con creciente desconfianza a su socio de la otan, el muyahid Abdalá Anzorov, antes de asesinar al profesor Samuel Paty, declaraba que sus referencias políticas eran los talibanes y Erdogan. Lejos del tiempo en que el predicador Tariq Ramadan le criticaba por su intento de perpetuarse en el poder. Sin pronunciar la palabra yihad, Erdogan aspira ahora a ser reconocido como heraldo de un islam convertido en religión dominante a escala universal, gracias a la espada y al espíritu de victoria que anida en el pueblo turco.
La Turquía de Erdogan no es el único imperio que en la última década resurge cargado de amenazas. Desde la subida al poder de Xi Jinping en 2012, y con una carga intimidatoria superior, la conquista económica del mundo por China ha pasado a ser la plataforma de un proyecto de dominio también político y cultural a escala mundial, que además apunta ya a la guerra como medio para alcanzar sus reivindicaciones, tanto en el plano del irredentismo (India, Taiwán) como en el de control de los recursos económicos (petróleo del mar de China). Aquí el reto militar está dirigido contra Estados Unidos y, por supuesto, contra quien se oponga a sus miras, adquiriendo cada vez más los rasgos propios de un ultimátum. Cierra el círculo la Rusia de Putin, en este caso un protagonista más previsible en ideas y fines, ya que nunca ocultó su voluntad de corregir el desastre que a su juicio supuso el fin de la URSS. Ahí está la determinación que le llevó a amputar territorios y ponerse en guerra contra Georgia y Ucrania.
Una actitud que cuenta con el respaldo de su arsenal nuclear frente a Washington, y hasta ahora también a favor de la simpatía recíproca de Putin y Trump (prolongada en ambos casos a Erdogan). Basta con seguir las emisiones televisadas y la línea editorial de rt para comprobar la intensidad de esa preferencia y el lógico disgusto ante la victoria de Biden. De forma aún más abierta que Erdogan, Putin es un posestaliniano profundamente alérgico a la democracia: el presidente armenio Pashinian hubiese debido tenerlo en cuenta antes de confiar en su ayuda para la guerra de Nagorno-Karabaj.
El eclipse del imperio americano ha sido el telón de fondo sobre el cual se abrieron camino los nuevos/viejos imperialismos. La estúpida invasión de Irak, con la consiguiente explosión del yihadismo, arruinó la previsión de “un nuevo siglo americano”, formulada por los think tanks neoconservadores que asesoraban a Bush Junior. El caos instaurado por Trump hizo el resto. Favorecido por la comprensión del presidente estadounidense, Putin pudo mantener su desafío, ampliándolo a Siria y Libia. Entre reacciones viscerales de Trump y retrocesos, Xi Jiping avanzó en su escalada de dominación sobre el Pacífico, África, el sudeste asiático. Y Erdogan intervino con sus tropas donde y como lo tuvo a bien, en una reconstrucción de la hegemonía otomana sobre el Mediterráneo.
Sueños del pasado
El sorprendente denominador común entre los citados procesos reside en la importancia del precedente imperial, con orígenes en el Antiguo Régimen. De nuevo la linealidad es clara en el caso ruso, por encima de las apariencias. Está a la vista el eslabón que une la visión geopolítica de Putin con ese paraíso perdido que para él fue la URSS de Stalin. Y la política exterior del vozhd no ofreció dudas, en el mismo sentido, desde fines de los años treinta (Finlandia, países bálticos, Besarabia, Polonia oriental). Tuvo la amabilidad de explicárselo a su círculo de colaboradores en 1937: había que conservar el imperio territorial legado por los zares, una razón más para aniquilar a los “enemigos del pueblo”. Brézhnev se atuvo a esa lógica al invadir Praga en 1968. La misma vocación expansiva que llevó al desastre de Afganistán y permitió luego ver realizado en Siria el sueño zarista de la presencia militar rusa en el Mediterráneo.
El caso de la China poscomunista es más complejo porque en la justificación de su expansionismo utiliza la falacia de que su intervención económica comparte el anticolonialismo con los destinatarios, frente al expolio capitalista. Una película de gran éxito en 2017, Lobo guerrero 2, tiene como héroe a un militar chino cercado por mercenarios occidentales en una misión asistencial al Tercer Mundo. Falsa imagen: las inversiones chinas bordean con frecuencia la depredación y la destrucción del medio.
Sri Lanka, Myanmar, Laos y Etiopía dan fe de ello. La conquista del mar de China es económico-militar y su legitimación viene del pasado imperial, que ya Mao recuperó, presentándose como su sucesor. En la definición de su “sueño chino”, como hijo de viceministro maoísta, Xi asume la trampa de aquel dios viviente de presentar como emancipación lo que es ansia de poder mundial. Su espacio se extiende desde el Pacífico central a los puertos de Valencia y Bilbao. Es una alternativa radical a la hegemonía de Occidente con el propósito de “cambiar el paisaje económico mundial” mediante la Nueva Gran Ruta de la Seda. En realidad, un nacionalismo extremo, mirando hacia atrás, en su fundamento filosófico, Confucio, y en el mito “rejuvenecido” del imperio.
No lejos de esa perspectiva, el crecimiento económico del último cuarto de siglo hizo posible el regreso soñado de Erdogan a la grandeza perdida del Imperio otomano. La modernización de Turquía como Estado nación fue obra de Atatürk en la dirección de un patriotismo orientado hacia Europa, que solo por el atraso del país derivó del pluralismo hacia una dictadura pedagógica. Este atraso consistía en el abrumador predominio del tradicionalismo religioso en el mundo rural. Tal rémora no solo implicó muy pronto una amenaza fáctica, sino que condenó para siempre al proyecto kemalista, laico y defensor de la igualdad de género, a ser electoralmente minoritario. El Ejército se autodesignó como defensor de la ortodoxia, pero una democracia no se construye sobre golpes de Estado –1960, 1971, 1980, 1997–, y con el respaldo de la nueva burguesía creyente, el vacío fue al fin ocupado por el islamismo político, con Tayyip Erdogan al frente, vencedor en todos los comicios desde 2002.
En un primer momento tuvo que actuar con cautela, a fin de sortear una oposición del sistema judicial y del Ejército que entre 2007 y 2008 estuvo a punto de dejar fuera de la ley a su gobierno y a su partido “de la Justicia y el Desarrollo”. Una vez superados ambos escollos, pudo abrir la caja de Pandora y revelar su auténtico objetivo político: la transformación paso a paso de la democracia parlamentaria laica en un régimen autoritario, gobernado por él con mano de hierro e inspirado en la restauración de los valores del Imperio otomano. Las formas sociales europeas –emblemas: el atuendo femenino, la educación– podían sobrevivir, contemplando el progresivo ascenso de las islamistas, incluso con la adaptación de la moda moderna en el estilo tekbir, la preferida de Alá según la propaganda.
Las escuelas religiosas, imam hatip, desbordaban la formación de imanes para copar la enseñanza privada, subiendo de 65.000 a más de un millón. Sin Darwin. La justicia pasó a depender del gobierno y los periodistas libres emprendieron el camino de la cárcel. La historia se convertía en mito con la exaltación de Mehmed II, conquistador de Constantinopla, asociado a Erdogan en las pancartas electorales, y de Abdulhamid II, el último verdadero sultán, de 1876 a 1909, sanguinario en sus matanzas de armenios y en la represión interna, pero entregado a la defensa de un imperio islámico. A su sombra, Erdogan hacía profesión de neootomanismo. Hora de un islam retrógrado, hora de destruir la dimensión humanista de Atatürk y por ello, a partir de 2013, de convertir las basílicas-museos en mezquitas. No solo eso: aplastó la movilización juvenil que defendía el Parque Gezi en Estambul y la política kurda abandonó la relativa tolerancia.
Mirando al horizonte
Las estrategias políticas de China y de Turquía se dirigen hacia dos variantes de poder mundial, la primera partiendo de la hegemonía económica, la segunda del poder religioso, convenientemente armadas ambas. Rusia piensa asimismo en el dominio mundial, si bien en su caso de carácter estrictamente militar, ganándole la partida a los Estados Unidos en armamento nuclear y defensivo. No puede aspirar a más, dado un pésimo balance económico que solo es compensado por la popularidad de la fórmula nacionalista de Putin: malgobierno económico y orgullo patriótico.
Rusia coincide con China y Turquía en el radical desprecio a los derechos humanos y a la democracia, que Erdogan tolera en parte mientras la controle. El crimen político para Rusia puede practicarse dentro y fuera de sus fronteras. El extremo se alcanza en la China de Xi, que acaba de reírse de los tratados internacionales en Hong Kong: los derechos humanos son condenados en cuanto “ajenos al sistema socialista de características chinas”, cobra forma un régimen orwelliano de control totalitario de cada individuo y se practican tranquilamente el genocidio religioso y una bestial represión política sobre el pueblo uigur. Enemigo: Estados Unidos. Ahora también Australia. Amenaza serenamente esgrimida: la guerra. El “sueño chino” de Xi es ultranacionalista. En vez del “libro rojo” de Mao toca ahora en el móvil “estudiar la Gran Nación”.
El despegue del ultranacionalismo de Erdogan ha tenido lugar a partir del fallido golpe militar de julio de 2016, que el Reis atribuyó a su antes consejero Fetulá Gülen, y que le permitió desencadenar una represión de masas. El concepto de nación-ejército, aplicado por Atatürk durante la guerra de Independencia (1919-1922), ahora es transferido a la inexorable acción de conquista guerrera que Turquía llevará a cabo hasta alcanzar su última meta: la ocupación de la “manzana roja”, lugar desde donde impondrá la justicia islámica sobre el mundo. Esa manzana llegó a Erdogan de la mano de los pensadores, más bien mitómanos, que bajo Abdulhamid II sublimaron su frustración del período desarrollando la ideología del turanismo, la pertenencia de Turquía a una constelación de pueblos superiores procedentes de Asia Central. Los turcos, para el más influyente inspirador de Erdogan, Ziya Gökalp, son los superhombres de que hablara Nietzsche.
A lo largo del siglo xx, el mitema se completa con la visión de que los turcos son el pueblo elegido del islam desde que en 1071 Alp Arslam venció a los bizantinos en Manzikert. Un espíritu de conquista que aquí y ahora se encarna en el presidente de Turquía. Lo ilustró la ceremonia inaugural de Santa Sofía-mezquita, con un ministro en funciones de imam, disfrazado a la moda de Solimán el Magnífico y esgrimiendo el espadón de la conquista. En la senda hacia la manzana mágica, tema de un elocuente vídeo oficial elaborado a fines de julio con ese título, se encuentran etapas intermedias de obligado cumplimiento. Tales como el apoyo total a Azerbaiyán –“una nación, dos Estados”– frente a Armenia o la conversión de los mares Egeo y Mediterráneo oriental en “la patria azul” de Turquía, apropiándose de la jurisdicción económica, hasta ahora reconocida a Grecia y a la República de Chipre. Como en el caso de China, quien se oponga ha de pagar caro el enfrentamiento a la trayectoria victoriosa que Turquía tiene inscrita en su destino. El fin de la historia no ha llegado. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).