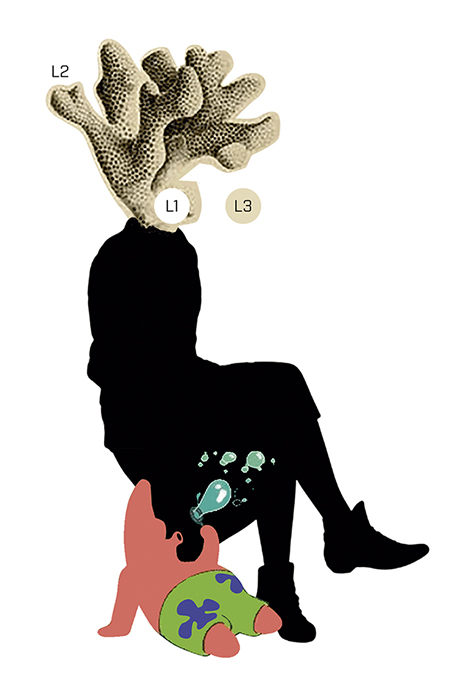Que la expresión “transición a la democracia” es de origen inglés es un detalle que pasa indebidamente desapercibido. Comenzó como un nombre abstracto para la culminación de lo que sus protagonistas casi siempre llamaron reforma parlamentaria, sobre todo, las ampliaciones del sufragio de 1867 y 1884. Un diputado liberal escribía en 1881 que la clave de una transición pacífica era que los dirigentes del pasado serían invitados de nuevo al servicio público si no se resistían a ella. The Spectator (entonces un semanario liberal) contrastaba en 1893 la transición británica a la democracia con la inútil violencia revolucionaria de Francia, que solo había traído a la reacción. Un manual de historia de 1890 destacaba que, si bien todos los partidos contribuyeron a la transición, “ninguno sabía del todo lo que estaba haciendo”. Gradual, pacífica (olvidándose de Irlanda), pactada, con cierta continuidad de las élites, sin un plan maestro y sin involución. Aunque el nombre se ha utilizado después para cualquier cambio de régimen que terminara bien, es bueno recordar las notas que se querían destacar la primera vez que se llamó así.
((1 The Fortnightly Review, octubre de 1881, “Parliamentary business”, William Rathbone VI; The Spectator, 11 de noviembre de 1893, “The waning of liberalism”; History of England (V. III), T. F. Tout, 1890. La expresión se encontraba disponible en el lenguaje culto durante todo el siglo XIX, posiblemente, por influencia de las traducciones de Aristóteles, pero solo hacia el final adquirió una denotación consolidada, aunque aún infrecuente. Es posible que el clásico de Sidney Low The British Constitution (1920), que tiene un capítulo titulado “Transición a la democracia”, lo empujase hacia el futuro. A partir de los años setenta se vuelve general en la ciencia política, como un objeto de estudio.
))
Aunque es difícil decir que la Transición española fue gradual, si con ello se entiende lenta, tuvo todas estas características. Un episodio razonablemente bien acabado de pragmatismo británico en un país que había fracasado varias veces a la hora de organizar la libertad. Sin que faltara la violencia, como en Francia, pero con un peso mucho mayor de la reacción.
El genio político de Adolfo Suárez fue hacer una reforma gradual en el procedimiento –“de la ley a la ley”– pero casi vertiginosa en el tiempo. De modo que la disyuntiva sobre la que se concentraban los primeros debates, reforma o ruptura, se volvió en pocos meses, como escribió Javier Pradera, “una inconvincente cláusula de estilo”. Esa ruptura manquée dejó, sin embargo, un largo rastro literario sobre ocasiones perdidas, sobre desengaños, sobre el precio pagado, sobre traiciones incluso.
1
No en Pradera, pero este estilo siempre ha tenido su público. Ahora bien, las interpretaciones que se suelen llamar “revisionistas” de la Transición, comunes desde hace alrededor de un decenio, van más lejos y cuestionan todos sus atributos, que consideran míticos. Salvo que como a todos los talismanes se le presume el poder sobre el futuro.
El regreso al gobierno del Partido Popular en 2011 y los efectos de la Gran Recesión favorecieron que se propagase una doctrina que, si bien podía ser de sentido común en el campus de Somosaguas, todavía chocaba. Se trataba de una visión conspirativa y escéptica de la Transición, emparejada con la denuncia de la democracia española como supuestamente incompleta. Falsa, en la variante kafkiana. Ambas cosas como causa y efecto. La crisis económica, las políticas de respuesta y sus tremendas consecuencias sociales multiplicaron la perversión del pasado. Además, los escándalos de corrupción señalaron a la clase política como objeto (se hicieron teorías) y la crisis territorial a un estado profundo (aunque todavía no se llamaba así) híbrido de la Falange y la banda del Tempranillo. Por si faltaban otras pruebas, gobernaba un partido al que, fue mala suerte, sus adversarios acababan de sombrear de franquismo. Al ganar las elecciones por mayoría absoluta, extendió la sombra un poco por todas partes.
El revisionismo tiene varias tradiciones. Los bolcheviques acusaban de revisionismo a quienes defendían el socialismo sin revolución; los maoístas a los soviéticos por la desestalinización, Enver Hoxha a los chinos por la apertura a Estados Unidos, y es seguro que todavía hubo quienes se resintieron de la evolución de los albaneses (yo buscaría entre los soldados por una Albania del Cantábrico, pero me voy a excusar de bajar a ese pozo). De modo que “Revisionismo o barbarie” (2014), título de un rap de Los chikos del maíz, enuncia una verdad palmaria, se les alcance o no. Sin embargo, la grabación comienza con algunas voces prestadas, entre ellas, el fragmento de un monólogo del ahora vicepresidente Pablo Iglesias, un entusiasta de la banda: “La guillotina es la madre de la democracia” (2013). El título deja poco a la imaginación, pero insistiré en la idea: la Revolución francesa fue el momento fundacional de la democracia y las ejecuciones “igualitarias” su prueba palpable. En el disco se le escucha declamando las palabras finales de su discurso, una cita de Robespierre: “Castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie.” A lo mejor era ironía posmoderna.
El revisionismo en la historia debería ser una forma de crítica científica y en la ciencia no hay dogmas, por lo que nada debe estar exento. Lo que sí hay es un método, algo que algunos revisionistas siempre intentan desacreditar como si fuera parte del complot. Demasiadas veces el revisionismo es una simple teoría de la conspiración. De otra parte, la revisión muchas veces no cuestiona hechos, o no es lo principal, sino interpretaciones, normalmente por su carga política y moral. Por ejemplo, para intentar desterrar la noción de pacto del mito fundacional de la democracia y sustituirla por un corte sangriento. ¿Cómo abordar estas objeciones?
Si bien los métodos públicos de la ciencia son un fundamento necesario para la discusión civilizada y para evitar algunos sesgos, estos no la resuelven. En ciencias sociales existen muchas regiones mal conocidas, muchos datos aún por descubrir y tenemos explicaciones bastante incompletas de las cosas. Incluso ante objeciones razonables es muy difícil explorar los enunciados contrafácticos: es obvio que si alguien habla de “ocasiones perdidas” no podemos experimentar con distintas réplicas de la Transición. Casi siempre nos tenemos que arreglar con comparaciones. El problema es cuando ni siquiera se hacen. Si las objeciones son paranoides, se puede probar la lógica, pero es difícil que tenga éxito. Santos Juliá se admiraba de que tantos autores usaran la Ley de Amnistía para explicar cualquier cosa, en lugar de explicar la Ley de Amnistía, pero eso no desanima a casi nadie de seguir especulando. Si es difícil convencer a los antivacunas, imagínese a los escépticos de la Transición con medios mucho más modestos.
Dicho esto, puesto que la ideología siempre ha tenido una relación extraña pero indispensable con los hechos, lo mejor es discutir las revisiones impulsadas por la ideología con hechos siempre que sea posible. Revisemos tres cuestiones en ese espíritu.
Es razonable preguntarse por qué importa la Transición. Lo cierto es que no conozco ningún estudio que haya vinculado características de cómo se han hecho las transiciones con los resultados de la democracia a medio o largo plazo. La ciencia política se ha interesado mucho por entender qué explica que haya una transición, pero no si los modos tienen consecuencias, tal vez porque no salta a la vista qué importa ni cómo lo hace.
Ojalá hubiera datos sistemáticos. La transición a la democracia en Italia fue una ruptura tan violenta como se puede pensar y, según todos los indicadores internacionales, allí sufren una democracia de peor calidad que la de España u otros países comparables; en Dinamarca, por su parte, llevaron el espíritu de la continuidad y la transacción pragmática tan lejos como para cooperar con las fuerzas de ocupación nazis: su gobierno de coalición, socialdemócrata y radical, optó por el mal menor y permaneció en el puesto durante todo el periodo, cambiaron de primer ministro para suavizar las relaciones e incluso celebraron unas elecciones sin comunistas. No parece que eso haya infligido un daño fatal en su democracia.
Lo que llama la atención en el caso de España es el progreso en el tiempo. La razón por la que más cuesta creer que la Transición suponga un lastre no es solo por el hecho de que España se encuentre entre las democracias mejor valoradas del mundo sino por cómo la valoración ha ido progresando durante décadas en las series históricas de los indicadores internacionales. La congratulación sobre los triunfos de la democracia española puede ser patética, pero en lugar de inventar leyendas a contrario sería útil preguntarnos, por ejemplo, cómo hemos conseguido tener una de las policías menos violentas del mundo, tras la desaparición del terrorismo, y uno de los Estados de derecho mejor valorados por los observadores, a pesar de dónde venimos. Y con los fracasos vale lo mismo que con los éxitos. Ni para la ciencia ni para el decoro moral es adecuado comenzar proponiendo una causa remota, aunque tales causas existan.
A la transición se le pide que sea pacífica y que consolide la democracia, y a la democracia que se ocupe de sí misma. Las democracias convergen mucho en lo fundamental, y no es sino la propensión al excepcionalismo hispano, tanto el triunfal como el doliente, lo que nos aparta de esa certeza. No somos un país especial, somos responsables de nuestro futuro, como todos, y cuando algo es un sino inevitable suele ser una variación de lo que le sucede en otros lugares.
Si hubiera que buscar un lastre, yo optaría por la violencia. En este sentido, como en otros, la Transición fue mucho más interesante que la República. Hubo menos sangre y menos sudor, y más gente feliz. De qué tonterías hablamos a veces. El historiador Eduardo González Calleja ha establecido la cota mínima de 2.624 víctimas mortales de la violencia política durante la República. La inmensa mayoría, civiles. Solo en la revolución de Asturias murieron 855 paisanos y 229 integrantes de las fuerzas gubernamentales, y 1.051 y 284 respectivamente en el conjunto de España.
((
En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República Española (1931-1936) (Granada, Comares, 2014). Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República Española (1931-1936) (Granada, Comares, 2015).
))
Este episodio cuenta por sí solo como una guerra civil según los criterios que utilizan los especialistas para clasificar este tipo de conflictos (un mínimo de mil muertos, al menos doscientos en el bando menos castigado e intervención del Estado).
2
Nada de esto justifica los horrores que siguieron o los equipara, pero desmitificar la Transición española para mitificar la República a veces es obstinarse en el mal. Era un tiempo mucho más duro que el nuestro, pero en cuanto a la violencia la República fracasó. Ni Austria durante lo que llaman su guerra civil, a la que sucedió un gobierno fascista, ni la República de Weimar, hasta la elección de Hitler, ni los años finales del régimen liberal italiano, previos a la Marcha sobre Roma, atravesaron periodos de violencia comparables.
3
En la Transición, tal y como han contado Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar,
4
“entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1982, murieron 504 personas como consec
5
uencia de violencia política no estatal”, casi todas ellas por actos terroristas. Por otra parte, Sophie Baby ha contabilizado 178 víctimas de la violencia policial desde octubre de 1975 hasta diciembre de 1982. No son pocos, pero si es cierto que la violencia deja un lastre, se podían haber producido muchos más. Los datos nos dan una idea del cambio en las proporciones. Si en la República las fuerzas del orden fueron las que infligieron más muertes, durante la Transición fueron quienes sufrieron la mayoría de las víctimas.
A propósito del intento de juicio al último ministro del interior del franquismo, y primero de la democracia, Martín Villa, como supuesto responsable de una parte de esa violencia policial, se ha vuelto a animar el debate revisionista sobre la Ley de Amnistía de 1977, que declaraba el perdón para todos los delitos políticos cometidos desde el comienzo de la Guerra Civil hasta antes de la matanza fascista de Atocha, que no se incluía. Pocas cosas muestran la difícil relación que el revisionismo de la Transición mantiene con los hechos como lo que se dice y escribe sobre esta ley.
El libro de sesiones del Congreso del día que se aprobó lo puede leer cualquiera desde su casa. Se recomienda especialmente leer las intervenciones de Marcelino Camacho y de Xabier Arzalluz, que participaron en la redacción de la ley. Ambos hablaron tras el portavoz de Alianza Popular, antiguo ministro de Franco, que pidió la abstención, pero intentaron convencerle de votar sí junto con ellos. Camacho, en nombre de los comunistas, le pidió sumarse a ese “acto de unidad nacional”. Arzalluz, en nombre de la minoría vasco-catalana, le pidió que abandonara sus temores a que aquella amnistía no fuese la última. Arzalluz resaltó que era “una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos”, porque “hechos de sangre ha habido por ambas partes”. Camacho dijo que solo así se podría cerrar un pasado “de guerras civiles y cruzadas” y concluyó con estas palabras: “Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que este acto, esta intervención, esta propuesta nuestra será, sin duda, para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento.”.
Si no viven en España o no leen la prensa nunca creerán que la Ley de Amnistía la presenten algunos como una estratagema para proteger a los franquistas, como una losa de la Transición, o que hasta el pnv y lo que queda del Partido Comunista quieran enmendar ahora aquella ley. Cuando hasta Letamendia, hablando en nombre de “un sector del pueblo vasco” (qué tiempos), dijo que entendía que la ley había sido “un triunfo de todos los pueblos del Estado español”, aunque él se abstenía porque no aceptaba la fecha límite del perdón (el único antifranquista que no votó sí). Pero nuestros revisionistas lo entienden mejor, creen saber leer por detrás, o creen que no sabemos leer. Es como mínimo una falta de respeto a la memoria de Marcelino Camacho, a la de verdad, a su mejor recuerdo del Parlamento.
Que los políticos españoles tuvieran un momento de tolerancia cuando era tan necesaria es algo por lo que debemos sentirnos agradecidos. No hace falta que fueran sublimes ni que estuvieran convencidos, aunque muchos lo estuvieran. Que la madre de la democracia sea un pacto y no un cadalso no solo es mucho más decente, sino que así se estrena con la lección más importante ya sabida. ~
es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca. En 2016 publicó La reforma electoral perfecta (Libros de la Catarata), escrito junto a José Manuel Pavía.