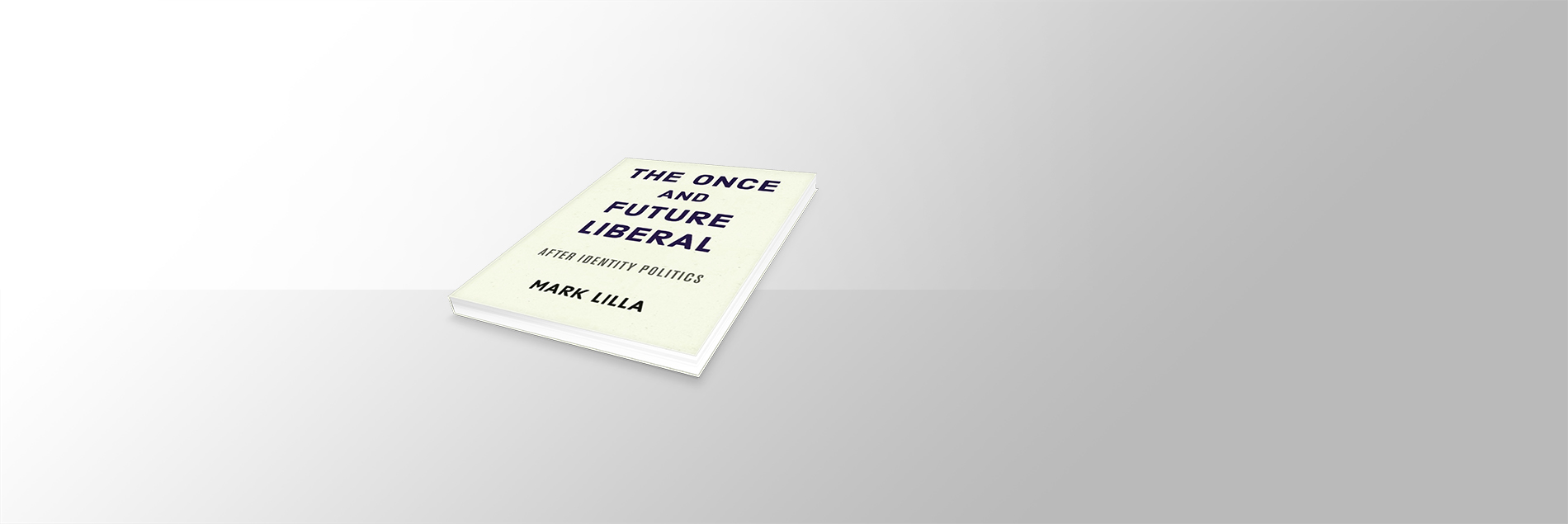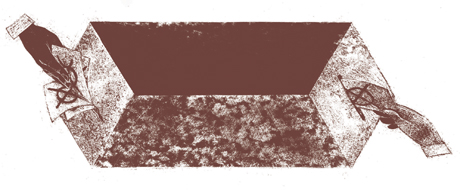En la introducción al volumen que preparó sobre la teoría política francesa contemporánea, Mark Lilla denunciaba el provincianismo intelectual de los estadounidenses. El mundo anglófono había insertado un abismo para separarse del “continente”. El profesor sospechaba que la razón de este nacionalismo filosófico era una especie de encierro liberal. En aquel prólogo que Letras Libres publicó en noviembre del 2000, Lilla se abría, por una parte, a la diversidad de las tradiciones liberales y pedía, por la otra, confrontar las razones del antiliberalismo. Quería terminar con lo que describió como una guerra fría en la filosofía política. En los ensayos que ha escrito desde entonces se ha dedicado precisamente a eso. Siguiendo la ruta trazada por Isaiah Berlin, ha pensado en las seducciones del antiliberalismo usando con frecuencia el retrato biográfico para ilustrarlas. En Pensadores temerarios abordó el magnetismo que el poder absoluto ha ejercido sobre los intelectuales. En El Dios que no nació defiende la provechosa oscuridad de la política moderna: esa decisión de Occidente de mantener su política a salvo de la revelación. Si el experimento funciona tendrá que basarse solamente en nuestra lucidez. En La mente naufragada examina los atractivos del radicalismo reaccionario. Cápsulas biográficas que permiten a Lilla polemizar con Foucault y con Schmitt; con Leo Strauss y con Derrida. Estampas que restituyen el sentido y el poder de las ideas. Vidas con ideas; ideas vivas.
En su ensayo más reciente puede leerse al mismo polemista liberal dispuesto a encarar al adversario. En el libro que podría traducirse como El liberalismo que fue y el que será: después de la política de la identidad, publicado este año por Harper se percibe, sin embargo, un tono distinto. Lilla no habla ya de la historia de las ideas políticas y su remoto influjo, sino del discurso público de hoy, de la estrategia intelectual de los partidos, de las tácticas de comunicación de los políticos. Desde luego, en todas sus contribuciones se advierte la persuasión de que las ideas cuentan, de que la imagen que nos formamos de la historia y del conflicto, de la ley y de la justicia importa para configurar la experiencia política. Pero en este alegato hay un sentido de urgencia que no aparece en sus bosquejos biográficos. También, habría que decirlo, cierta torpeza en abordar las complejidades de lo inmediato.
El libro extiende el argumento que expuso en el New York Times en noviembre de 2016 y que desató una tormenta. Al artículo siguió una catarata de réplicas en la prensa y en las redes. Apenas un par de semanas después de la elección presidencial, Lilla señalaba a la retórica de la identidad como culpable de la victoria de Donald Trump. El golpe de la elección estaba todavía fresco, la incredulidad sobre lo acontecido seguía pesando en el ánimo público y Lilla proponía una explicación sencilla. El discurso de Hillary Clinton, continuando una inercia ya vieja, condujo al desastre. Al hablar insistentemente de la condición de las mujeres, de los afroamericanos, migrantes y homosexuales remarcaba una fractura que terminó siendo aprovechada por los republicanos que hablaban el lenguaje de la nación. Los demócratas, lamentaba Lilla, han dejado de hablar de la ciudadanía para hablar de las mujeres transgénero. El llamado a las particularidades es, a juicio del profesor de Columbia, una resta electoral. El discurso hacia las minorías está condenado a ser minoritario porque no apela a la experiencia común de la ciudanía sino a una condición incomunicable de opresión particular. El discurso de la identidad podrá resultar gratificante, pero es políticamente ineficaz. El argumento lo exponía abiertamente Steve Bannon durante la campaña electoral: hablen de racismo todo lo que quieran, denuncien la discriminación todo el tiempo; mientras más lo hagan más votos tendremos. A Lilla no le ofende la coincidencia. No la entiende como un acuerdo ideológico, sino como la aceptación de un hecho innegable.
La crisis del liberalismo estadounidense es vista, así, como una crisis de la imaginación. Es el discurso, el lenguaje, lo que ha dejado de funcionar. Retomar el rumbo sería encontrar el nuevo acento, el nuevo tono para nombrar el mundo. Habría que hablar distinto: no de lo que separa a la sociedad sino aquello que la une o aquello que debe unirla, esa experiencia común que permite integrar a todos en un proyecto nacional. Si es necesario hablar de las desigualdades, debe hacerse cerrando los ojos al color, el género, la clase, la identidad sexual o la condición migratoria. Se debe pensar la política con la escuadra del liberalismo cívico: todos los ciudadanos idénticos a los ojos de la ley y nada más.
Sugiere Lilla que el liberalismo ha de ser refractario a cualquier convocatoria identitaria. Lo dice, vale subrayarlo, más por razones estratégicas que filosóficas. Es cierto que no está expuesto aquí el boceto de un liberalismo hermético a la denuncia de la desigualdad. Quisiera, de hecho, inscribirse en la tradición del progresismo liberal. Lo que denuncia es, ante todo, la ineficacia electoral del relato de las particularidades oprimidas. La política de la identidad subordina la eficacia a la expresión: es desahogo, no estrategia. Pero parece un liberalismo insensible a la realidad. Concentrado en los pecados de la comunicación, Lilla pasa por alto las razones de la ansiedad contemporánea.
Es imposible tratar el argumento de Lilla solamente como un instructivo de campaña. Su alegato tiene implicaciones conceptuales que merecen ser abordadas. El crítico de la nostalgia reaccionaria cae en esa idealización de lo que fue. Hubo un tiempo en que el progresismo hablaba el lenguaje de la cordialidad cívica. Las demandas se expresaban en el lenguaje neutro de los derechos. No habrá política liberal si no aprendemos a hablarle a los ciudadanos simplemente como ciudadanos. Aquí es donde la palabra clave del manifiesto de Lilla parece confusa. ¿Puede haber política sin recreación de sujetos colectivos? ¿Hay política sin identidades rivales? La gestión de la identidad pública es una de las tareas centrales de cualquier actor político: nosotros/ellos. No es necesario adoptar el belicismo schmittiano para advertir la importancia política de esa construcción de antagonismos. Cualquier agrupación, todo grupo de interés que exige ser escuchado en el ámbito público fabrica una identidad. Lo hace necesariamente desde una posición de poder o de debilidad; desde la experiencia de la pobreza o desde el privilegio. Más allá del instante del voto nadie hace política con la clave del elector.
El historiador de las ideas no atiende la fuente de la que surgen. Parece decirnos que el discurso de género es un capricho de las élites progresistas, que la denuncia del racismo es una manía que distrae de lo importante. El Partido Demócrata no necesitaría, en consecuencia, nuevas herramientas para abordar la exclusión, necesitaría un lenguaje apropiado que permita dejar de hablar de ella. Si aspira a algún cambio, debe formularlo de modo tal que no ofenda a nadie. Puede tener razón Lilla al advertir el problema de la coalición electoral de los demócratas, pero difícilmente puede aceptarse la propuesta que llama cívica.
La batalla que emprende Lilla contra las identidades termina negando la intensidad del conflicto social, pasa por alto la necesidad de agregación simbólica y cierra los ojos al impacto del poder mismo. Al hacerlo apela a la brumosa abstracción del bien común. El liberalismo de Lilla encalla, pues, en metafísica. ~
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).