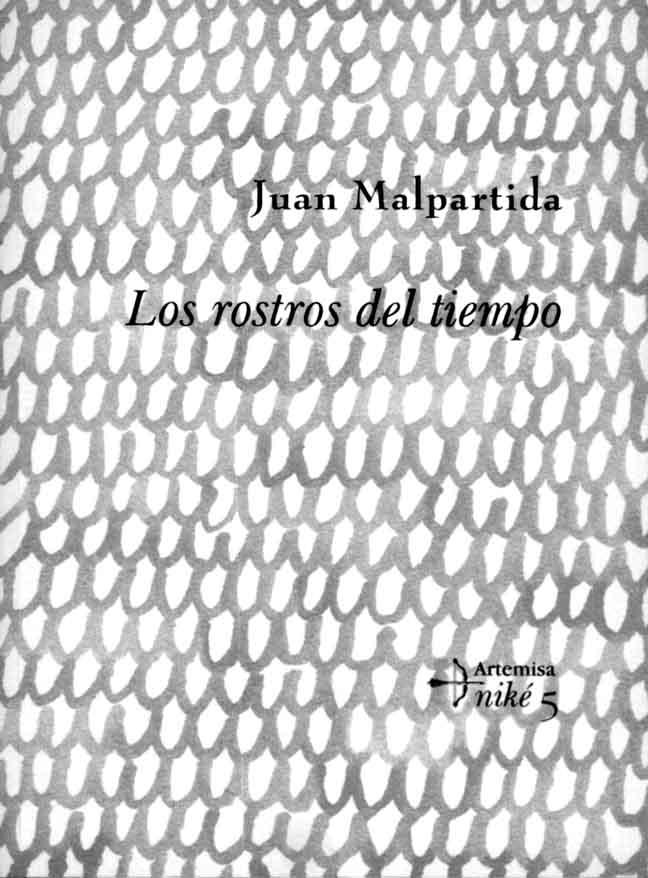A Jaime Tovar lo secuestraron el 20 de febrero de 1980. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) buscaban a otra persona, pero lo encontraron a él. Celebraba el cumpleaños de su hermano. Sostenía a su hijo en brazos. En algún momento, la cotidianidad de la escena se rompió y el caos se abrió paso. Podemos imaginar que en los meses que siguieron, Tovar trataría de recomponer, una y otra vez, la secuencia exacta en la que el orden de las cosas se disolvió. En qué preciso momento el tiempo y el espacio se convirtieron en un torbellino del que solo quedarían recuerdos fragmentados. Restos de un naufragio que lo había engullido sin esperarlo. Estuvo retenido durante meses, obligado a atravesar la Amazonía colombiana con sus captores.
No es Jaime Tovar quien cuenta la historia, sino su hijo. En Jardín de mi padre (RM, 2020), receptor del Prix Elysée 2018-2020 y preseleccionado para el premio Paris Photo-Aperture al mejor fotolibro del año, el artista Luis Carlos Tovar regresa a ese 20 de febrero de 1980. Lo hace armado con una única certeza: la imposibilidad de recordar. Tenía apenas un año cuando secuestraron a su padre. En su caso, el dolor tiene forma de vacío. El autor se aferra a un recuerdo prestado, un retrato de Jaime Tovar que los guerrilleros mandaron a la familia como prueba de que seguía vivo. Los adultos ocultaron la fotografía, de la misma forma que tratarían de ocultar el miedo y la incertidumbre. Tovar no la vería jamás, tampoco después de que liberaran a su padre. Esta imagen fantasma adquiriría proporciones casi mitológicas en la familia. Un aura de irrealidad y secretismo poblaría su ausencia.
Cuarenta años después, Tovar toma el retrato que nunca ha visto como punto de partida para su narración. La elección es más que sugerente, una fotografía invisible para recomponer un recuerdo imposible. En el libro, el autor crea un collage de imágenes distorsionadas, recortes de prensa, negativos fotográficos y retratos superpuestos. Entre el material recopilado pueden reconocerse extractos de tres textos, El capital, de Karl Marx, ¿Qué hacer?, de Vladimir Lenin y El diario del Che en Bolivia, del Che Guevara, con los que los guerrilleros tratarían de adoctrinar a su rehén en los meses de cautiverio. Cuenta el autor que, en un acto de resistencia simbólica, su padre cazaba mariposas y las guardaba entre las páginas. Llenaba los libros de colores, flores y hojas, pedazos de naturaleza que recogía en su paso por la selva del Caquetá. Así, componía un diario furtivo. Una suerte de jardín textual donde se mezclaban la belleza, la muerte y la revolución. Ahora, Tovar siembra su Jardín de mi padre de mariposas y polillas azules, impresas entre las demás fotografías.
El retrato ausente de Jaime Tovar deja un vacío que su hijo llena con recuerdos o fabulaciones. Pese a su inexistencia, la fotografía del padre vive en el libro del hijo. El objeto no está ahí, pero sí su valor simbólico. Este juego de ausencias y presencias nos lleva a otro libro, uno de los textos más emblemáticos del estudio de la fotografía: La cámara lúcida (1980) del filósofo francés Roland Barthes, que revolucionaría el género del ensayo con su estilo híbrido, parte pensamiento, parte duelo. Tras la muerte de Henriette Barthes en 1977, su hijo encuentra un viejo retrato de la difunta. Lo llama La Photo du Jardin d’Hiver, 1898, que puede traducirse como La foto del invernadero o, de forma literal, La foto del jardín de invierno. En esa imagen encuentra encapsulada la esencia de su madre, el último rastro que le queda de ella. Decide no reproducirla en el libro pues, alega, el verdadero sentido de la fotografía existe solo para él. Para los lectores sería algo ordinario, una fotografía más. Barthes nos oculta la imagen de su madre, como Jaime Tovar le ocultaría la suya a su hijo. Y, del mismo modo que los lectores de La cámara lúcida tratamos en vano de recomponer el rostro perdido de Henriette, Luis Carlos Tovar revive una historia que no recuerda. El autor no muestra los hechos tal y como ocurrieron, sino tal y como aparecen en el universo nebuloso de su niñez. Plasma la opacidad de su propia memoria, del niño convertido en espectador silencioso del dolor adulto, las angustias escondidas y los susurros nocturnos.
Escribe Sara Jaramillo Klinkert en Cómo maté a mi padre que la memoria es una lucha constante, perdida de antemano, y a menudo atravesada por la ficción. “Yo he recreado la última cara de mi padre tantas veces que en ocasiones me pregunto si fue un invento de mi cabeza para tener de quién despedirse.” La escritora colombiana compone, con dolorosa precisión, el retrato de la pérdida en el imaginario infantil. Aunque las historias son distintas, con distintos desenlaces –al padre de Jaramillo lo asesinaron los sicarios en el Medellín de los noventa–, existe un diálogo literario entre los tres autores. Son hijos que tratan de recordar a sus padres. En su afán por explicar el trauma, sea con palabras o con imágenes, Barthes, Jaramillo y Tovar se enzarzan en una reconstrucción parcial del pasado. Parcial porque hay cosas que no se pueden nombrar. Y porque el recuerdo es una arquitectura inacabada. Un portal entre la realidad y la ficción, entre los vivos y los muertos.