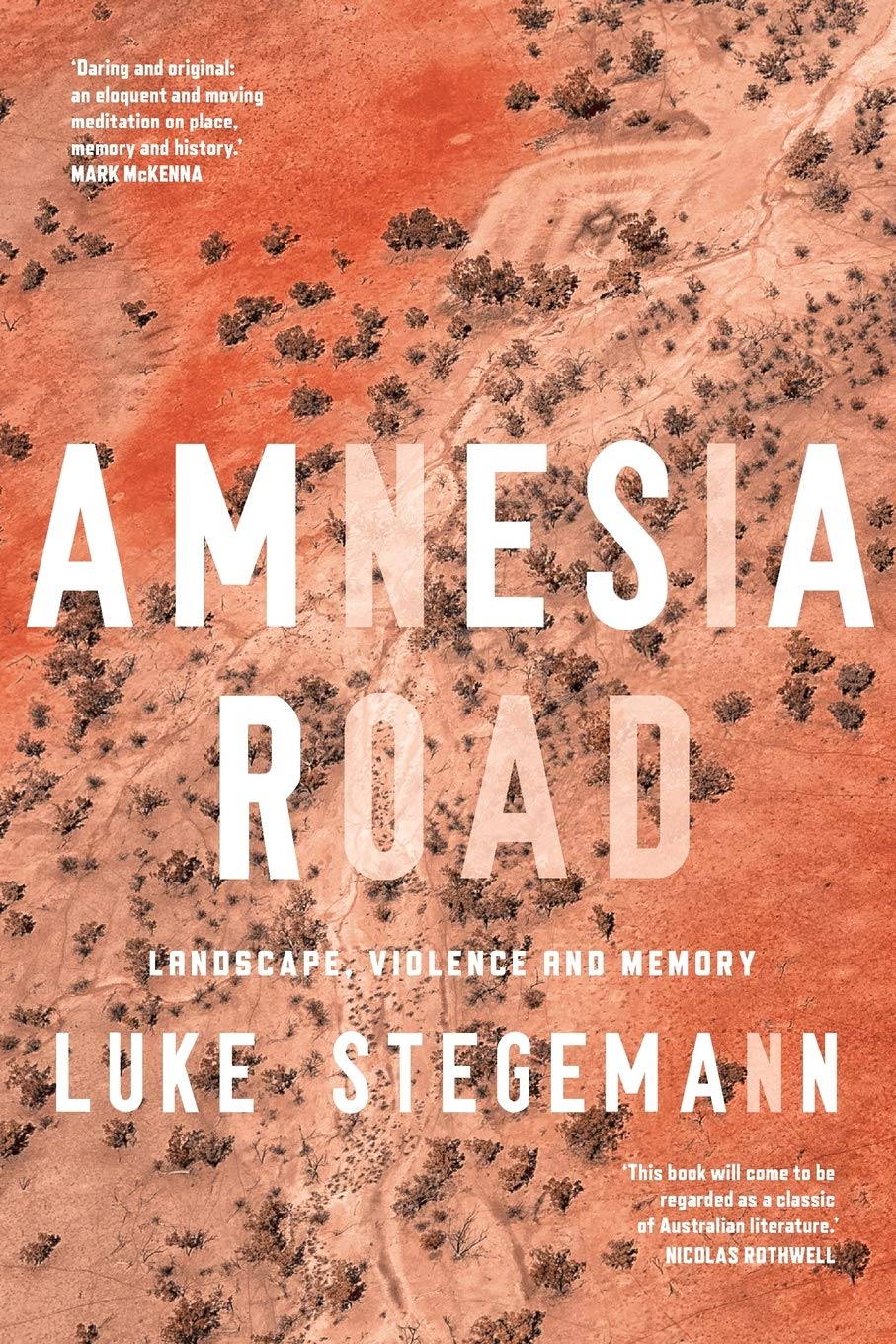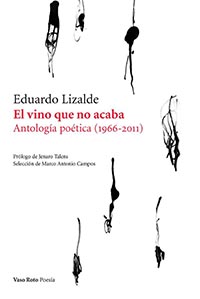En un país como Australia, a pesar de su historia colonial relativamente breve, existe ya todo un catálogo de gente olvidada: costureras, camelleros, niños ahogados y poetas inéditos; los humildes, los tranquilos y los locos; algunos que llegaron a nuestro escenario colonial a mediados y finales del siglo XIX: aventureros y buscavidas a la deriva de las antiguas colonias españolas en el Pacífico. Por citar solo uno: un transportista español, destinado a permanecer anónimo, se encontraba entre los detenidos en el casco de un barco amarrado frente al muelle de Normanton después de “disturbios raciales” en el pueblo en el año 1888. Normanton, incluso hoy en día, es un puerto remoto y solitario; poco después de los “disturbios” el español anónimo fue “deportado”, junto con malayos, franceses y “sujetos de color estadounidenses” a Thursday Island donde, por casualidad, pronto llegarían mis bisabuelos paternos, él para trabajar como farero, ella como partera. ¿Quién era ese español? Está completamente perdido para nosotros, al igual que los demás en esa embarcación que navegaba por la costa de Carpentaria hacia el estrecho de Torres. Como si Normanton no fuera lo suficientemente remoto, fueron borrados aún más: esos malditos anónimos, subiendo por el golfo sudoroso hacia unas pequeñas islas al más puro estilo conradiano. Sus nombres nunca han sido inscritos en nuestra historia.
*
Tanto asesinato comienza con las mejores intenciones. Luego resulta que el plan para el cielo es un esquema para el infierno: no existen las iluminadas tierras altas en la historia humana. Tanto se destruye en cualquier intento de construir una nueva sociedad: “La revolución es a menudo precipitada en su generosidad”, observó Alexander Solzhenitsin. “Tiene tanta prisa por repudiar tanto”.
Como Australia, en mi segunda patria, España, se debate constantemente la forma y carácter de su historia: de cómo y dónde colocarla. Tales debates pueden parecer contemporáneos a la luz de las recientes reformulaciones urgentes de historias nacionales, pero sus complejas redes y contornos son de hecho eternos: el orgullo y la culpa, el triunfo y la sangre derramada, la permanencia del monumento de granito y la fragilidad de lo actual. En ambos países, hermosos paisajes rurales guardan a los muertos en sus tierras –los muertos de los que no se sabe cómo hablar, o si es que hay que hablar ni siquiera. En ambos países, las generaciones más jóvenes han exigido una explicación para las ausencias en la historia de la nación; como era de esperar, tanto los delitos históricos como las ausencias son más complejas que la opinión popular –ejemplificada en las rígidas bipolaridades de las redes sociales– tiende a querer.
El proyecto de Amnesia Road consiste en una investigación comparativa de paisaje, violencia y memoria en dos escenarios: la frontera pastoral de mediados del siglo XIX del suroeste del estado de Queensland y una serie de masacres de civiles entre 1936 y 1937 en el sur de España. Ambos escenarios siguen vivos en el presente y nos permite observar, más allá de las disputadas cuentas, las formas en que se revisa e inspecciona la historia, a veces con fascinación, a veces con asco. Se pulen sus ángulos para fines culturales y políticos muy específicos. Ambos escenarios están en el centro de los debates contemporáneos sobre la necesidad de contar, y los métodos aprobados para contar, difíciles –quizás mejor dicho infames– episodios nacionales. En el caso de tantos pueblos indígenas del suroeste de Queensland, la muerte no fue más que la primera etapa de un proceso más largo de olvido. Al igual que con los asesinatos en Australia, también en los pueblos del sur de España las víctimas estaban en su mayor parte indefensas. Si prevaleció un fuerte elemento racial en Australia, en España fueron cuestiones de clase y de política las que impulsaron las matanzas.
*
El exilio ha sido una experiencia humana tan común que sus rigurosas injusticias yacen en el corazón de muchas historias fundacionales, en las leyendas culturales y en las más actuales quejas políticos. Desde el humano solitario con la maleta de cartón en la mano, o sus bienes envueltos equilibrados en la cabeza, a pateras repletas en fuertes oleajes, a miles que fluyen hacia puertas, cercas, alambre de púas, ríos y la vigilancia de los puestos fronterizos. En la segunda mitad del siglo XIX miles de australianos indígenas fueron forzosamente al exilio interno, una diáspora nacional a lo largo de los viejos ríos y nuevas carreteras de un continente que cambiaba radicalmente delante de sus ojos. Para muchos sus destinos, aunque todavía nominalmente “Australia”, debe de haber parecido un país extranjero. Detrás de ellos quedaban sus tierras ancestrales arruinadas y sus propiedades robadas, un rastro de masacres en gran parte sin registrar, una matanza de inocentes con armas y tácticas a menudo irreconocibles. A lo largo de los años 1936 a 1939 tuvieron lugar algunos de los exilios más rápidamente olvidados de Europa, ya que cientos de miles de españoles huyeron de la persecución hacia algo sobre lo que no tenían certezas. Ellos también dejaron atrás sus patrias arruinadas y sus propiedades robadas, un rastro de masacres en gran parte sin registrar, una matanza de inocentes con armas y tácticas a menudo irreconocibles.
He viajado por las vastas llanuras del suroeste de Queensland, una parte de Australia, incluso hoy en día, descuidada, desconocida, hasta cierto punto despreciada por la cortés metrópolis. He viajado por los caminos del sur de España, por pueblos más allá de las rutas turísticas, por caminos de cabras y santuarios, a través del vasto mosaico de olivares e industria rural, desde las perspectivas azul-atlánticas de Cádiz hasta los tranquilos cementerios de las zonas rurales de Sevilla. He tratado de entender qué hay debajo de la superficie del presente: ¿qué picazón no se ha rascado, qué esqueletos no se han calmado? He encontrado pueblos y paisajes rurales en ambos extremos del mundo incómodos bajo un aparente brillo. Bajo sitios espectaculares de turismo moderno, junto con otros de abandono completo, yacen terribles recuentos de cuerpos. Miles, sin celebrar y sin documentar, bajo suelos extranjeros o nativos. Me he encontrado con crueldades indescriptibles enterradas en las esquinas de cementerios abandonados. Hay tumbas cubiertas de maleza y hormigón roto, otras con rosas frescas; algunas no llevan ningún reconocimiento en absoluto. Algunas están señalizadas por piedras o un marco de camita oxidado. Innumerables cuerpos yacen más allá de las puertas del cementerio, en barrancos y cunetas, en ríos secos, en colinas de arena, debajo de árboles centenarios. En ambos extremos del mundo, he encontrado confusión y un profundo desacuerdo sobre cómo leer la historia del pasado, sobre quién debe escribirla o hablarla, quién tiene el derecho de enseñarla, y cómo y qué partes de ella deben siquiera escribirse o hablar de ellas. He encontrado, en ambos lugares, una acusación, aunque de ninguna manera universal, de genocidio a los pies de gobernadores, generales, soldados, mercenarios y colonos. Extraños paralelos abundan en las historias de asesinatos y encarcelamientos, de tiranía política y, sobre todo, de olvido institucional. En ambos lugares, he encontrado personas de indudable buena fe para quienes estas consideraciones no tienen relevancia diaria en absoluto, mientras que otros han hecho que la resolución de estas preguntas sea su trabajo vital.
*
La lucha es constante entre la historia y la memoria; la primera a menudo está en desacuerdo con la segunda. Como disciplina académica, la historiografía a menudo ha rechazado la historia oral por poco fiable: los estudiantes de historia australiana y del papel del testimonio oral indígena conocen bien este debate. Los hechos han sido los ladrillos y las piedras priorizadas en la construcción de una narrativa: las batallas, estrategias, derrotas y los arcos de triunfo; los hechos han sido los números, fechas y lugares; las pruebas fotográficas y las afirmaciones de los archivos. Contra los relatos orales, expresados con voces indignadas y temblorosas, se alzaban hechos de granito: fosas comunes, huesos, casquillos de bala. Entendemos la historia, sin embargo, a través de la evidencia y el afecto. La memoria nace de ese lugar más subjetivo: el deseo. La memoria es amor y odio, fuego como calor y fuego como muerte. La memoria es sufrimiento e inocencia, el recuerdo es el gemido y el llanto y la risa repentina. La memoria trae de vuelta los olores y los sonidos del dolor, la angustia de los niños hambrientos, las jóvenes violadas, desamparadas; los viejos con su sabiduría, los soldados y granjeros, los fontaneros y herreros alineados y ejecutados. La memoria es la cuenta de su angustia; la memoria es lo que vieron los niños mientras iban moviéndose por estos panoramas. La memoria adorna la historia, proporcionando otros ángulos, agrandando el total de su conocimiento. La memoria va más allá de la construcción burocrática de la Historia, por quien haya construido y por quien haya administrado y controlado, en busca de una medida de justicia. En palabras de Manuel Reyes Mate, no se trata de una evocación sentimental del pasado, o simplemente una cuestión de conocimiento, como la información proporcionada por un testigo, sino de un “imperativo categórico” que une la experiencia y el conocimiento. Es decir, saber, en lugar de olvidar, puede ser para muchos la mejor forma de justicia y terapia.
Al igual que en Australia, esta batalla con el pasado y su significado sigue principalmente líneas ideológicas, comoquiera que se entiendan esas líneas, pero no siempre. Hay muchos del lado progresista de la política en España que han sido y son partidarios de dejar atrás el pasado dada las perspectivas de comodidad y riqueza que ofrece la democracia y sus puestos de poder: si el éxito material contemporáneo tiene el precio de ignorar los pecados y sufrimientos de los abuelos, que así sea. Cuarenta años de gobiernos progresistas en Andalucía hicieron poco por traer a la superficie los muertos, muchos de los cuales eran sus antepasados ideológicos: esa tarea recayó en las asociaciones de base. Tampoco los conservadores, por sus propias y diversas razones, deseaban abrir los fosos. Se decía que había demasiadas culpas a repartir. Sin duda. Sin embargo, ¿quién podría pretender, en Australia, sin importar cuántos pastores fueron asesinados por indígenas, que la batalla fue igual, o de alguna manera justa? Del mismo modo, con el abrumador desequilibrio en los números en España: la gran mayoría de los asesinatos civiles fueron llevados a cabo por las tropas y sus comandantes como parte de un golpe militar, primero, y luego durante los años de plomo y represalias de la dictadura. No importa cuántos asesinatos anticlericales, iglesias quemadas o monjas desenterradas se incorporen a la ecuación –y son lo suficientemente numerosas como para avergonzar a la izquierda republicana– sin embargo, no hay un “equilibrio” opuesto. El tiempo da paso a la capacidad de perdonar; lo cual no quita que a veces la equidistancia sea una mentira grave.
El hecho de que la reconciliación social en ambos países haya avanzado y haya ayudado a muchos a aliviar el dolor del pasado –junto con el recocido del tiempo– no significa que los historiadores estén obligados a ignorar los hechos y los datos que apuntan a tremendas injusticias y crueldades, violencia y discriminación. La historiografía tiene su propio camino, que a menudo puede estar separado de la evolución de la comprensión social y el perdón; esto puede estar también bastante separado de los caminos forjados por políticos narcisistas. Hay cierto tipo de activismo político que será siempre desafectado con el presente cuyas raíces se encuentran en un eternamente desafectado pasado. Tanto en Australia como en España, los discípulos de cada parte libran guerras culturales que, para una gran mayoría de los ciudadanos, son tediosas e irrelevantes. En Australia hay muchas esperanzas de entendimiento futuro más amplio y profundo entre nuestra nación moderna y nuestros pueblos indígenas que, obviamente, son una parte integral de esa nación. Tanto a los extremistas racistas de la derecha, como a los perennemente desafectos de la izquierda es mejor ignorarlos en favor de esa otra Australia, mayoritaria, de personas que no tienen más que buena voluntad para sus vecinos y no desean nada más que llevar vidas plenas y productivas y vivir en familias más o menos felices, independientemente de cómo se componga esa unidad familiar. La idea de que han sido engañados, que su falsa conciencia no les permite ser consciente de las claves de las batallas culturales del día, es a la vez absurda y condescendiente.
*
Visto desde afuera, el “olvido” de la muy disputada transición española ha sido muchas veces entendido como un dispositivo tranquilizador en una nación aparentemente cainita, una idea que proviene de, y al mismo tiempo alimenta, la noción popular de que España siempre corre el riesgo de caer en oscuros conflictos internos. Sin embargo, hay un elemento del olvido que era quizás más prosaico y a la vez más siniestro: la capacidad de recordar estaba impedida por varias tácticas: físicas, morales, políticas y sociales. El estado desplegó múltiples técnicas para garantizar que los cuerpos de los muertos permanecieran invisibles durante años. En primera instancia, los muertos a menudo fueron enterrados lejos de sus aldeas; testigos de atrocidades fueron asesinados; las fosas comunes estaban cubiertas con otras tumbas convencionales; el suelo lleno de huesos fue desenterrado y utilizado para vertederos; miles de cuerpos ejecutados fueron desenterrados y llevados a llenar las cámaras huecas del Valle de los Caídos; los registros fueron alterados, falsificados o simplemente destruidos; se denegó el acceso a los archivos. Sin olvidar que la fosa común, en sí misma, es la primera gran barrera para el conocimiento: funciona para despojar la identidad, haciendo invisible al individuo; borra la prueba de crímenes; cubre el cuerpo con indignidad y niega el ritual social del entierro y los rituales posteriores de duelo y celebración. A esto se debe agregar una gran variedad de técnicas emocionales, que incluyen presión social, coerción, amenazas, exclusiones, prejuicios y discriminación.
Ser retirado de la aldea o tierras ancestrales, ser enterrado por todo el país, sin muchas veces identificación ninguna, fue una estrategia fundamental tanto en España como en la Australia colonial. Sabemos por la historia de Australia el efecto devastador en las personas y las familias de ser desposeídos de tierras ancestrales. El anonimato tanto de los asesinatos como de las víctimas alcanzó múltiples fines: “aniquilar físicamente al adversario, destruir la estructura de la unidad familiar, difundir el miedo, evitar el duelo ancestral y los ritos funerarios, ocultar pruebas de los crímenes en sí mismos y consolidar un régimen basado en terror”. Esta descripción de la práctica española se aplica igualmente al efecto sobre los pueblos indígenas en el suroeste colonial de Queensland.
Era una cuestión, también, de clase social. Muchos de los asesinados pertenecían a lo que no consideraríamos, en términos modernos, una sociedad “alfabetizada”. Los australianos indígenas naturalmente tenían sus propias formas de alfabetización altamente evolucionadas, de leer y conocer su mundo, y transmitir ese conocimiento; muchos andaluces rurales en la década de 1930, del mismo modo, tenían otros medios más allá de las prescripciones racionales de la alfabetización moderna mediante las cuales se marcaban los rituales de la vida, se observaban las estaciones, se daba fe, se administraba la justicia, se transmitía el conocimiento y se respetaba y se reconocía a los antepasados. Estas personas, del todo humildes, estaban estrechamente vinculadas con tierras y lugares muy específicos, donde las raíces familiares penetran profundamente en el suelo durante generaciones; entienden el deber de los muertos, los rituales de las tumbas y la conservación digna de la memoria. Cuando se interrumpe esta larga cadena de seres, cuando los cuerpos quedan sin enterrar, sin ubicar, sin celebrar, desechados más allá de la observancia ritual o, tal vez en el caso de Australia, cuando las personas fueron expulsadas de tierras ancestrales, el duelo es profundo. Los ritos funerarios son críticos para ambos grupos: su poder, su necesidad, la importancia de dar un entierro digno a los muertos.
*
No hay resolución rápida, ya que los caminos hacia la redención son largos y tortuosos. Siempre habrá voces que sostengan con determinación que no hace falta redención y que las injusticias del pasado no tienen relación con el presente; otras voces afirmarán que ni la redención es posible, ni el perdón. Todas se aferrarán a sus perspectivas sobre la historia. Pero la redención tiene lugar todos los días, y está implícita en el paso del tiempo. Australia sigue adelante con su historia –buena, mala o como se la interprete– y cada día se hace una nación más resuelta. La vida continúa. En un volumen de ensayos sobre identidad y capital cultural indígena, los autores Bamblett, Myers y Rowse sugieren que un paso importante puede ser comprender las guerras fronterizas, el despojo físico y la destrucción cultural del mundo indígena en términos “que se basan menos en las categorías moralizadas de la política de identidad, y se centran más en la universalidad del sufrimiento y el heroísmo”.
Tal lectura requiere una gran generosidad de espíritu. Al igual que con los asesinatos de civiles en el sur de España, subrayar la universalidad del sufrimiento no es ignorar, de ninguna manera, la disparidad entre los números asesinados en un lado del conflicto y el otro. En el suroeste de Queensland –ese rincón tan despreciado de la nación– existen datos básicos y comprobados sobre el despojo y el asesinato que tuvieron lugar. Estos hechos, aunque poco conocidos por el público en general, no se pueden ignorar, negar, falsificar o simplemente enterrar bajo arena, piedras o al fondo de archivos oscuros. También es cierto que en Australia, y en gran medida en España, una de las partes en conflicto, la que sufrió muchísimo más, no había iniciado el conflicto y en ese sentido debe considerarse libre de culpa. Las tierras indígenas, como los pueblos andaluces, fueron invadidas.
Qué difícil es, en medio de la insistencia contemporánea en el agravio y la oposición, considerar tanto a las víctimas como a los perpetradores. En El eco de los disparos, su examen de la representación cultural de la violencia en el cine y la literatura vasca, Edurne Portela enfatiza la importancia de reconocer el sufrimiento de ambas partes para ayudar a comprender un conflicto y cómo viven los conflictos después de su aparente conclusión. Una designación fácil del bien y del mal –de consumo igualmente fácil– no nos acerca a saber el porqué de ciertos comportamientos humanos. El deseo de comprender no es el deseo de justificar, exculpar o aprobar de ninguna manera la violencia y el asesinato. El dolor, sin embargo, siempre se siente en ambos lados, porque el dolor se siente donde se encuentre el ser humano. El dolor y el luto han llenado a las familias indígenas australianas durante generaciones; el dolor también se sintió en las familias de los colonos. El dolor es común a fascistas y republicanos, o comoquiera uno divide el sentimiento público. Sabemos que tanto en el suroeste de Queensland como en el sur de España hubo un claro agresor, un partido que llevó a cabo una proporción abrumadora de asesinatos. Podemos comprender las diferencias numéricas y la información proporcionada por los datos cuantitativos (de organización, de armamento, de los usos estructurales de la discriminación), pero para comprender el conflicto debemos saber que el dolor va en ambos sentidos: se propaga y se disemina indiscriminadamente. No se trata de “equidistancia”, ya que se tienen en cuenta las disparidades numéricas y tecnológicas; sin embargo, el intento de comprender el dolor que se siente en ambos lados es precisamente el modo más burlado y despreciado en la postura radical del espacio digital, donde la convicción es todo, y la aceptación ciega del Bien y del Mal.
La representación cultural de la víctima, como sostiene Portela, está estrictamente controlada, al igual que todos los estándares del discurso, verbal y visual, establecidos alrededor de la figura de la víctima. En la Australia contemporánea, el sufrimiento se valora cada vez más como un medio para obtener capital cultural y ético. ¿Y qué hay de la representación cultural del perpetrador? Eso también está controlado, pero ¿bajo qué pautas y siguiendo qué criterios? Es precisamente la manera en que la víctima y la culpa se representan como condiciones absolutas que pueden conducir a una disolución del conocimiento histórico y sus matices. Una “economía de afecto” determina cómo decidimos quién merece compasión y quién no, quién una amenaza y quién un consuelo, quién requiere nuestra solidaridad y quién exige nuestro desprecio. La maquinaria del desafecto inspecciona la culpabilidad en todas sus facetas y disfraces. Como fenómeno social y cultural, la víctima ha asumido un estatus importantísimo en el Occidente contemporáneo: esto tiene mucho que ver con nuestra negación patológica del sufrimiento y el deseo de eliminar todas las formas de inconveniencia.
Hay un supuesto común en las discusiones sobre la historia y las múltiples injusticias que quedan en su estela desordenada: que la amnesia es algo malo, tanto a nivel personal como colectivo. Podemos obligarnos a olvidar como un acto de coraje humano y así colocar mejor el sufrimiento más obvio fuera del alcance del presente o de la conciencia. Podemos olvidar como un acto de configuración política y cultural; el grado en que esto es deliberado o implícito cambia con las circunstancias, la persona y la institución. Sin embargo, es más probable, en esta época donde la “marca” del ser puede realizarse a través de la confesión del sufrimiento, que habrá grandes esfuerzos dedicados a manejar el pasado, cambiar y organizar la forma en que ciertas versiones del mismo deben entenderse en el mundo contemporáneo con tal de satisfacer una serie de reclamos póstumos. Esto constituye, por un lado, la definición misma del funcionamiento de la justicia; también es, por otro lado, una forma muy específica de manipulación.
*
Trabajar con la historia hacia una reconciliación con nosotros mismos, con nuestros vecinos, con nuestros compatriotas, es un proceso lento; no hay ni atajos ni victorias fáciles. La digestión del pasado es un asunto de generaciones. Es un proceso doloroso, pero a través del cual una sociedad puede emerger menos, más que más, dividida. Esto dependerá en parte de la mentalidad abierta y de la generosidad de aquellos que se toman la molestia de examinar las entrañas humeantes de la historia. Debe primar el perdón: no vivimos esos años lejanos. A fin de cuentas, creo que, a pesar de sus evidentes deficiencias, el “olvido” de la transición española fue un acto de gran generosidad; no obstante, España sigue, ochenta años después, tratando de ubicar asuntos trágicos dentro de un contexto histórico para dar sentido a actos que parecen, bajo una luz actual, no tener sentido. No es sorprendente que los debates sobre la historia indígena estén vivos en Australia dos siglos y medio después de las audaces declaraciones del capitán Cook sobre la costa este del continente; de hecho, los debates son una indicación de cuán viva sigue siendo la cultura indígena. En ambos casos, el análisis y la comprensión demasiadas veces ocupan un segundo lugar en el reparto de la culpa; tal respuesta, por muy típica que sea, asegura que los acuerdos son más difíciles de alcanzar. En la España actual, aún quedan años hasta que haya una visión más amplia y comprensiva de su más reciente conflicto armado, las décadas de terrorismo vasco que comenzaron poco antes de la dictadura cuya desaparición ha necesitado cuarenta años de sacrificio, lucha y democracia. No es sorprendente, dado que las heridas de ese conflicto aún son graves y la autoría de un alto número de asesinatos aún no se ha aclarado, que los intentos de aquellos previamente involucrados en la lucha armada para ingresar en el proceso democrático se encuentran con resistencia y hasta repugnancia. Y el nacionalismo resurge: contra una tendencia unificadora de la globalización que aplana las cosas, surge el nuevo localismo. A pesar de hacer una virtud de un sentido hogareño, tal localismo conlleva un desprecio hacia lo ajeno. Mientras tanto, los gobiernos autónomos actualizan sus mandatos sobre qué historia se debe enseñar y cómo adaptar mejor el pasado para servir a los intereses políticos del presente regional. Que esto cambie cada década más o menos da una idea de lo absurdo que es. David Rieff, en Against remembrance, se refiere a este triunfo de la versión individualizada y parroquial del mundo –y por lo tanto de la historia– ante la cual las teorías unificadoras siguen el camino de todas las estructuras aparentemente opresivas. Todo es contextual, contingente, ambivalente y, por lo tanto, contradice la posibilidad de unificar un propósito nacional. No importa cuánto podamos tolerar la ambigüedad a nivel intelectual, “la ambivalencia definitivamente no es un componente básico de un propósito nacional común”, ni proporciona “ningún sentido de identidad pública compartida”. ¿Qué posibilidades hay de una comprensión común de la historia –y con ella una mejor capacidad de perdón– cuando cualquier noción de autoridad es cuestionada y luego degradada?
*
Imperio, guerra civil, dictadura, colonialismo, represión, genocidio: estos confederados sombríos, independientemente de su escala, arrastran no solo la miseria, sino miles de formas conflictivas de aceptar lo que se ha vivido, experimentado y recordado. Al desear comprender lo que sucedió y lo que se sintió, podríamos desear la verdad, o el confort del socorro –o ambas cosas– y esperar que lo primero implique lo último. O desear machacar un punto político. Es posible que deseemos la mejor aproximación a los hechos, o buscamos una forma de terapia. ¿Estamos preparados para ver motivos complejos en gente malvada? ¿Estamos preparados para aceptar, más allá de la atribución de la culpa o lo que nos cuentan implacablemente las estadísticas, que el sufrimiento puede ser universal, junto con el dolor y el duelo? ¿El surgimiento de nuevas historias, la diversificación y la multiplicación de perspectivas, en particular de voces nunca antes escuchadas, permite algún consenso público sobre la historia? Quizás, para el concepto de la gran narrativa, la unificadora, no hay camino de vuelta desde la tapia del cementerio.
Lo prosaico: cuando se cambian los nombres de las calles y se eliminan los monumentos públicos, el pasado vuelve brevemente, muchas veces para después desaparecer para siempre. O tal vez, para muchas personas ni siquiera llega. Hay miles que no tendrán idea de por quién se nombran ciertas plazas o calles. Mientras las placas de identificación se caen y se reemplazan, la mayoría de la gente suele encogerse de hombros y preocuparse por cosas más importantes. Las personas pueden estar años usando un monumento público como un lugar conveniente para reunirse con amigos, sin molestarse en mirar, ni mucho menos preocuparse, quién está en alto, qué reclamos se hacen o qué nombres están tallados en la piedra.
Este es un extracto adaptado de Amnesia Road: Landscape, Violence and Memory de Luke Stegemann (New South Publishing, Sydney, 2021).
Traducción al español de Luke Stegemann