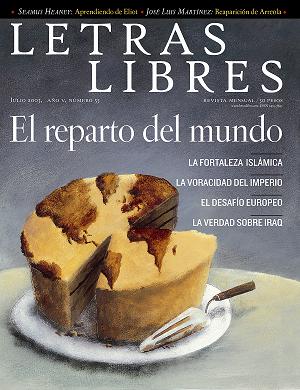“¿Qué te parece si nos tomamos unos copetines?”
Ésa era la contraseña mágica. Solía llamarme hacia las once de la mañana y dejarla caer luego de tantear el terreno, como si temiera resultar inoportuno. Después, al llegar a su casa y subir al estudio, lo encontraba, invariablemente, con su cigarrillo humeante y una copa de vino tinto, mirando el mar cubierto por la neblina pertinaz de Barranco. En su rostro aleteaba la impaciencia de alguien que ha estado encerrado varios días y que por fin ha decidido reanudar sus vínculos con el mundo.
En una de sus Prosas apátridas —esas confesiones que destilan un aroma que recuerda a Montaigne y Pascal—, Julio Ramón Ribeyro destaca la superioridad de la amistad sobre el amor. Si bien se puede amar sin ser correspondido, observa, es imposible ser amigo de una persona que, a su vez, no te considere su amigo. En ese aspecto, el escritor peruano era muy selectivo, más bien renuente a entablar nuevas amistades. Cuando lo conocí, a principios de los ochenta, durante unas vacaciones que pasó en Lima, quedé decepcionado. Y no es que fuera antipático, sino que su marcada timidez y reserva me hicieron sentir incómodo. Tanto así que cuando llegó el momento de despedirme pensé: qué lastima, nunca podremos ser amigos.
No volvería a establecer contacto con él hasta unos años después, cuando recibí una inusitada y cordial misiva en la que me daba sus impresiones sobre mi primer libro de relatos. Así se inició una relación epistolar inesperada, más aún porque Ribeyro levantaba su reserva habitual y se mostraba menos frío e impersonal. Como ocurre con los tímidos, se expresaba mejor por escrito. Además, pronto me daría cuenta de que no sólo le gustaba escribir cartas, sino que tenía una particular debilidad por la literatura que podríamos denominar íntima: memorias, autobiografías, diarios, correspondencias, carnets, etcétera. Al cabo de un tiempo, le propuse publicar algo suyo en la Colección del Sol Blanco, una pequeña aventura editorial que había emprendido junto con un amigo impresor en Lima. Y él accedió a darme sus Dichos de Luder, cien prosas muy breves, casi aforísticas, que configuraban un pequeño libro. Asimismo, sugirió que nos reuniéramos durante su próxima visita a Lima para ver los detalles de la edición.
No obstante, aun cuando a nivel epistolar había cedido una barrera, en persona volvía a asomar su natural distancia. Cabe anotar que Ribeyro no era uno de esos escritores a los que complace la posibilidad de ser reconocidos en los lugares públicos (una vez me confió que él se situaba en las antípodas de un Carlos Fuentes, paradigma del escritor famoso y mundano). Su ideal era pasar desapercibido y mantenerse al margen. Aquí debo detenerme un instante para señalar que, en ciertas circunstancias, un tímido puede superar sus inhibiciones y lograr proezas insospechadas. En una ocasión le pregunté si se había atrevido a abordar a algún escritor que admirara mucho. Sí, me dijo. Una sola vez. Había descubierto al impenetrable Samuel Beckett entre los parroquianos de un café del boulevard Saint Germain. Acto seguido había corrido a la librería de al lado, donde compró el primer libro del irlandés que vio y regresó para solicitarle un autógrafo. Si no me lo hubiera contado él mismo, habría dudado de la veracidad de la anécdota. Puedo imaginarme la cara de sorpresa de Beckett, pero también puedo vislumbrar la reacción del propio Ribeyro que, sin duda, más tarde en su buhardilla de la rue Saint Séverin, hojearía el ejemplar de El innombrable o Esperando a Godot con la rara firma del premio Nobel —no creo que su osadía llegara al extremo de susurrarle su nombre para una dedicatoria personal—, todavía sorprendido por haber sido capaz de tamaña impertinencia.
Ribeyro era un hombre que prefería estar solo. Predominaba en él una visión escéptica y pesimista que debía de remontarse a su adolescencia. En una oportunidad me insinuó que la prematura muerte de su padre había sido un rudo golpe que lo había sumido en una deriva existencial. Es muy probable que su tendencia al aislamiento, su carácter retraído e inseguro, se acentuaran a raíz de esa pérdida. Y, por otra parte, tal vez a partir de entonces se sintiera más libre para definir su vocación literaria. En todo caso, renunció a la seguridad de una carrera de abogado que nunca le había interesado y emigró a Europa, atraído por el mito de París, como tantos otros artistas y escritores de su época.
Fue allí donde nuestra amistad alcanzó su punto de inflexión. Yo había llegado a París, gracias a una beca, para instalarme por una temporada y, a los pocos días, ya me había sumado al puñado de escritores y periodistas peruanos con los que Ribeyro almorzaba los viernes. Había una brecha de un cuarto de siglo entre el autor de La palabra del mudo (título que dio al conjunto de su obra cuentística) y sus jóvenes contertulios, pero no era insalvable. Todos coincidían en la valoración de Ribeyro como uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. Y, para él, que extrañaba a sus viejos amigos que habían abandonado París, esas reuniones constituían la única ligazón con un mundo que cada vez le era más ajeno.
Ribeyro pertenecía a la generación del cincuenta (a la que, por cierto, también puede vincularse el precoz Vargas Llosa de Los jefes), que fue decisiva en la apertura de nuevos caminos para el cuento y la novela en el Perú. Hasta ese momento el panorama estaba dominado por los indigenistas Ciro Alegría y José María Arguedas, más apegados a las formas tradicionales y cuyo enfoque era esencialmente andino. Sin embargo, aquellos escritores que surgieron en esa década (el primer libro de Ribeyro, Los gallinazos sin plumas, data de 1955) optaron por buscar otros derroteros. Privilegiaron el desarrollo de una narrativa urbana, con énfasis en el cuento, de tintes neorrealistas aunque también abierta a lo fantástico. Y se esmeraron por asimilar los aportes técnicos de Hemingway, Dos Passos y Faulkner, al igual que las lecturas del existencialismo y de la novela europea de la posguerra.
Tiene razón Alfredo Bryce Echenique —uno de sus amigos entrañables— cuando afirma que Ribeyro representa para la prosa lo que Vallejo significa para la poesía, sobre todo en lo que concierne a la expresión del desgarramiento humano. Desde sus inicios, sobresalió por su destreza para radiografiar a la sociedad peruana. Técnicamente no era un innovador, pero tenía la sensibilidad necesaria para captar la conmoción de un país atenazado por la pobreza y la injusticia, en el que existían abismales diferencias sociales. En sus historias se esforzó por recrear las peripecias de los inmigrantes de la sierra en la capital, así como la existencia gris y desesperanzada de individuos de clase media que asistían al derrumbe de sus sueños de prosperidad. De ahí su interés por otorgarles una voz a los “mudos”, es decir, a aquellos seres marginales que habían sido excluidos del festín de la vida y condenados a la miseria y la mediocridad.
Fuera de esos almuerzos semanales, Ribeyro mantenía sus costumbres de lobo solitario y no se dejaba ver. Una noche que me hallaba en compañía de uno de los amigos del grupo de los viernes, me recordé que era la fecha de su cumpleaños. Estábamos en un animado pub irlandés cercano a la Ópera y, a última hora, se me ocurrió telefonearle para invitarlo a celebrar su aniversario. Mi amigo intentó disuadirme: Ribeyro no sólo rechazaría la propuesta sino que se molestaría por la intromisión. Miré mi reloj y me pareció que no era demasiado tarde, así que disqué su número en medio del bullicio del bar. Contestó él mismo y, contra todo pronóstico, aceptó. Estaba solo, pues su mujer y su único hijo se encontraban de viaje. “Hace tantos años que vivo en París y nadie se acuerda de mi cumpleaños”, confesó. Ya se había puesto el pijama pero no había problema, se cambiaría de ropa en un tris y llamaría un taxi.
Fue una noche memorable. Por una vez, Ribeyro depuso su actitud discreta y comedida y se dejó contagiar por el ambiente festivo del pub. Incluso se permitió bromear con unas dublinesas de rostros encendidos por la cerveza, que vaciaban pinta tras pinta de Guiness con alegre desparpajo. Cuando el Kitty O’Shea —que, dicho sea de paso, era el nombre de la mujer de Parnell, aquel patriota irlandés que tanto admiraba Joyce— cerró sus puertas, Ribeyro insistió en que había que reponer fuerzas en Au pied de cochon, uno de los contados restaurantes parisinos donde se puede comer a cualquier hora de la madrugada y que acogía a una variada fauna de noctámbulos irreductibles. Hacía tanto tiempo que no cometía esas travesuras, comentó el alborozado escritor.
Unos días después, Ribeyro nos invitaba a su piso ubicado frente al Parc Monceau. Tenía una selecta biblioteca, en la que sobresalían ediciones de autores franceses del siglo XIX, sus preferidos. La charla recayó en los diarios íntimos y Ribeyro se explayó con entusiasmo y erudición sobre el tema. Desde Chateaubriand y Amiel hasta Léautaud, pasando por Stendhal, Gide y Kafka, los había leído a todos. Por entonces yo andaba fascinado por los testimonios de guerra de Ernst Jünger y Ribeyro me aseguró que era uno de sus diaristas predilectos. Antes de que la conversación cambiara de rumbo, aproveché para preguntarle por el diario personal que alguna vez había mencionado pero nadie había visto. Sonrió enigmáticamente y, sin decir palabra, nos condujo a su estudio y señaló un librero de madera que ocupaba una pared entera. Estaba lleno de archivadores de cartón negro que atesoraban las páginas —anotaciones hechas en cuadernos, libretas, hojas sueltas, pedazos de papel, servilletas, tarjetas y sobres usados, así como otras pulcramente copiadas a máquina— del dietario que venía escribiendo desde los años de su juventud limeña. Eran miles de folios que, según sus cálculos, conformarían por lo menos diez o doce volúmenes. Y nuestro asombro aún fue mayor cuando nos instó a que lo abriéramos al azar y leyéramos pasajes del mismo, cosa que hicimos, en voz alta, el resto de la tarde, ante un Ribeyro que escuchaba ufano, como si se tratase de las intimidades de otra persona.
Yo me quedé anonadado porque, a menudo, las experiencias y reflexiones eran de índole tan privada que uno terminaba por sentirse como un involuntario fisgón. Más aún, no comprendía que un tipo tan parco y reservado como Ribeyro pudiera desnudarse de esa forma. También advertí que el diario era la fuente de donde procedían varias de sus alabadas Prosas apátridas. Dada la extensión y el escaso atractivo comercial del diario, Ribeyro dudaba de que algún editor se interesara por él y pensaba que, a lo mejor, tendría una difusión póstuma. Yo me empeñé en persuadirlo de lo contrario y le prometí ayudarlo a conseguir que se publicara en su integridad. Después de todo, era la obra a la que había dedicado más tiempo y energía, por espacio de cuatro décadas.
Ribeyro creía que llevar un diario suponía un gran riesgo para un escritor, porque tendía a convertirse en un sucedáneo de la creación narrativa. Podía ser una coartada para eludir las ficciones que, por pereza, indecisión o falta de inventiva, no se escribían. Asimismo, el diario fomentaba una existencia vicaria, puesto que era más fácil registrar en un cuaderno los deseos y pulsiones más íntimos que salir a confrontarlos en la vida cotidiana. Por último, generaba una dependencia similar a la de una droga y la vocación introspectiva podía derivar en un incontrolable egotismo.
El primer volumen de La tentación del fracaso (título general que eligió para sus diarios) apareció en Lima, en la Colección del Sol Blanco, un año después. Ribeyro pasaba ya más tiempo en su ciudad natal que en París. Había adquirido un pequeño apartamento con una estupenda vista al mar, en el último piso de un edificio ubicado en Barranco, antiguo balneario que hacia comienzos de siglo había sido el favorito de los artistas y bohemios limeños. Era una suerte de mirador y en la terraza el escritor montó un telescopio para poder otear el horizonte y la hermosa playa de arena que se extendía al pie del acantilado y las olas que corrían como galgos blancos hasta la orilla.
La vida de Ribeyro dio un vuelco total desde que volvió a establecerse en el Perú. Intuyo que ese regreso al cabo de un exilio tan largo fue, de alguna manera, como una vuelta a la juventud que había dejado en el Perú, cuando cruzó el charco con veintipocos años. Y me imagino que sería muy gratificante para él descubrir que la gente —en especial, los jóvenes— le guardaba un enorme cariño y reconocimiento. A pesar del caos y la crisis, en Lima prevalecía un ánimo fiestero que encajaba bien con sus ganas de cambiar de vida. Estaba harto de ser un ermitaño en París. El escritor que antes se incomodaba si un admirador lo detenía en la calle, ahora se extrañaba si no lo saludaban al entrar en un café. Ribeyro disfrutaba del fervor que despertaba en sus lectores y se preocupaba por mostrarse asequible. Algo de vanidad habría en ello, aunque, sin duda, más fuerte era la necesidad de afecto. Solía frecuentar un bar de Barranco que era muy popular entre los estudiantes, donde departía gustoso con los jóvenes que se le acercaban, algo que habría sido impensable en el pasado.
En cuanto a sus costumbres, debo decir que no era un narrador que se impusiera un horario de trabajo riguroso. Escribía sólo cuando las historias se apoderaban de su imaginación y la urgencia por trasladarlas al papel resultaba impostergable. “Estoy cansado de que me pidan que publique”, me dijo, a propósito de las continuas demandas de sus lectores. “Creo que ya he cumplido y escrito lo suficiente.” Lo miré un tanto desconcertado y le repliqué: “Pero, entonces, ahora que tienes todo el tiempo del mundo…¿qué es lo que quieres hacer?” El autor de Las botellas y los hombres aspiró su cigarrillo y dejó el escapar el humo con parsimonia mientras sopesaba su respuesta. Hizo una mueca y afirmó rotundo: “Lo que yo quiero en verdad es no tener que hacer nada. Ningún compromiso, ningún trabajo. Nada.”
Esta declaración en pro del dolce far niente era honesta. Ribeyro no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de sujeción, ni siquiera la feliz tiranía de la creación. Durante muchos años había realizado labores que, debido a su peculiar carácter, debieron de ser muy engorrosas para él. Es cierto que había disfrutado de los privilegios que suponen los puestos diplomáticos, pero también había malvivido en Europa. En ese sentido, su diario es bastante revelador. Había llevado una vida desordenada, a veces forzada hasta el límite de la angustia. Su situación mejoró cuando entró a trabajar en France Presse y luego se consolidó con los nombramientos diplomáticos. Puede decirse en su descargo que era poco dado a solicitar favores (así como a otorgarlos) y a cortejar a gente influyente. No obstante, permitió que lo convencieran de las ventajas que esos cargos representaban para él y su familia, sin sospechar que a la larga podían volverse un pesado lastre difícil de soltar.
Mario Vargas Llosa puso el dedo en la llaga en El pez en el agua al cuestionar a los intelectuales que sacrificaban sus convicciones con tal de no perder las prebendas del gobierno de turno. Quizá fue demasiado severo con Ribeyro, con el que había trabado amistad desde que coincidieron en París a principios de los sesenta, pero creo que esencialmente estaba en lo cierto. Julio Ramón había tenido un comportamiento zigzagueante, supeditado a los vaivenes del poder (la única excepción sería su rechazo al puesto que le ofreció el gobierno del autogolpista Fujimori). El afán por mantener su condición diplomática puede entenderse por cuanto se trataba de su modus vivendi (sus ingresos literarios eran insuficientes), pero ello le acarreó un coste excesivo: la pérdida de su independencia política.
Por tanto, la ruptura entre ambos no se debió a que, como creyeron algunos amigos comunes, Vargas Llosa le exigiera una adhesión partidaria o no admitiera su posición discrepante. Lo imperdonable era que un amigo como Ribeyro manifestara en público una opinión en contra suya y a favor del régimen (como se recordará, el presidente Alan García pretendió estatizar la banca en el Perú, lo que motivó que Vargas Llosa encabezara una campaña en contra de semejante despropósito y atropello a la democracia) y, en privado, se dirigiera a él para decirle que en realidad lo había hecho presionado por su cargo. Obviamente, esa doblez era inadmisible para alguien con una ética tan acendrada que no admitía concesiones de ninguna clase. Sin embargo, ¿valía la pena enfilar todas las baterías contra una persona inocua, con la que se había tenido una relación cercana y mutua admiración? Tal vez la respuesta fuera algo desproporcionada, aunque, desde luego, Ribeyro había incurrido en una deslealtad.
En sus últimos años, Julio Ramón asumió una actitud básicamente hedonista. Siempre había sido un recluso de sí mismo y, ya fuera por exceso de prudencia o falta de decisión, no había llevado a cabo muchas de las cosas que deseaba realizar. Ahora, en el umbral de la vejez, a sus sesenta años y pico, sentía que lo impulsaban nuevos bríos. Además, le había sucedido algo insólito, que desafiaba su inveterado escepticismo y desconfianza: se había enamorado.
Ese periodo final también fue muy estimulante a nivel literario. No sólo volvió a escribir cuentos sino que desarrolló otros proyectos. Se abocó a la preparación del texto definitivo de los tres primeros volúmenes de los diarios, tradujo unos relatos de Maupassant (a quien estimaba como el cuentista por excelencia) con motivo del centenario de su fallecimiento y redactó un ensayo introductorio para la edición de los mismos, armó una nueva recopilación de La palabra del mudo en cuatro tomos que incluía algunos inéditos, empezó una autobiografía y —lo que parecía un alarde de seguridad— aceptó participar en lecturas, charlas y presentaciones literarias en Lima y provincias.
En cuanto a la difusión de sus libros en el exterior, no podía irle mejor. Tusquets había reeditado sus novelas y Alfaguara publicaba sus cuentos completos. Gracias a los buenos oficios de Alfredo Bryce Echenique y de destacados escritores y críticos españoles que apreciaban su obra, se le dedicó la Semana de Autor en la Casa de América en Madrid. Ribeyro, en otros tiempos tan reticente a intervenir en esos eventos, se animó a viajar a España, sin acabar de comprender que fuera capaz de suscitar tanto revuelo.
La guinda que coronó el pastel fue el premio Juan Rulfo que le darían en México en 1994 y que significaba el reconocimiento internacional a toda su carrera. Ribeyro solía bromear respecto a los cien mil dólares de la bolsa con la que estaba dotado el galardón. Decía que era un capital perfecto para tentar a la fortuna en Montecarlo. Porque, como buen solitario, Julio Ramón había experimentado el vértigo de la ruleta. No es que fuera un ludópata o que apostara grandes sumas, sino que le atraía el frenesí del juego, ese grado de excitación que ninguna droga puede proporcionar. Yo era un neófito y, cuando me aventuraba a acompañarlo en sus incursiones lúdicas, lo hacía acicateado por mi experiencia libresca y cinematográfica.
El asunto podía ser muy divertido. Recuerdo que invocábamos la protección de Dostoievski, el supremo e incorregible tahúr que dilapidaba su dinero en los casinos de los balnearios alemanes, antes de lanzarnos a probar los complicados sistemas que habíamos urdido para ganar en la ruleta. Debo admitir que los resultados eran más bien desalentadores, por no decir catastróficos. Hasta que una noche el azar se puso de nuestro lado y creímos estar a punto de hacer saltar la banca. Bueno, es una exageración. Pero al acabar la jornada habíamos ganado en una proporción de ¡setenta a uno! Era una suerte de locos que, por supuesto, no se repitió más: en las sucesivas visitas —pues, como se habrá barruntado, quedamos “enganchados” tras esa extraordinaria performance—, los casinos consiguieron reembolsarse hasta el último centavo de la bonita suma que nuestro patrón Fédor nos había concedido desde el paraíso de los jugadores.
A la mañana siguiente, todavía presa de la exaltación lúdica de aquella velada triunfal, lo llamé para comentarle sobre los misterios del azar y la eficacia de nuestro sistema. Sin pensarlo mucho, le dije a guisa de saludo: “El tigre de Montecarlo te presenta sus respetos.” Él soltó una carcajada y no se quedó atrás, pues retrucó de inmediato: “Y aquí los acepta el dragón de Baden-Baden… ¿Qué te parece si nos tomamos unos copetines?”
Fueron dos o tres años exultantes. Parecía como si, finalmente, hubiera caído en sus manos una compensación destinada a resarcirlo de tantos sinsabores y malos ratos. Pero Ribeyro no ignoraba que disfrutaba de una especie de prórroga que podía interrumpirse en cualquier instante. Por ello no se hacía muchas ilusiones. Su salud se había ido resquebrajando y, pese a ello, no estaba dispuesto a acatar las indicaciones de los médicos y renunciar a los placeres del vino y del tabaco. La buena racha llegó a su fin cuando el viejo cáncer que lo había acosado veinte años atrás volvió a la carga con renovadas fuerzas. En aquella oportunidad se había salvado de puro milagro, contra la opinión de los especialistas. Su resistencia había sido ejemplar, aunque no pudo evitar que la enfermedad le arrebatase tres cuartas partes del estómago y lo dejara con un pie en el otro barrio. Tenía un cuerpo tan esquelético y cubierto de cicatrices (en una ocasión Carlos Barral lo retó para ver quién de los dos había sido más “tasajeado” por los cirujanos y perdió) que parecía haber sobrevivido al ataque de un león.
Julio Ramón solía contar que, mientras convalecía de una de sus delicadas operaciones en un pabellón de cancerosos, se percató de que se pesaba a los internos con demasiada frecuencia. El escritor observó que el interés de los médicos menguaba en proporción directa al peso que los pacientes perdían días tras día, lo que se interpretaba como un signo inequívoco del fracaso ante la enfermedad. Temiendo que lo desahuciaran y abandonaran a su suerte, ideó una artimaña desesperada: se dedicó a escamotear los cubiertos en las comidas. Eran de metal y, cada vez que lo hacían subir a la balanza, se las arreglaba para deslizarlos subrepticiamente en los bolsillos de su holgada bata de hospital. Luego fingía no advertir las miradas de desconcierto que intercambiaban médicos y enfermeras, intrigados por la súbita mejoría de un paciente cuyas expectativas de recuperación eran casi nulas. Así consiguió que redoblaran sus cuidados y tratamientos, y se libró de morir.
Ahora, sin embargo, ninguna estratagema daría resultado. Julio Ramón Ribeyro falleció en Lima el 4 de diciembre de 1994. Tenía 65 años y muchas ganas de vivir. En su ataúd, como si se tratara del entierro de un antiguo soberano inca, su hermano Juan Antonio y yo colocamos una botella de un preciado Burdeos que le había enviado un amigo desde París y varios paquetes de su marca preferida de cigarrillos, sin olvidarnos de incluir, por supuesto, sacacorchos y encendedor. ~
Que la escuela no sea escuela
Que el Estado convirtiera en ley la “educación socialista” como medio para alcanzar la “sociedad humana justa” buscaba, según sus críticos, que la escuela fuera más un partido político.
El valor de la destrucción
En este pasado mes de mayo se produjo un incendio de gran importancia para el arte actual, un incendio “devastador”, como dirían Bouvard y Pécuchet. Ardió…
Santa Teresa es el presente
Santa Teresa es una flor carnívora en mitad del desierto. En 2666 (Anagrama, 2004), la novela de Roberto Bolaño, Santa Teresa es el agujero maldito donde tienen lugar…
Dos poemas
Pollería a Marina –en un mandado Gallos jóvenes, tenores imberbes aglutinados como huevos revueltos. O bien, como un maizal cruento después de una pelea de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES