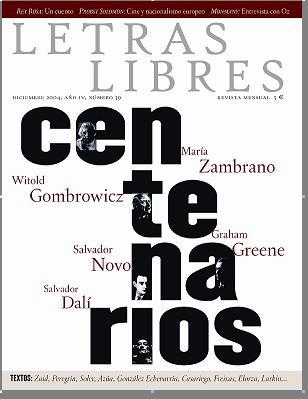“Sin la enfermedad no escribiría”, con estas palabras Sergio Pitol concluyó su intervención en una mesa redonda en Xalapa, hace unos cuatro años. Como Thomas Mann, el autor de El arte de la fuga sabe que la salud mermada despierta una imaginación compensatoria. De niño, cuando padeció la malaria, se refugió en la lectura y los mundos paralelos que le deparaba. Poco antes, una curiosa fabulación lo había preparado para sumirse en la narrativa como en una intensa y definitiva terapia. En El viaje, Pitol describe su primer encuentro con los libros. Una ilustración lo cautivó: un rostro de pómulos abultados con un gorro de piel que el escolar veracruzano confundió con un pelo de salvaje exuberancia. “Iván, niño ruso”, decía el pie del dibujo.
En las horas muertas de la tarde, cuando los mayores dormían la siesta, Pitol vagaba por el ingenio azucarero hasta llegar a un sitio que convirtió en su refugio, un escondite que le pertenecía de modo mágico. Ahí conoció a un niño que se convertiría en líder de los demás. Fue su primer contacto con el carisma. Cuando el recién llegado le preguntó cómo se llamaba, Pitol sintió el impulso de atribuirse un destino diferente y respondió: “Iván, niño ruso”. El viaje concluye con esta escena, chispa inicial de su adhesión a la cultura rusa. Asumir un carácter desconocido, el de un posible Iván, fue también un inaugural gesto literario. La literatura entera de Pitol está marcada por la diferencia, la búsqueda de lo otro. La variedad de sus escenarios lo inscribe en la tradición de los cosmopolitas convencidos de que el sentido de pertenencia es portátil. Sin embargo, su mirada depende del contraste con lo que ha dejado atrás. Los personajes de Pitol están incómodos. La lejanía los lleva a enfrentar carencias que en el entorno propio pasaban inadvertidas. Nada ocurre en un solo sitio: la tierra extranjera remite al punto de partida, una selva veracruzana o un barrio del df. Escindidos, los protagonistas y la voz narrativa dan un largo rodeo hacia sí mismos. Viajar es volver, así sea en la memoria. ¿Qué hay al fondo de las capas sucesivas de recuerdos? El rostro lejano y estremecedor que provocó un impulso de usurpación y vida paralela. La imagen primera, atisbada en un libro sobre las razas del mundo.
Otro mexicano de ascendencia italiana, Fabio Morábito, ha escrito sobre las correspondencias entre el viaje y la enfermedad. La literatura de Morábito deriva de un desarraigo inicial, la pérdida de su primera patria (Alejandría como espacio físico, Italia como cultura). Sólo un desplazado podría haberse convertido en el sedentario que hoy descubre la poética de los lotes baldíos y los departamentos de los suburbios. En el caso de Pitol, la enfermedad significó un desplazamiento imaginario, la suspensión de la costumbre en favor de las realidades ilusorias de los libros. Muchos de sus personajes tienen achaques que lejos de obstruir su contacto con el mundo, los ponen en peculiar estado de alerta. La distorsión de los sentidos permite percibir con una agudeza oblicua, ausente en el indiferenciado bienestar de un cuerpo sano. De manera emblemática, para hablar de sí mismo, el narrador escoge escenas de convaleciente. En el prólogo a su Tríptico del carnaval, sitúa en Italia un episodio que en realidad ocurrió en Polonia. Ha sufrido un accidente de tráfico, la gente llega a su cama, se asoma a verlo, hace expresiones que son un espejo de la lamentable situación en que se encuentra. Al margen de la norma y casi de sí mismo, el escritor repasa sus días como si fuera otro y dispusiera de los ojos preocupados y preocupantes que lo miran. En el tomo iii de sus Obras reunidas, otro prólogo revelador narra su reciente estancia en un hospital de Cuba. Pitol lleva un diario donde repasa sus tentativas de escritor y donde registra los horarios en que le tienen que sacar sangre y la terapia de oxigenación que recibe. El inválido tiempo presente potencia la llegada de recuerdos extraviados. Pitol recupera un episodio de su juventud en Cuba, una noche desaforada en la que terminó caminando por las calles con los zapatos de otra persona. La memoria sale del cuerpo como si fluyera al margen de la voluntad, una segunda donación de sangre. La fatiga y el desgaste despiertan reacciones que sólo llegan pagando ese arriesgado peaje. Con todo, en su aprendizaje del dolor, Pitol no cede al inventario narcisista del hipocondriaco ni busca los incómodos placeres del masoquismo. De hecho, ninguno de sus textos se concentra de manera exclusiva en la enfermedad. Las dolencias o los defectos físicos aparecen como elementos de contraste, oportunidades de refractar lo real para advertir ahí una verdad oculta. Si al narrar un viaje Pitol se ocupa menos del traslado que del misterio que lo anima, en el caso de la enfermedad se interesa en los síntomas por los efectos que producen en la memoria y la conciencia, la elocuencia impar de los enfermos.
El modelo primero de Pitol, el nombre del que quiso disponer, es el signo de una diferencia. Entender la voz narrativa como una identidad provisional le permitiría fabular con entera libertad, tensar líneas de fuerza entre la realidad y el deseo, lo ajeno y lo propio, las tramas conjeturales y la escatología cotidiana. Nada más lógico que Pitol se ampare en la figura del carnaval para desplegar su mascarada. Su linaje de venecianos aclimatados en Veracruz parecía predisponerlo a esta tarea. Sin embargo, bajo el colorido disfraz, quiso labrarse un rostro aún más singular. Una tarde, recostado entre los tibios bagazos de caña, asumió la alteridad que definiría su inagotable caleidoscopio. Miradas como vidrios rotos, confesiones de una máscara: Iván, niño ruso. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).