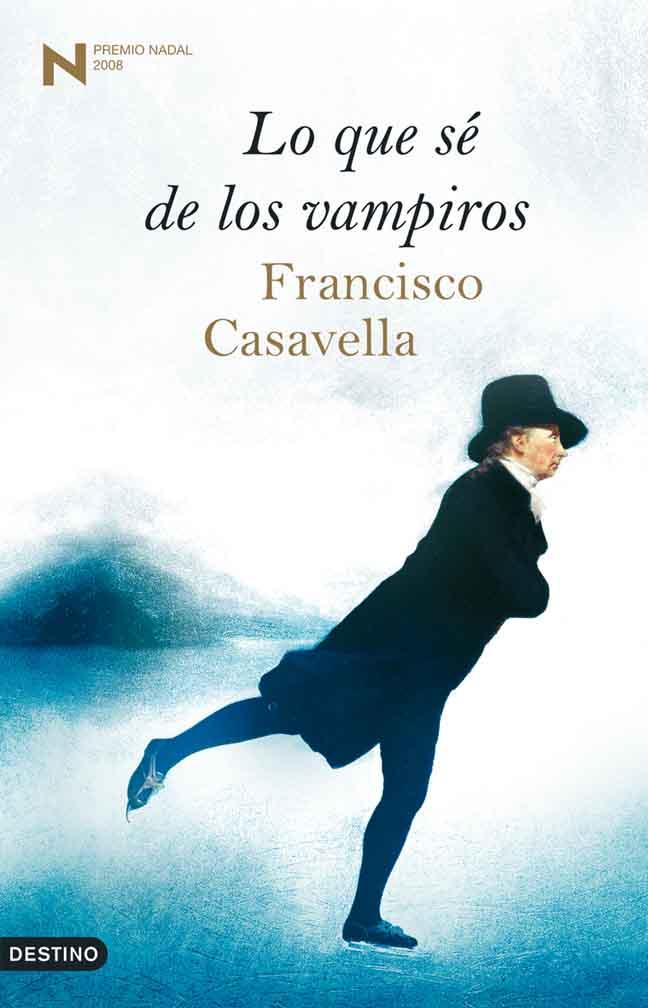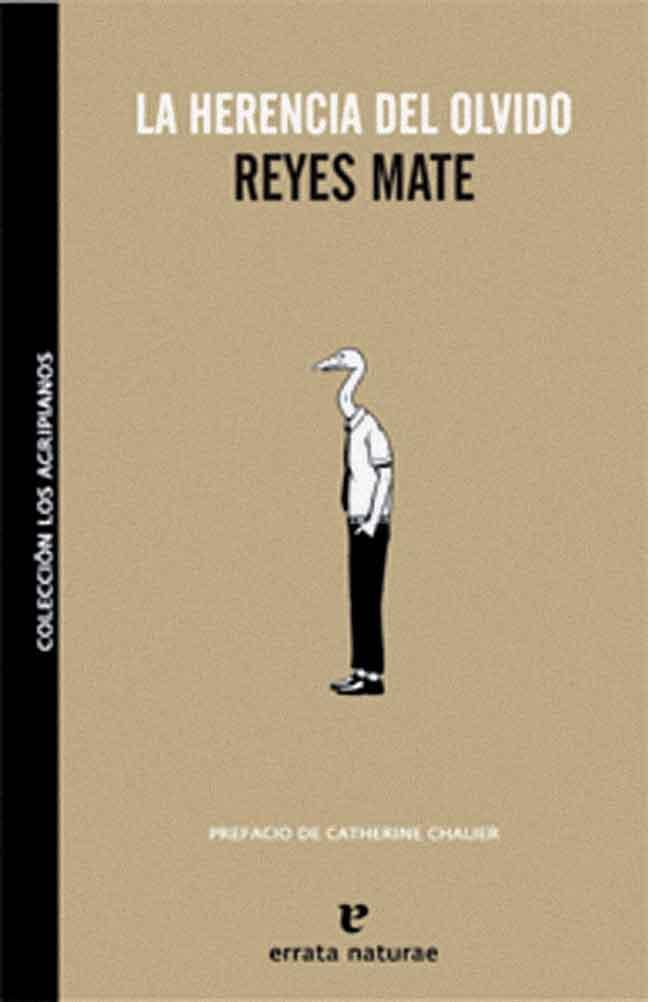“Sólo hay pequeñas razones y grandes azares. O viceversa. Pero no hay un solo Azar como no hay una sola Razón”, le escribe el caballero Welldone a Martin de Viloalle en una carta fechada el 15 de octubre de 1781 que puede considerarse el testamento espiritual del viejo maestro para quien fue su joven colaborador y compañero de andanzas por un buen número de pequeñas cortes europeas a lo largo de una década. Unas pocas líneas más abajo, Welldone formulará la “Ley del Vampiro”: “El hombre se enmascara para no avergonzarse del mismo azar de ser hombre, de su mínima importancia, de que sólo es deudor de la nada. Por ello se traiciona a sí mismo. Bebe la sangre de los antiguos, no para alimentarse, sino para reafirmarse y reconfortarse en su idea de hombre según convenga. Y esa conveniencia hace que el hombre se vuelva vampiro. Y si el hombre no sabe a ciencia cierta de su pasado, si lo ha corrompido engañándose, ¿cómo aprenderá de sus lecciones?, ¿cómo razonará su presente?, ¿cómo aventurará su futuro? […] seguirá perdido en el Tiempo y en el Espacio. Ése es el cómico y trágico equilibrio del mundo. Días con sus noches. Hombres con sus vampiros. Lo imprevisto, inevitable”.
Cito con generosidad para que el lector advierta de entrada cuál de entre sus muchas cualidades excepcionales es el rasgo más poderoso y destacado de Lo que sé de los vampiros, novela en la que Francisco Casavella nos pasea por la segunda mitad del siglo XVIII, desde finales de 1757 hasta el estallido de la Revolución Francesa y su vertiginoso y alucinado desarrollo, más un breve epílogo situado veinte años después en el Nuevo Mundo.
Excelente es, sin duda, el relato de la historia, tanto cuando el autor enfoca los grandes acontecimientos y se detiene en sus figuras más destacadas –Federico de Prusia, Voltaire, Mirabeau, la Pompadour, Cagliostro o la Corte Papal, por poner ejemplos que contrasten–, como cuando reconstruye una época que tuvo sus luces y sus sombras, revive la intrahistoria –la vida de la pequeña nobleza gallega o el día a día de un novicio en un convento jesuita, los ritos eróticos o litúrgicos, las creencias y supersticiones, las maneras de viajar, la proliferación de panfletos, proclamas y libelos–, o, con breve y certero trazo, recorta un detalle que sugiere toda una atmósfera: “El fragoroso tableteo de las velas parduscas filtra la luz y alarga las sombras en aguada de sepia y sanguina”.
He vuelto a citar para reafirmarme en lo que iba a escribir antes: el rasgo más poderoso y sobresaliente de Lo que sé de los vampiros no es la historia que se cuenta (en sí misma, excelente) sino el modo de contarla: su impecable y riquísima factura literaria. Quien haya recorrido la historia, el pensamiento y la literatura del XVIII advierte de inmediato la prodigiosa labor de síntesis que ha realizado Casavella, el peculiar tamiz por el que se ha ido cribando y acrisolando la compleja y aun contradictoria pluralidad de aquella época, la construcción de una singular voz narrativa preñada de resonancias, sí, pero sin quedarse en el fácil remedo del pastiche. Porque si bien es cierto que en el arranque de la novela encontramos al narrador-gobernador característico de aquellas letras, con una explícita presencia en el texto para conducir la acción y guiar al lector, enseguida va desapareciendo y la voz narrativa es pura aleación de voces. Destacable es igualmente la recuperación actualizada (insisto: no hay imitación ni remedo; hay reescritura) de diversas formas o modalidades literarias que se combinan y alternan, así como el empleo de materiales representativos de aquel siglo –el discurso ensayístico, la epístola, la farsa, el idilio pastoril, la novela galante y/o erótica, la crónica de viaje, la estampa de costumbres…–, además de la ironía y el humor a lo Sterne. Y desde luego, debe destacarse la creación de dos personajes soberbios, tan nutridos de literatura como de historia y vida.
Al joven Martín de Viloalle, un segundón de la nobleza que se ve obligado a seguir carrera eclesiástica en los jesuitas, lo embiste de lleno la historia cuando está a punto de ser ordenado novicio y, aun pudiendo evitarlo, decide unir su destino al de los expulsos, embarcándose hacia Italia, en la esperanza de encontrar a su hermano mayor Gonzalo –huido años antes de la casa familiar para evitar la vida de “hastío y molicie” del mayorazgo–, a quien por entonces los rumores situaban en Roma. Nunca lo encontrará, aunque en su rodar por Europa a Martín irán llegándole noticias confusas. Hasta aquí lo universal que inaugura la modernidad: la persecución, el destierro, la errabundia. Pero lo singular del personaje es su temprana pasión por el dibujo desde el día en que llegaron a su casa unos artistas para pintar el retrato familiar, ocasión en que el niño descubre además la anterior existencia de un hermano idéntico a él y fallecido después –Felipe–, lo que le permite a Casavella trabajar en su novela con un fabuloso elemento: el doble. Y de paso insertar interesantes reflexiones estéticas a propósito del arte de la caricatura, aplicables asimismo a la escritura. Luego, cuando Martin descubre a un tonto o idiota hijo bastardo de su padre, el dualismo se refuerza y polariza: Bien-Mal, Sublime-Grotesco, Belleza-Deformidad. Y así, ya lanzado al mundo, en la romana Piazza España, Martín sobrevivirá dedicándose a dibujar caricaturas para los nobles turistas ingleses embarcados en el Gran Tour firmando Martino da Villa, o bien haciéndolo a través de su desdoble Phillippo, dibujante burlesco al que sólo accede la clientela romana. Es en este punto cuando entra en escena el caballero Welldone, última mutación de un Hombre Nuevo de estirpe clásica que, a lo largo del siglo, vivirá la euforia de la utopía racionalista encarnado en filósofo práctico hasta el declive grotesco de lo que fue sueño de la razón que ya sólo es capaz de engendrar monstruos. Esta pareja, como adivinará el lector, la forja el novelista a partir del binomio puer-senex característico de la literatura didáctica, pero sobre todo lo hace desde el legado de nuestra picaresca –pícaros y vagabundos son deformaciones o contrafiguras del primitivo peregrino espiritual– y desde el modelo cervantino, sobre todo en lo que la peripecia de Welldone tiene de locura reveladora de la profunda escisión entre realidad y ensueño.
Por desgracia, sólo puedo aquí apuntar el eje vertebrador de Lo que sé de los vampiros, novela de aventuras y novela de aprendizaje y formación que tiene un trenzado mucho más amplio y un fondo muy profundo y es por ello tan entretenida como aleccionadora (otro rasgo muy de época), pues más allá de los gestos y las palabras, aprendemos a mirar el fondo de la historia. Apenas puedo señalar las múltiples direcciones de la novela y subrayar de nuevo su excelente factura literaria que prueba, de forma contundente, la talla de Francisco Casavella como un escritor cuyo registro va mucho más allá del consignado en la etiqueta de muy cortas miras que le habían pegado. Y sin embargo, este “nuevo” Casavella sigue siendo el de siempre: el escritor que pasea su mirada lúcida e irreverente sobre la realidad y señala sus lacras y deformidades, el sucedáneo y la impostura, la frívola erudición violeta, la farsa y el simulacro, la cosmética, la mentira, los abusos, la inmoralidad, la corrupción, la violencia, “la deforme rueda de lo arbitrario”: la doble cara de “una época que se dice ilustrada y se quiere absolutista”. ~