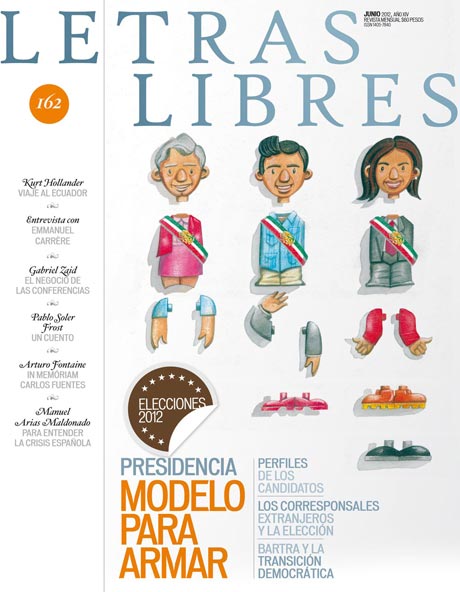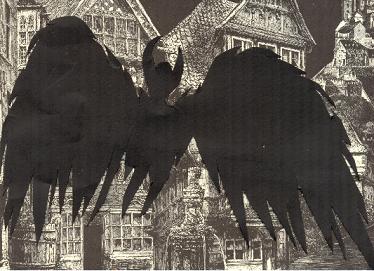I. El discurso del método
Es imposible para un lector latinoamericano empezar a hablar de Jorge Edwards (Santiago de Chile, 1931) sin comenzar haciéndolo por Persona non grata (1973), principio histórico de su obra, aunque esta, ya para entonces, tuviese una prehistoria: la del cuentista educado en el realismo y en su refutación, la del autor de El peso de la noche (1965), una primera novela cuyas obsesiones, sin duda, seguirán apareciendo a lo largo de su vida de escritor. Y empezar por Persona non grata no solo rinde homenaje a la obviedad de que ese libro hizo justa y polémicamente famoso a Edwards, sino que en este, más allá de su naturaleza de denuncia del régimen policíaco establecido en La Habana ante la complacencia, la ceguera o la inocencia de casi toda la intelectualidad latinoamericana, está la poética de Edwards como novelista.
Persona non grataes un testimonio autobiográfico, una página de historia, el fragmento de un diario íntimo, pero también pasa por ser una novela. Algunos de quienes redactan las cuartas de forros o solapas de los libros de Edwards, enumeran Persona non grata junto a las novelas-novelas (ya me explicaré al respecto, si puedo) de Edwards publicadas después, como Los convidados de piedra (1978), El museo de cera (1981), La mujer imaginaria (1985), El origen del mundo (1996), El sueño de la historia (2000) o El anfitrión (2001). Ello no se debe solo a que el arte de redactar solapas, uno de los más nobles y difíciles del oficio editorial, haya entrado en decadencia, como todo, sino a un par de cosas más. Una, a la sobrevivencia novelesca del comunismo en Cuba que torna literario el caso Padilla, del cual Edwards fue testigo y protagonista en el año de 1971. A ese solapista imaginario, probablemente imberbe e inadvertente, que da por “novela” uno de los libros más reales que se han escrito entre nosotros, a lo mejor le da igual que la apertura de la Embajada de Chile en Cuba, que hermanaría a las dos formas enfrentadas de hacer el socialismo en América Latina y fue encargada a Edwards por un dubitativo presidente Salvador Allende, haya sido un hecho histórico. Quizá le parecería que fue una oscura fabulación similar a la cuestionada estancia de Marco Polo en China.
Pero ocurre que a Edwards, desde Persona non grata, le complace esa ambigüedad entre la realidad y la ficción, disyuntiva afín, pero no igual, a esa “verdad de las mentiras” de la que ha hablado su amigo Mario Vargas Llosa. En una nota a pie de página agregada a la edición de 1982 de Persona non grata, Edwards aclara:
este no es un ensayo sobre Cuba, sino un texto literario, que puede inscribirse dentro del género testimonial y autobiográfico. Está más cerca de la novela que de cualquier otra cosa, aun cuando no inventa nada, en el sentido tradicional de la palabra inventar. Solo inventa un modo de contar esta experiencia. Por eso, cuando Carlos Barral, su primer editor, me pidió una frase que definiera el libro, le dije “Una novela política sin ficción”.[1]
El principio de la ficción como principio de verdad que ordena el caos y de la novela como una forma de conocimiento de la realidad que al ejercerse traiciona su naturaleza ficticia aparecerá, desde Persona non grata, en casi todos los libros de Edwards, particularmente en dos de los más recientes, El inútil de la familia (2004) y La muerte de Montaigne (2011). En ambos casos es el propio autor quien impone la duda sobre el género, dejando a su lector en libertad de dar por novela a la novela: en el primer caso ofreciendo lo que parecería ser una biografía novelada de su tío Joaquín Edwards Bello, quien asimismo hizo de sus novelas “autorretratos parciales, aparentes biografías”,[2] y, en el segundo, escribiendo un ensayo novelesco sobre el inventor del ensayo.
Queriendo honrar esa libertad que en Edwards es más orden que aventura, he leído sus “casi novelas” junto a sus novelas-novelas, impidiendo que mi ejemplar de Persona non grata, el discurso del que emana su método, se alejase de alguna de mis manos y recurriendo, con liberalidad, al iluminador ensayo monográfico con el que presenta su antología de Machado de Assis (Machado de Assis, 2002), que es otra fuente de lo novelesco, como Adiós poeta (1990), sus memorias sobre Pablo Neruda. Son algo más que un anecdotario, al grado que el Neruda de Edwards es, al menos para mi generación, el más novelesco, es decir, el más real. O más real, al menos, que el Neruda de Neruda, el de Confieso que he vivido (1973) y su secuela.
La duda sistemática sobre el género, la hibridez entre la novela y lo que en los Estados Unidos llaman salvaje y comercialmente non fiction, es una característica de nuestra época y la ejerce no solo Edwards sino muchos otros autores, al grado que cabe decir que los ensayos que son novelas y las novelas que pasan por ensayos son parte esencial del estilo de nuestra época. Diré entonces que Persona non grata fue uno de los libros que inauguraron ese gran estilo nuestro como una manera de ordenar la realidad mediante la ficción, aparecido poco después (y por primera vez en lengua española) que las novelas de Truman Capote y, sobre todo, las de Norman Mailer, un espíritu cuya afinidad con Edwards daría para una buena disertación académica.
Me importa mucho subrayar que la forma misma de Persona non grataes una forma moral y no podía ser de otra manera en un hombre como Edwards, que pertenece al partido de Montaigne, el de los hombres sin partido que toman partido. No es que sea fácil ser un hombre de honor en el curso de las guerras de religión, como la que enfrentó a los protestantes con los católicos durante la vida asediada de Montaigne y la que dividió al siglo XX entre los totalitarismos de izquierda y derecha. Lo ha sido Edwards, como lo fue Montaigne, y en ambos casos, al valor personal, a la templanza, al ejercicio de la tolerancia, se agrega una dificultad mayor: la de compartir algunos de los supuestos filosóficos que dieron origen a los fanatismos en conflicto. Pese a ello, Montaigne se conservó católico y Edwards se mantuvo en la izquierda.
De la relectura de Persona non gratame ha confortado muchísimo y sorprendido aun más la ausencia total, en Edwards, de las concesiones habituales a la retórica de la época, con las que muchos de nosotros crecimos y de la cual nos deshicimos, si es que realmente pudimos hacerlo, purgándonos una y otra vez con tónicos amarguísimos y frecuentemente ineficaces. En Persona non grata, en cambio, Castro, los militantes y los dirigentes de la Unidad Popular, el heroico y errático poeta Heberto Padilla y un sinfín de personajes menores aparecen iluminados (es decir, investigados y esclarecidos) por una pátina de verdad superior que limpia de ellos todo lo que sea hojarasca, propaganda, aureola de santidad. Y si se necesitaba de la verdad novelesca para librarse por escrito de la Revolución cubana y de su mitología, más difícil era aún escribir las páginas del epílogo, redactadas en octubre de 1973, sin recurrir tampoco a la retórica de la derrota y del martirio, pues Persona non grataculmina enumerando los primeros de los abominables crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Verdad novelesca la de Persona non grata cuya posesión no pudo sino atribuir al dominio, desde entonces, del método de Montaigne.
II. Piedra, sueño
Los convidados de piedra (1978) y El sueño de la historia (2000) son el par de novelas-novelas de Edwards más trabajadas y trabajosas. Por novelas-novelas entiendo, simplemente, aquellas en que Edwards renuncia de manera explícita a ejercer (implícitamente, pues el novelista, a riesgo de perturbar su condición, nunca podría hacerlo) la ambigüedad colindante con el ensayo, el testimonio, la autobiografía imaginaria o la biografía novelada.
No en balde Los convidados de piedra y El sueño de la historiason las novelas en las que Edwards se sintió más en deuda con la literatura de su generación, la del Boom y menos libre, quizá, para internarse en la “casi novela”, para decirlo con Luis Cardoza y Aragón al titular así a su libro sobre Miguel Ángel Asturias. Por el contrario, en este par de libros, Edwards asume la carga de Sísifo del novelista (y muy particularmente del novelista latinoamericano) que implicaba intentar aquello de la novela total, que Vargas Llosa debatió, a cuenta suya y de Gabriel García Márquez, a principios de los años setenta. En el caso de Edwards, el golpe del 11 de septiembre de 1973, me imagino, lo ponía en una situación particularmente incómoda y ante un reto mayor: intentar y lograr lo imposible: la novela insignia del momento más dramático en la historia chilena y fecha nefasta de toda la historia latinoamericana. De inmediato y otra vez, Edwards puso a prueba el método de Montaigne, utilizado en esta ocasión con el respaldo de la vieja novela psicológica francesa (y señaladamente de Paul Bourget, maestro no solo de Proust sino de Edwards), y prefirió a lo general (la postulación de una historiosofía) la investigación en las vidas individuales de aquellos convocados a ser convidados de piedra, la condición que nos es reservada a casi todos los individuos ante la historia, excepción hecha, en Edwards, de un Heberto Padilla que aparece episódicamente, como lo harían los héroes de la antigüedad, vehículo de una tragedia o de Neruda, a su manera un Virgilio, pero nada menos.
Ningún personaje podía monopolizar la verdad de lo ocurrido después del 11 de septiembre y, por ello, Los convidados de piedra es una novela coral que debió de decepcionar a quienes esperaban de todo aquello ver nacer a un héroe positivo o encontrarse con la denuncia del mal absoluto. Por ello, el tiranuelo del que Edwards habría podido enamorarse (recordando la célebre frase de Monterroso respecto a los dictadores de los que suelen o solían enamorarse nuestros novelistas) es una caricatura, el marqués, protagonista, si así puede decirse, de El museo de cera.[3]
Edwards ofrece vidas pequeñas si se las ve desde la enormidad del “sueño de la historia”, como los amigos reunidos en Los convidados de piedra, burgueses ejerciendo la defensa de su clase, como se diría entonces, o pequeñoburgueses traicionándola, como también se decía; todos ellos resultan superados por sus tiempos, esclavizados –uso otra figura común a aquella cultura política– por la dialéctica. Son víctimas de un equívoco como el padecido por Edwards en Persona non grata. Equívocos que solo multiplicándose endiabladamente se convierten, allá lejos, en historia.
A Edwards, argumentalmente, solo le quedaba entonces, en Los convidados de piedra, recurrir a la explicación suprema, la de Freud, aquella a la que nos entregamos todos aquellos horrorizados por la historia e impotentes ante su violencia, y sacó a relucir un “deseo de muerte” que en Chile habría quedado incrustado en la conciencia colectiva de la clase dominante (parte de la cual se convirtió en aprendiz de brujo y apostó contra sí misma a través de la Unidad Popular) desde la guerra civil del año 1891, en medio de la cual se suicidó Balmaceda. Esta explicación genética, la latencia que acaba por dejar de serla y explota, es muy latinoamericana y, en ese sentido, la búsqueda de una clave mítica de 1973 en el pasado es similar a la violación de la india por el conquistador en El laberinto de la soledad (1950), de Octavio Paz o, veinte años antes, en Radiografía de la pampa (1933), de Ezequiel Martínez Estrada, a la presentación de la violencia argentina como una marca de fuego que se extiende, sin cesar, tras la batalla de los conquistadores-forajidos contra el vacío pampero, expresión del suyo propio. Para mí, Los convidados de piedra, novela-novela de Edwards, es la más ensayística, la más cercana a esa forma tan latinoamericana de ensayar que es la búsqueda, es preciso decirlo, “del origen del mundo”: la matriz, la vagina, la vulva primordial de la que procedemos.
El sueño de la historiaes una novela tan escrita (y bien escrita) como Los convidados de piedra, pero he de confesar, usando a Edwards contra Edwards, que en él prefiero a quien sigue “el ritmo de la memoria [que] suele ser más acelerado que el de la escritura”, según confiesa en La muerte de Montaigne. Es decir, me gusta más el Edwards que parece escribir anotando, rápidamente, a lo Stendhal y a lo Rachmaninoff en sus Études tableaux, y no aquel que se esfuerza en las grandes arquitecturas, como la de El sueño de la historia, donde recurre, didácticamente, a la historia que se escribe a sí misma en dos planos, el Chile de la Ilustración erigido por su principal arquitecto colonial y sometido al soplo milenarista del padre Lacunza junto a un presente, el de los últimos años de la dictadura, a la hora del plebiscito de 1988.
Esa forma proliferante de la imaginación histórica, transhistórica, que tiene su origen en el pliegue manuscrito con que termina y recomienza Cien años de soledad y alcanza gran magnitud en Terra nostra (1975), de Carlos Fuentes, encuentra uno de sus colofones churriguerescos en El sueño de la historia, sueño del que Edwards despierta gracias al humor erótico. Más que la canónica Manuelita Fernández de Rebolledo (de ardientes locas de la casa está llena nuestra literatura) prefiero al sufrido narrador/historiador en pleito eterno con su exesposa, género este último apenas entrevisto por Balzac y abundantísimo en los dos siglos que todos aquí hemos vivido, en fin, asunto que tiene en Edwards a uno de sus cronistas privilegiados. Me gusta el historiador decepcionado y a la vez gratificado ante el hijo que tuerce el camino de su educación sentimental y renuncia al destino militante, forjado con el mismo tesón con el que antes se formaba al profesionista liberal, para irse a Brasil llamado por algún negocio turbio, como lo hiciera antes que él Joaquín Edwards Bello.
III. El pie en el lienzo
Edwards es, como según él lo fue Machado de Assis, un “narrador incisivo, bromista, culto, muy poco frecuente”[4] en la literatura ibérica e iberoamericana de entonces y de ahora, y ello, esas características, brillan más en las novelas cortas, en El museo de cera, en El origen del mundo, en El anfitrión. La crítica es cosa de preferir y yo prefiero estas últimas tres novelas a sus hermanas mayores en extensión y en complejidad. Esquemático yo mismo, encuentro mejor dibujado al Chile intemporal de la Reacción y de la Tradición, de la revolución y de la contrarrevolución en El museo de cera, un juguete valleinclanesco perfectísimo, que a través de los soliloquios y de las convenciones humanas, demasiado humanas, registradas en Los convidados de piedra. Me encantan situaciones supraesperpénticas como la del Marqués de Villa Rica enfrentado a las poetisas modernas, en un trazo que quizá disfrutó Roberto Bolaño, homenajeado en las últimas páginas de La otra casa (2006), colección de los ensayos de Edwards sobre escritores chilenos. Antes que el realismo meditabundo, comprometido, de La mujer imaginaria (1985), prefiero ese otro juguete fáustico que es El anfitrión, drama de un Fausto criollo sometido a los ritos de pasaje de la clandestinidad y despresurizado por esa máquina del tiempo que es el exilio.
La felicidad lograda en El museo de cera y El origen del mundo se deben, me parece, a la capacidad de Edwards para reproducir, fijándola, una obra de arte en tanto que misterio supremo, que en él, como en el caso de las casi novelas o ensayos novelados, implica la fatalidad de la mímesis. Así como el Marqués de Villa Rica ordena a un escultor reproducir en cera la escena entera en que sorprende a su esposa adúltera con el profesor de piano, en El origen del mundo es una foto la que inspirada en el cuadro de Courbet le habría tomado el finado Felipe Díaz a la mujer del doctor Patricio Llanes, quien, súbitamente enfermo de celos, considera la posibilidad de que esta sea uno de los modelos amatorios de un donjuán, para quien, como al amigo de Stendhal citado por Edwards, una vez que la ha poseído, toda mujer le es, instantáneamente, indiferente. Este motivo ya estaba desarrollado en algunos de los cuentos de Edwards reunidos en Fantasmas de carne y hueso (1993).
En ambos casos, no está en juego la vida, sino su ordenamiento y simplificación gracias al arte. Figuras de cera, fotografías pornotópicas, memorias literarias, esas son las segundas instancias a las cuales está condenada la creación y ese escepticismo insufla el arte narrativo de Edwards. Estamos condenados, como los pintores Poussin y Porbus en La obra maestra desconocida (1832), de Balzac, a ver solo, del caos de la creación que el viejo Frenhofer quiso registrar, el pie desnudo sobre la tela. En la naturaleza no existe la línea y es al artista, en este caso al de la novela, al que le corresponde fijar, diseñar, dibujar.
El origen del mundo es la novela-novela de Edwards que muestra, bajo la dura forma del diamante, el concentrado de su mundo, empezando por la pasión morbosa de dos o tres generaciones por la Revolución rusa y por el comunismo internacional que la siguió, escuelas del carácter que, como la Compañía de Jesús, jamás abandonan a quienes pasaron por ellas, sea cual sea el derrotero político tomado finalmente. A ello le sigue el escenario y la dolencia, la parisitis o el parisianismo de Edwards (creyente en aquella máxima de un poeta estadounidense que dice que cuando se ha vivido una vez en París ya no se puede volver a vivir feliz en ninguna otra parte, incluido París). Viene después, el exilio como comedia, a través del comedido doctor Llanes y de Felipe Díaz al descubrir “la virulenta novedad del anticomunismo”, pero también gracias al atorrante y chilenísimo matrimonio Morgado, que a tantas buenas parejas del exilio me recuerda. También es El origen del mundo un capítulo de esa “filosofía del matrimonio” tan brillantemente expuesta a lo largo de numerosos momentos de la obra de Edwards, al grado de que en esta trama es Silvia, la esposa, sospechosa no solo de amar sino de haber sido amada por Felipe Díaz, la que decide usar la ficción para ordenar el caos. De la religión comunista a la religión del whisky, Felipe Díaz es, también, como Joaquín Edwards Bello, un suicida. Y todo suicida, para Edwards, es un suicida de la Belle Époque: la línea de cocaína dejada frente a la biblioteca de la Pléiade.
IV. El partido de Montaigne
La obra de Edwards también podría ser leída imponiéndole la cronología que se desprende de los distintos tiempos de Chile a los que se refiere, de tal forma que El sueño de la historia sería el siglo XVIII, El inútil de la familia un largo puente que va del XIX al XX pasando por el modernismo y La casa de Dostoievsky (2008), un relato puente entre la vanguardia histórica de los años treinta, el grupo Mandrágora hasta, otra vez, el caso Padilla, que sería para Jorge Edwards lo que el hundimiento ya centenario del Titanicfue para Edwards Bello.
La dictadura de Pinochet y su desenlace (el atentado de 1986 y el plebiscito rebotando contra el caído Muro de Berlín) puede ser seguida casi cronológicamente a través de Los convidados de piedra, La mujer imaginaria, El sueño de la historiay El anfitrión. Y La casa de Dostoievsky, que tiene por héroe y antihéroe a Enrique Lihn, un poeta de la generación de Edwards, nos lleva de nueva cuenta a Persona nongrata, historia que corre paralela a la de Neruda contada en Adiós poetay que terminaría, por ahora, en la impersonalidad atemporal, por moral, de La muerte de Montaigne.
El inútil de la familia significa un retorno al Edwards anterior a Persona non gratay una parte, solo una parte (la del alcoholismo y la ludopatía) del personaje del tío Joaquín que ya había desarrollado (de manera formidable y sin cobertura biográfico-literaria) en El peso de la noche, esa primera novela de Edwards reescrita, no sé en qué medida, en 2000. Pero si el personaje ya existía, en esencia, El inútil de la familia juega a ser una biografía novelada y logra ser, gracias a los dos Edwards, al material riquísimo proporcionado por el tío escritor y a la ejecución mesurada del sobrino, también novelista, uno de los mejores libros que he leído sobre el destino de nuestros viejos modernistas a lo largo del siglo XX: d’annunzios criollos y paulmorands latinoamericanos obligados a aclarar, en París, que ser chileno (o mexicano, da igual) no era una enfermedad sino una nacionalidad.
Edwards Bello (1887-1968), retrospectivamente, explica muchas cosas de Jorge Edwards: no solo el cosmopolitismo y la incurable sensación de aislamiento (la “isleñidad” chilena), sino el temple del cronista, del retratista, autobiógrafo de sí mismo. Hube de interrumpir, por cierto, El inútil de la familia para holgar felizmente a lo largo de los tomos de las Crónicas reunidas, de Edwards Bello, que la Universidad Diego Portales ha venido publicando. Ello no quiere decir, empero, que El inútil de la familia no sufra de cierta hinchazón: la abundante información que Edwards logró reunir de su tío, personaje poco conocido fuera de Chile, a ratos maltrata la novelización cabal del personaje, dejando el libro durante algunos capítulos en biografía a secas, situación remediada por la escena final: el encuentro de Jorge Edwards con el hijo de su tío, empeñado en venderle, al final, no solo los papeles viejos del novelista sino la pistola con que se mató.
Volvemos así, tras darle la vuelta al siglo chileno y al siglo a secas, al método de Montaigne. De Persona non grata a La muerte de Montaigne, a través de novelas-novelas, falsas novelas, casi novelas, nivolas, ensayos novelados y biografías noveladas, Edwards, fascinado ante la vida que no puede sino repetirse, simplificada, como obra de arte, ha logrado ser un hombre sin partido que toma partido. Un güelfo entre los gibelinos y un gibelino entre los güelfos, podría agregarse. Su método, el de Montaigne, desarrollado por primera vez en Persona non grata, ha guiado toda la obra de Edwards a partir de las siguientes líneas cuya investigación he tratado de compartir: la ficción permite descubrir la naturaleza moral de los hechos y es la ficción, en el caso privilegiado de Edwards, lo que le permitió vivir, como Montaigne, en una época de fanatismos sin incurrir en el fanatismo. Ello se debe no solo a ciertas virtudes políticas, intelectuales, civiles, sino a la creencia, alimentada en Montaigne y en sus ensayos, de que solo la duda sistemática, la duda militante, nos acerca a la verdad. Y la verdad, para Jorge Edwards, ha sido verdad novelesca, obra de quien ha dedicado su vida a ensayar con la novela. Gracias a él confirmo algo que yo solo sospechaba vagamente: no ha habido manera de ser más fiel a Montaigne, en el siglo XXI, que escribiendo novelas. ~
[1] Jorge Edwards, Persona non grata, Barcelona, Tusquets, 1990, p. 338.
[2] J. Edwards, El inútil de la familia, Madrid, Alfaguara, 2004, p. 101.
[3] Por esperpéntica, El museo de ceracomparte el aire de familia con El secuestro del general(1973), del ecuatoriano Demetrio Aguilera-Malta (1909-1981), al cual Edwards parece hacerle un guiño en El anfitrión.
[4] J. Edwards, Machado de Assis, Barcelona, Omega, 2002, p. 45.
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile