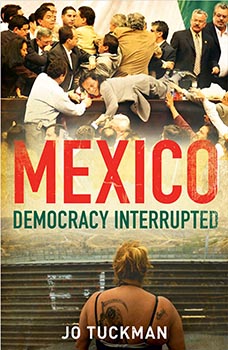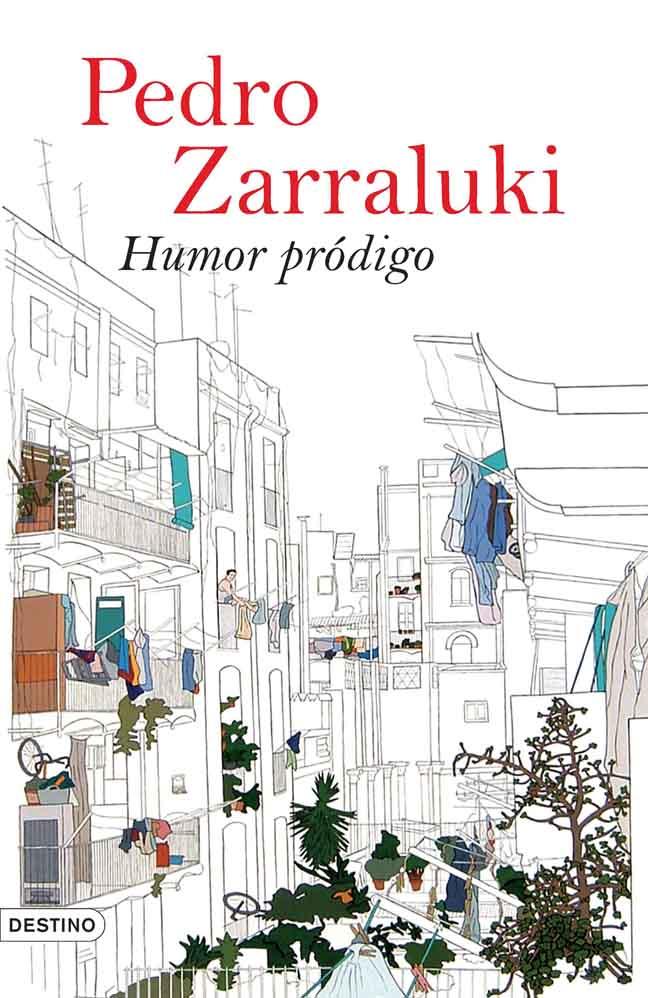Diana Kennedy
Oaxaca al gusto. El mundo infinito de su gastronomía
México, Plenus, 2008
Diana Kennedy nació en Inglaterra hace algunas décadas (no le gusta ser muy precisa al respecto), animosa, batalladora y sin pelos en la lengua. Llegó a México en 1957 al lado de Paul Kennedy, corresponsal para The New York Times. Al poco tiempo se casaron. Fue entonces que Diana en verdad se enamoró: de su nueva vida y del universo de sabores, colores, texturas, formas y aromas tan distantes de aquellos a los que estaba habituada. ¿Cómo resistirse? Diana venía de las grisáceas cocinas inglesas de la posguerra, y en la ciudad de México bastaba un paseíto por un mercado cualquiera para hacerla desfallecer: grandes alteros de flores del color del oro, el ahumado perfume de los chiles secos invadiendo los pasillos, el estrépito de docenas de vendedores compitiendo por su atención, cerros de legumbres desconocidas, calabazas de todas las formas, guajes, melones, plantas púrpuras de amaranto, pitahayas de un rosa escandaloso, flores de jamaica rojo sangre y, por encima del bullicio general, los metálicos gritos de los vendedores: “¡Cómpreme, marchantita! ¡Llévelo! ¡Aquí!”
Luego, agazaparse en un banquillo del mercado y esperar a que una hacendosa mujer de trenzas picara barbacoa, cebolla y cilantro, y con una cuchara desparramara todo sobre una tortilla para entregar el humeante bocadillo en sus ávidas manos… El paraíso.
Y las cocineras: mujeres de tez morena y manos callosas tras toda una vida de contacto directo con el fuego: avivando la llama, volteando docenas de tortillas cocidas sobre un comal de barro, moliendo, picando y amasando el día entero para alimentar a sus maridos o en la cocina de la patrona. Con una empatía que muchas veces horrorizó a las damas de sociedad que la rodeaban, Diana Kennedy halló un hogar en aquellas cocinas situadas en la parte de atrás de las casas, y con una formidable tenacidad que quizás ignoraba poseer se dedicó a la cocina mexicana. Devoraba recetarios, pero también aprendió a observar y a imitar cada uno de los gestos de aquellas cocineras.
En México. Una odisea culinaria (My Mexico, en inglés), su obra maestra de 1998, leemos, hacia el final de una narración de dos páginas sobre cómo aprendió a hacer los tamales de espiga, que se preparan con las anteras del maíz –los sacos de polen de la flor masculina de la planta– ya secas y tostadas. Después de recogerlas y ponerlas a secar, hay que bieldarlas:
Al contrario de lo que podría esperarse, el bieldado no se hizo con el viento ni lanzando las anteras al aire, sino arrastrando lentamente el fleco de un rebozo sobre la superficie, de manera que el hollejo se adhiriera a la tela. Pero no fue tan fácil. Catalina dijo haber olvidado su rebozo. De hecho, se lo había prestado a su hija, quien lo extravió. Pedimos un rebozo a las vecinas. Elena que, sabíamos, tenía dos, nos mandó decir que no lo encontraba. Esther había lavado el suyo y todavía estaba húmedo. Finalmente no quedó otro remedio y saqué el mío, de lana, que funcionó bastante bien, aunque no pasó las estrictas normas de Catalina pues, al parecer, el fleco del rebozo de hilo común y corriente es el mejor para ese trabajo.
Las anteras limpias, que se habían mezclado con su brillante polen amarillo, se tornaron de un luminoso verde pálido, pero tenían que secarse al sol durante dos días más.
Solo podemos soñar con reproducir la receta que aparece en el libro para preparar unos aromáticos y esponjosos tamales de anteras verdes. Pero para muchos de los lectores de Diana Kennedy que no son mexicanos lo que más importa es la visión panorámica que ofrece de los pueblitos mexicanos, sus ciclos agrícolas, la vida en las cocinas donde se conversa y se chismean los eventos del día (¡desde luego que Elena no había perdido el rebozo!). Dentro de no muchos años, cuando desaparezca la tradición culinaria y todos los mexicanos hayan sustituido el embriagante y reconstituyente caldo de pollo por caldo en cubos, los bolillos por el pan de caja, y el jugo de naranja fresco que maravilla el paladar por el que viene envasado en Tetra Pak, la obra de Diana Kennedy permitirá que también los mexicanos vuelvan a ese lugar de infinita nostalgia llamado la tradición mexicana.
Los libros de Diana Kennedy han sido una extensión lógica de su ferviente evangelización en pro de sus descubrimientos en el Nuevo Mundo. Después de la muerte prematura de su esposo –el otro gran amor de
su vida–, Diana vivió en Nueva York, y en el desolado panorama gastronómico de aquellos años, que recuerdo tan bien, en Manhattan solo había dos o tres restaurantes en donde se encontraba una comida
Tex-Mex pastosa, espesa y repugnante, que nadie en su sano juicio se atrevería a tocar. A veces yo creía ser la única mexicana en la ciudad muriendo de nostalgia por un poco de cilantro fresco o un mango. ¡Si hubiera conocido a Diana en aquella época! Ahora la ciudad está llena de trabajadores mexicanos que emigraron a los Estados Unidos desde Puebla o Oaxaca. Con sus refinados paladares inundaron los mercados con fresquísimas hierbas y legumbres. Pero fue Diana Kennedy quien fue gestando el primer público receptivo para aquellos productos. Persiguiendo con afán este o aquel ingrediente, Diana enseñó en su propia cocina lo que había aprendido en las ajenas.
Craig Claiborne, el generoso y gran crítico gastronómico de The New York Times, le sugirió que diera clases de cocina mexicana y, con uno de esos consejos que se pronuncian durante una cena y cambian la vida de las personas, también la animó a escribir un libro. Como es característico en ella, se dedicó al volumen con furor, recopilando material, ensayando las recetas, enseñándose a escribir libros y, después, enfrascándose en una resuelta campaña de promoción. Conquistó el afecto del departamento de ventas de la editorial Harper & Row cocinando para los vendedores y, después, acarreando cazuelas de comida mexicana a sus convenciones anuales. Su primer libro fue Las cocinas de México (The cuisines of Mexico, 1972), en el que subrayaba que la cocina mexicana es una forma elevada de arte y tan variada como la china o la francesa. El libro tuvo un éxito inmediato.
Diana volvió a México. En el hermoso estado de Michoacán construyó una casa de adobe adelantada a su tiempo en su obsesión ecológica. Ahí plantó un jardín orgánico y, con una estufa para acampar empotrada en la parte trasera de una destartalada camioneta, comenzó su infinito peregrinaje a lo largo y ancho de la república mexicana. En México. Una odisea culinaria aparece la escalofriante descripción de un viaje a Mascota, Jalisco, adonde Diana, con la tozudez que la caracteriza, fue en busca de unos renombrados ates y perfectas frutas en almíbar. Después de chocar con un camioncito que venía en dirección opuesta, negociar el auxilio de una grúa y reportar el incidente a las autoridades del lugar, nos cuenta:
Sin lugar a dudas las últimas dos horas y media fueron las peores. Al principio el camino estaba sombreado por una fila de árboles que bordeaban un riachuelo, había unas cuantas casas y unos niños jugaban mientras sus padres conversaban con unas cervezas… De pronto nos topamos con unas máquinas gigantescas que intentaban despejar el camino de las rocas caídas en un derrumbe reciente. A medida que la carretera se volvía más estrecha, se plegaba a un sendero empinado y empezamos a descender peligrosamente. La superficie estaba llena de piedras que volvían el camino resbaloso. Las curvas eran tan cerradas que era imposible ver quién venía en dirección opuesta… Conforme bajamos apareció a lo lejos un amplio valle y, de repente, los tejados de Mascota, la “Esmeralda de la Sierra”, como se le conoce.
Para entonces ya había atardecido. El restaurante del que tanto nos habían hablado estaba cerrado por una boda, así que nos apresuramos a buscar a la dueña, reconocida por sus conservas. Había salido a misa, una misa muy larga, según nos informó su hijo, quien por fin se condolió de nosotros y nos permitió entrar por las aclamadas delicias que hacía su madre.
¿Dónde estaban los duraznos rellenos por los que habíamos venido desde tan lejos? Ese año no hubo cosecha de duraznos… Pero sí una variedad increíble de dulces: ates de la región –que aquí se llaman cajetas–, elaborados con peras, manzanas, guayabas y una especie de tejocote, y delgadas láminas de conservas de frutas enrolladas con azúcar, de las cuales la más deliciosa tenía un color verde pálido y un sabor más ácido que las demás, hecha con mango verde cocido al vapor.
Desde luego, Diana trabajó hombro a hombro con aquella mujer para que le enseñara cómo se hace esa delicia: una aromática mezcla que produce cosquilleo en el paladar y regocijo en las papilas gracias a su contraste entre lo agrio y lo dulce, lo todavía verde y lo maduro. Alguna vez me despaché un gran bloque de este manjar en un solo día, y solo pude lamentar que fuera tan poquito.
Diana iba recopilando vorazmente todas las recetas que encontraba: en otros libros, a través de sus amigas y, cada vez con más frecuencia, gracias a hombres y mujeres de todo el país, cuyo crédito fue colocando sobre la lista de ingredientes de sus recetas, acompañadas, casi siempre, de una pequeña viñeta biográfica. Algunas de las mejores recetas son tan sencillas que en su nombre llevan la descripción, pues incluyen tanto los ingredientes como la forma de prepararlos: “Tortillas con guacamole y salsa de tomate”, “Huevos revueltos con chorizo”.
Inevitablemente, su insaciable interés por la vida exótica que la rodea hizo que los ocho volúmenes de cocina que ha escrito se fueran alejando del prototipo del recetario común. Con cada nuevo libro, Diana Kennedy se apartó más de la cocina mestiza de las ciudades para irse enfocando en la comida mexicana rural de raíces indígenas. Ella misma ha evolucionado hasta convertirse en una especie de historiadora etnobotánica, que mucho debe a los exploradores-escritores del siglo XIX.
Sería imposible que alguien como Diana, siempre tan consciente del paisaje y conocedora de todas las regiones del país, no se enardeciera ante la devastación ecológica y cultural que padece México. Yo misma podría hablar aquí largamente sobre las carreteras mexicanas tapizadas de basura, sobre la pérdida casi cotidiana de nuestras especies nativas, los bosques devastados por los taladores ilegales y por los narcotraficantes, los infinitos asentamientos ilegales, la lenta desaparición de nuestros hermosos mercados a causa de cadenas como Walmart y otras similares, que compran productos procesados en vez de adquirirlos frescos como, por ejemplo, los arándanos secos importados que han reemplazado a las uvas pasas mexicanas. Pero no lo haré. Basta con decir que Oaxaca al gusto. El mundo infinito de su gastronomía, el libro más reciente de Diana Kennedy, es un homenaje a uno de los estados culturalmente más ricos de México, y a sus indígenas, cuya inmensa miseria y frágil y obstinada belleza escaldan el corazón.
El libro en sí es un objeto hermoso, lleno de fotografías, muchas de ellas muy hermosas, la mayoría tomadas por Diana. Pero aunque su aspecto es el de un libro decorativo, es evidente que pretende ser la obra definitiva en la materia. Para reforzar esta ambición, el libro incorpora una serie de ensayos de expertos en el tema de Oaxaca, que fácilmente pudieron omitirse (aunque la omisión realmente incomprensible es la de un índice alfabético). Lo más importante son las recetas. Reunidas por Diana Kennedy a lo largo de toda una vida, revelan un universo en que la comida es al mismo tiempo rito y sustento, y en donde agricultura y cocina conforman un único ciclo de perpetua transfiguración.
Tal vez no todos los lectores querrán preparar la salsa de panal de avispa que Diana encontró en Puerto Vallarta, pero cuán sorprendente resulta leerla y retroceder en el tiempo a las épocas de los cazadores y recolectores. Paso uno: hágase de un panal de avispas. Paso dos: deguste alguna de las larvas del panal. Paso tres: invente el maíz, desarrolle la tortilla, machuque el panal –la parte que contiene las larvas– en un trozo de piedra volcánica ahuecada y prepárese unos tacos. Diana describe alegremente el resultado: “Interesante y deliciosa.”
La ventana que ella abre con más frecuencia nos conduce no tanto a la Era de Piedra, sino a la deslumbrante época de los grandes reinos precolombinos y la complejidad de su vida cortesana, con la subsiguiente exploración del exquisito mundo de “la flor y el canto”. Las flores servían para aspirar su perfume mientras se paseaba en actitud principesca, pero también para comer. En el libro hay muchas recetas para preparar flores de calabaza, fragantes capullos de cacaloxúchitl, flor de izote y capullo de palma –ingrediente este último que no recuerdo haber probado.
La masa de maíz es el ingrediente principal de muchas de las recetas del libro. En la cultura gastronómica mexicana el maíz lo es todo, o casi todo: bebida (atole), pan (tortillas), espesante (chilpachole), masa (tamales). Las clases medias consumen cada vez más productos hechos a base de trigo, pero la gran mayoría de los mexicanos aún ingiere alguna manifestación del maíz por lo menos una vez al día. Como ejemplo baste el típico desayuno obrero: la torta de tamal, que consiste en un bolillo relleno con un enorme, picoso y calientísimo tamal, servido con una taza humeante de atole de fresa o de vainilla. Esta combinación puede conseguirse al amanecer por módicos veinte pesos a la salida de cualquier estación del Metro. “¡Delicioso!”, como diría Diana.
Tan solo los tamales merecerían un libro entero: esponjosos por obra de generosas adiciones de manteca de
cerdo, su textura es adictiva. La masa envuelve rellenos tan simples como pueden ser unos frijoles o algún tipo de hojas picadas, o tan complejos como el mole. En lo personal me inclino siempre por un tamalito de cerdo en salsa verde muy picante. Para los que prefieren hacer esnobismo, ahora existen, por ejemplo, los tamales de langosta en pipián (que se hace con semillas de calabaza), y hay que decir que no están mal.
Y por supuesto está la tortilla. Tendría que ser tema de incontables volúmenes, de los cuales Diana Kennedy ya escribió el primero (The tortilla book, Harper & Row, 1975). A menos que usted sea extraordinariamente suertudo, no habrá probado nunca una fragante tortilla hecha a mano, elaborada con maíz cultivado en las cercanías y recién acabado de moler: añada esta ausencia a la lista de sus tristezas, porque, a medida que las mujeres se integran a la fuerza de trabajo, las tortillas hechas en casa están desapareciendo. También debido a que los magnates de la tortilla industrial la han arruinado al sustituir la gloriosa masa de maíz por otra hecha con aserrín. Esas toscas imitaciones no se enrollan bien, por lo que preparar unas enchiladas se vuelve complicado. Sospecho que el auge de la sopa de tortilla y de los chilaquiles tiene que ver con que hoy la mejor forma de volver más apetitosa una tortilla consiste en freírla y luego sumergirla en algo. (Pocas cosas son tan deliciosas como una buena sopa de tortilla, pero ese es otro tema.) Para la mujer que cocina en casa, Diana recomienda el método moderno de hacer tortillas, colocando una bolita de masa comercial entre dos láminas de plástico, en una máquina tortilladora. Funciona bastante bien.
Generalmente en México los platillos a base de masa se preparan con un maíz de grano gordo y blanco (cacahuazintle) “cocido” en agua con cal para suavizar el grano y aflojar el hollejo. Diana descubrió que la mayoría de las cocineras de la región central de Oaxaca insisten en que el maíz para espesar moles y preparar tamales se remoje en agua con ceniza y no con cal, por motivos tal vez más cercanos al rito que al paladar. En Oaxaca al gusto se incluyen las instrucciones para seguir ese método. En la misma zona de Oaxaca, Diana halló que algunas cocineras preparan los huevos directamente sobre la ceniza del fogón y, obsesiva como es, anota también esa receta. “La textura algo arenosa y el sabor de la ceniza no es para todos los gustos”, admite Kennedy, aunque añade, siempre impertérrita: “¡Pero es muy saludable!” Quizá para quienes tengan molleja.
Y, sin embargo, esta es una de las diversas recetas del libro que nos remiten a los albores del tiempo. De pronto nos vemos en cuclillas alrededor de una fogata que estamos aprendiendo apenas a manejar. Primer paso: ensarte en una vara y rostice sobre el fuego aquello que haya cazado: tapires, monos, aves. Segundo paso: entierre en la ceniza aquello que recolectó: yuca, calabazas, huevos. Tercer paso: invente el barro y haga con él un comal para que (¡por fin!) pueda comer sin ceniza.
El paso número cuatro, que se dio quién sabe cuánto tiempo después, consistió en inventar la olla. Son muchas las recetas de este libro que tratan sobre comidas oaxaqueñas que se preparan en una olla. No son propiamente sopas o guisos, sino moles caldosos: carne de res o de pollo y legumbres maravillosas cocidas en un caldo que adquiere vida al añadirle diversas combinaciones de chiles finamente molidos. (Mole significa alimento molido, como en guacamole.) En todo México, a estos guisos preparados en una olla se les añaden pequeñas bolitas de masa. Diana Kennedy nos indica cómo hacer la hendidura que los caracteriza presionando el pulgar sobre cada bolita antes de meterla a la olla hirviendo. En el libro se les llama chochoyotes pero también se conocen como ombligos. Aquí, si el lector me lo permite, quisiera hacer una reflexión: en el mundo prehispánico no había cuatro direcciones, sino cinco: norte, sur, este, oeste y arriba-abajo, el axis mundi que era a la vez el ombligo del mundo, dimensión en la que habitaba el antiguo dios del fuego. En el universo prehispánico todo está unido a su opuesto, de modo que el eje donde habita esa deidad está hecho tanto de agua como de fuego. Quizás estos “ombligos” que se añaden al mole evocan la unión del agua y el fuego que se lleva a cabo en la olla.[1]
Tales son las elucubraciones que inspira el mundo tan bellamente plasmado en Oaxaca al gusto, con su profunda inmersión en el núcleo mismo de la antigua cultura gastronómica. Pero, a estas alturas, se preguntarán: “¿Y la parte de comer? No queremos huevos con ceniza y estamos hartos de tanto filosofar.” Pues bien, el libro incluye una parte sobre comer, y ya que los moles son lo que mejor se hace en Oaxaca, nos ofrece, tan solo de este platillo, quince distintas recetas. Es fama la complejidad de los sabores del mole, y su elaboración lleva mucho tiempo, pero, a decir verdad, no requiere de ninguna técnica difícil.
No soy una cocinera muy avezada, ni de comida mexicana ni, para el caso, de ninguna otra, pero decidí poner el libro a prueba con uno de los moles: uno rojo, clásico del Istmo: mole ixtepecano. Como indispensable primer paso consulté otro libro de Diana, Las cocinas esenciales de México (The essential cuisines of Mexico, 2000) y repasé las clarísimas instrucciones para elegir y preparar los distintos ingredientes de la cocina mexicana. De vuelta a la receta, trabajé despacio y seguí cuidadosamente las instrucciones, solo que usé aceite de cocina en lugar de la manteca de cerdo, y chocolate mexicano y no el de Oaxaca, que es un poco menos dulce, porque no lo pude conseguir. Desvené y quité las semillas a una mezcla de chiles chipotle, ancho y guajillo. Los freí rápida y cuidadosamente. Luego los molí con un poco de caldo de pollo hasta obtener una pasta de textura suave. En el comal, a fuego medio, asé rebanadas gruesas de cebolla y dejé que se chamuscaran un poco. Luego las molí con una mezcla de ajo, tomillo, laurel, pimienta, canela y un par de hojas secas de aguacate ligeramente tostadas. Con rapidez freí esa mezcla en aceite caliente hasta que empezó a chisporrotear, y entonces añadí los chiles molidos. Asé unos tomates muy maduros en el comal y luego los herví en otro poco de caldo. Al final molí los tomates con el líquido de la cocción y lo añadí a la olla junto con dos puñados de pan y el chocolate. Dejé que todo se cocinara a fuego muy lento y se sazonara. Lo probé.
¡Delicioso! ~
Traducción de Laura Emilia Pacheco
[1]Debo a Alfredo López Austin gran parte de la información que da pie a esta especulación, gracias al libro Dioses del norte, dioses del sur. Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes (México, Era, 2008, pp. 54-55), del que es coautor junto con Luis Millones