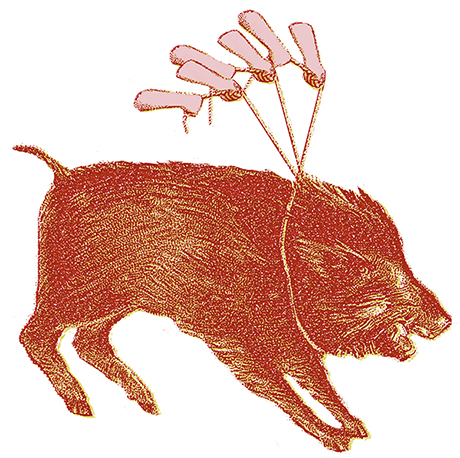"Ya verás, la biblioteca es gigantesca: parece el Corte Inglés”, me dijo una amiga que pasó un semestre como investigadora en la Universidad de Pennsylvania, y en efecto, esa impresión recibo al entrar al edificio Van Pelt, sede principal de la biblioteca universitaria. Cada vez que acudo al mostrador de préstamos para llevarme un libro me siento como un millonario de cómic, de los que hacen arder un billete de diez dólares para encenderse su habano, y eso me ocurre desde el día en que le pregunté a la cordial bibliotecaria de sonrisa estadounidense por el número máximo de libros que podíamos sacar los estudiantes; lo buscó en el sistema y me dijo: no hay límite.
Pero yo en mi infancia aprendí que los límites existían, especialmente en lo tocante a las bibliotecas: la corta duración de los préstamos, tantos libros imposibles de obtener… Pues aquí, en este tramo de mi vida adulta que tiene lugar en Penn –así llaman coloquialmente a la Universidad de Pennsylvania–, no los hay. ¿Que un libro está prestado o no lo tienen entre sus fondos? pues se pide a cualquiera de las bibliotecas de la Ivy League dándole a un botón virtual, y en tres días viene a ti. Al usar ese servicio alterno a menudo entre la imagen del millonario que no repara en gastos y la de una niña a la que hubieran dejado sola en una confitería poblada por botes de cristal llenos de caramelos de vistosos colores.
La biblioteca Van Pelt es la embajada de un micropaís: el del conocimiento. Puedes vivir tan a gusto allí dentro sin que nadie te importune; por eso, imagino, la biblioteca se ha convertido en el domicilio diurno de los dos hombres sin techo que la visitan a diario. Tanto el mayor –parecido a Abraham Lincoln por su sotabarba blanca– como el más joven y cantarín pasan allí el día: de lejos parecerían buscar algo incesantemente en los catálogos, un volumen inhallable, pero al acercarse a ellos nos damos cuenta de que están viendo vídeos en YouTube. Cada uno le da el uso que quiere a este lugar, donde huele a curry y a otras especias procedentes de los envases en que los estudiantes comen mientras trabajan sin quitar la vista de sus plateados Macs.
Elegir dónde sentarse es también un problema, pero del tipo de problemas que desearíamos padecer todo el tiempo: ¿Voy a los sofás de la tercera planta, más recogidos, o a los de la sexta planta con ventanales desde los que se ve el perfil de la ciudad? ¿O mejor me aíslo en un pupitre de madera encantadoramente carcomida en la biblioteca Fisher de Bellas Artes, claro exponente de la arquitectura decimonónica en hierro? Cada tipo de lectura pide su rincón. Incluso algunas piden rodearse de estudiantes veinteañeros provistos de mochilas y cantimploras de colores llenas de agua, pues siempre parecen temer la deshidratación los jóvenes de este país.
Voy de excursión a la biblioteca de Princeton, llamada Firestone en honor al fabricante de neumáticos, convertido aquí en filántropo. La Firestone posee documentos personales de más de sesenta escritores latinoamericanos. Antes de pasar a consultar las cajas pedidas (cualquier persona que muestre su pasaporte puede hacerlo, tras una espera inferior a media hora) viene el momento de las abluciones: el siempre correcto personal te insta a lavarte y secarte las manos en un diminuto lavabo estratégicamente situado cerca de la entrada. La ocasión lo merece: voy a consultar los cuadernos de notas de José Donoso, que le servían para pensar sus novelas, reformularlas y enfadarse consigo mismo al respecto: “Iowa, 2 de febrero. Estoy completamente deprimido con la idea total del ‘Pájaro’. Creo que me estoy pegando a algo inmenso, sin pies ni cabeza, que no voy a poder terminar nunca porque no sé lo que es.”
Está muerto de miedo, Donoso, en el proceso de escritura de El obsceno pájaro de la noche y yo lo observo desde aquí, desde este agujerito hecho en el tiempo que me permite acercarme a sus diarios; yo, que no soy especialmente mitómana con los escritores, ya creo conocer íntimamente a Donoso después de la lectura de sus notas. Y todo ello bajo la atenta mirada de John Foster Dulles desde su retrato al óleo que preside la sala que lleva su nombre; allí consulto la caja número 56 de la colección de Donoso, vendida por él mismo a Princeton para hacer frente a sus deudas con la universidad de la que fue estudiante de doctorado: “Comienzo el año sacando cuentas para ver qué va a ser de mí en el año 1967, y ver si puedo cumplir mi deseo de terminar el ‘Pájaro’ en 1967-68, teniendo un año (o un año y medio, hasta mi compromiso con Fort Collins) sin hacer otra cosa que escribir: al principio en México, después, y si me saco la beca Guggenheim, en Europa.”
¿Alguien querrá comprar nuestros correos electrónicos algún día?, me pregunto al salir física y mentalmente de ese pasado donde he permanecido largo ratos. Me sumerjo de nuevo en el siglo XXI cuando abandono el lugar, pero el neogoticismo que me rodea tampoco me lo pone fácil. De hecho, sigo en los años setenta, en la carta que Mario Muchnik le escribe a Donoso nada más conocerle. Quiere que escritor chileno le haga una traducción: “Te quería sugerir otro título, a ver qué te parece. Daniel Defoe: A Journal of the Plague Year. Son 240 páginas de pocketbook, no es demasiado largo, sobre todo comparado con ese chorizo de Emma.” Se refiere a la extensión –quiero pensar– y no a la calidad de la novela de Austen.
Chorizos extensos de este tipo los tienen en Penn a ristras, y de todos los tiempos. Pero también hay breves chistorritas, como la novela Don Gonzalo González de la Gonzalera de José María de Pereda. Lo pido al almacén de la biblioteca –he de leerlo para un curso– y veo que soy la primera que lo reclama en cuarenta y dos años. “APRIL 1972”, dice el sello anterior al que me acaban de poner a mí con la fecha de devolución. Quien lo leyó fue algún joven de habla inglesa: lo sé porque subraya las palabras que no conoce y las traduce en el margen. El libro se me desmiga en las manos: es una edición de Espasa Calpe de 1944, publicada en México. Me siento culpable: he rasgado sin querer la portadilla. Pero a nadie parece importarle: “que al menos lo lea alguien”, creo que piensan, y yo lo suscribo. He dejado una marca sobre el libro como una gata deja un rasguño en el brazo de su ama. Y desde uno de estos pupitres de madera de tiempos de la Guerra Fría pido poder seguir rasgando libros por error durante mucho tiempo. Eso significará dos cosas: que siguen existiendo los libros de papel y que alguien tiene todavía las ganas y la posibilidad de leerlos. ~