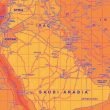Del poema, la novela, el cuento y el artículo periodístico a la traducción, el ensayo y la antología, José Emilio Pacheco (ciudad de México, 1939) ha cultivado todos los géneros imaginables de la literatura. Sus casi treinta títulos, sometidos a un riguroso artesanado formal y a una limpieza extrema de sus contenidos, lo prueban como una de las voces más inconfundibles de las letras iberoamericanas contemporáneas.
Además de su importante labor en el campo editorial, Pacheco posee una destacada trayectoria en el periodismo cultural en nuestro país. Ha sido catedrático en distintas universidades de México, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Miembro de El Colegio Nacional desde 1986, ha recibido innumerables distinciones por su trabajo literario: el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1992, el Premio José Asunción Silva 1996 al mejor libro de poemas publicado entre 1990 y 1995, el primer Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2001, el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo 2003, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Premio Internacional Alfonso Reyes en 2004, así como el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca 2005.
La presente conversación tuvo lugar en su casa, dos días antes de ser galardonado con el prestigioso Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2009.
En tu poema “Contraelegía” escribiste: “Mi único tema es lo que ya no está./ Sólo parezco hablar de lo perdido./ Mi punzante estribillo es nunca más.” La “estética de la desaparición” (Paul Virilio) que predican estos versos ha regido tu escritura desde hace más de medio siglo. Sin embargo, la presencia de tu obra en la literatura iberoamericana de hoy es evidente y sustancial. ¿Encuentras contradictoria esta deriva o, por el contrario, ha reforzado tu conciencia del mundo y la escritura en tanto creaciones efímeras e irrepetibles, en peligro de extinción?
En la naturaleza efímera de las cosas no todo es negativo. Sería terrible que el mundo se hubiera detenido el 5 de mayo de 1862. Todo debe cambiar sin tregua. Estamos aquí porque desaparecieron los que estaban antes. Nos vamos para que otros ocupen nuestro lugar.
Un paréntesis: ¿por qué escogiste ese día específico?
Por la fecha de hoy: 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla. En nuestra historia de humillaciones y derrotas es una gran excepción la victoria contra el ejército francés.
De vuelta a la primera pregunta, ¿de qué manera caracterizas un trabajo como el tuyo que, aun reunido en una obra voluminosa pero estricta, retrata la disolución y el caos?
Si divides la suma de las páginas entre medio siglo de trabajo, la obra (me parece muy arrogante hablar de “obra”) es todo menos voluminosa. No soy el inventor de la disolución y el caos. Además la poesía no es un manual de autoayuda. Más bien sirve para llamar la atención sobre las cosas menos agradables del mundo. Me parece asombrosa la capacidad de Neruda para celebrar lo grato y lo placentero. La dicha y el placer son mudos. Sólo la desgracia y el sufrimiento hablan.
En otro poema tuyo, titulado “Paisaje”, acuñaste la expresión “el museo de un segundo”. Así, la mirada poética está a cargo de la curaduría de las piezas y objetos del instante. Si para Neruda el instante es motivo de celebración de una Tierra, un hombre y un lenguaje inmediatos, en tu poesía permite advertir la descomposición súbita e irreversible de los tres. ¿Obedece a este hecho el que tu poesía se haya ido tornando cada vez más despojada con el paso del tiempo? ¿Es ese el decurso de tu poesía: haber partido de la lírica para llegar a la confesionalidad?
Nunca he hecho ni haré textos confesionales. No sé hablar de mí mismo, aunque es nuestra ocupación predilecta. Observa el éxito de los confesionarios, los bares y los consultorios sicoanalíticos. Me limito a escribir. Celebro la facilidad con que los escritores comentan e interpretan sus libros. Para mí tener una excesiva conciencia de lo que se escribe es paralizante. Siempre recuerdo la historia del ciempiés que se desplaza libre por la pared hasta que el entomólogo le pregunta cuál patita mueve primero. El ciempiés nunca lo había pensado. Al hacerse consciente queda inmóvil, cae al suelo y muere.
El texto sabe lo que el autor ignora. Una ensayista norteamericana me envió un brillante análisis sobre cómo la novela Morirás lejos está compuesta sólo a base de fórmulas matemáticas que se ajustan como una suma. No le contesté, no me atreví a confesarle que fui el peor alumno en esta materia y sigo siendo torpísimo.
En el poema “Carta a George B. Moore en defensa del anonimato” defiendes la abolición de conceptos como autor y autoridad. ¿Crees que el destino de la poesía es el anonimato, el dominio público?
Me horroriza hablar de esa “Carta”. Fue un gran error y lo he pagado muy caro. A menos de treinta años de distancia el contexto ya es ininteligible. Por ejemplo, los telegramas ya casi han dejado de existir. Octavio Paz me reprochó en su momento: “No quieres darle la entrevista y se la das y en verso. Le hubieras dicho simplemente que no.” ¿Cómo explicar ahora que en 1982 un estudiante norteamericano me envía cien preguntas en un telegrama de no sé cuántas páginas que debe de haberle costado muchos dólares? Me pareció una descortesía y una ingratitud la simple negativa. Y cometí el disparate.
Leo con enorme interés las entrevistas ajenas. El problema es que no sirvo para ellas. Necesito ver las palabras para enterarme de qué estoy diciendo. No tengo la menor facilidad de expresión oral. Y si me pongo a contestar por escrito lo que me preguntan, ¿a qué horas leo y trabajo cuando ya cada día tengo menos tiempo en todos los sentidos? Hay autores muy interesantes como persona. No soy uno de ellos.
Por lo demás, detesto escucharme y verme en fotos y videos. ¿Qué objeto tiene sufrir por algo que además siempre vas a hacer mal? Pero una cosa son las buenas intenciones y otra la implacable realidad. Me dan un doctorado. Recibo un diploma y leo un discurso. Al retirarme un funcionario me dice: “Lo está esperando la hija del señor rector para entrevistarlo en la televisión universitaria.” Se necesita ser un héroe, y no lo soy, para contestarle: “No doy entrevistas. Lea usted mi carta a George B. Moore.”
No deja de ser curiosa la anécdota anterior y, más todavía, la solicitud de ese poema por algunos lectores durante tus presentaciones: “Que José Emilio lea el poema sobre el anonimato”. Pero que sea él, con nombre y apellido, quien lo haga.
Sí, es el colmo que te pidan, y tengas que aceptar, leer en persona ¡una defensa del anonimato! Defiendo el anonimato sobre la base de que uno está siempre plagiando sin querer a los demás. Trato de compensar un poco esta circunstancia mediante los seudónimos, heterónimos y apócrifos. Pero en todo momento bajo una mínima ética: no escribir nunca nada que no firmaría con mi nombre.
La parte agradable del anonimato es lo ocurrido con el cuento “Tenga para que se entretenga” [de El principio del placer, 1972.] Como sabes, tiene dos interpretaciones posibles. Lo puedes ver como un cuento de fantasmas o como un relato de la corrupción política y policial en México. Es mi mayor éxito literario porque he desaparecido como autor: me lo han contado como si fuera real y sin saber que yo lo escribí. Recuerdo al menos dos versiones muy superiores al original: la de un niño repartidor de periódicos y la de un taxista.
La Historia es un fantasma que recorre obsesivamente tu obra, tanto en su reconstrucción como en su fabulación. La Historia es vista y juzgada desde diferentes perspectivas, como desde un panóptico, pero también abraza el principio físico de incertidumbre; es decir, los hechos humanos se modifican con su sola observación. ¿Dónde ocurre la Historia para la literatura? ¿En la tragedia, cuando sucede por primera vez?, ¿en la farsa, cuando se repite al infinito, o entre ambas?
La Historia con mayúscula no tiene forma ni principio ni fin. Lo que llamamos Historia es la historiografía, su expresión escrita. Lo que no está escrito es como si nunca hubiera sucedido. Y aquí se muestra en su verdadera dimensión la frase de que “una imagen vale más que mil palabras”. No es un proverbio chino como nos dicen, sino la idea de un publicista de Nueva York que la inventó para sostener su tesis de que la mejor propaganda para la Coca-Cola era presentar la imagen muda de la nueva botella que se lanzó a comienzos del siglo pasado. Un diseño maravilloso al que no hicieron falta elogios.
El ejemplo contrario es la célebre fotografía de Jerónimo Hernández en el Archivo Casasola. Durante casi cien años la foto de esa mujer asomada a la puerta de un vagón pasó a representar a “La Adelita”, la compañera del revolucionario, el símbolo de la lucha del pueblo mexicano contra la tiranía. El gran investigador Miguel Ángel Morales la encontró y la publicó en su totalidad hace dos años: la “Adelita” no es una revolucionaria ¡sino una cocinera del ejército con que, Victoriano Huerta, el futuro golpista y asesino de Madero, salió a combatir a los rebeldes del norte! ¿Qué sucedió? No estábamos leyendo bien la imagen sino ilustrando con ella en nuestro interior las novelas de la revolución.
Dar testimonio a partir de los grandes acontecimientos históricos o de los aparentemente nimios en la biografía de un hombre cualquiera es una impronta de tus narraciones, poemas y artículos. Pero ¿quién testimonia por el testigo, como sugería Paul Celan? ¿Quién testimonia por ti?
Por mí sólo pueden testimoniar, para absolverme o condenarme, mis propios escritos que no tienen la menor pretensión a este respecto. Escribo lo que puedo y todo está determinado por el año atroz de mi nacimiento: 1939. Es increíble todo lo que he visto desaparecer, por ejemplo la ciudad de México. Me alegra que muchos jóvenes rechacen la piedra funeraria que me oprimió por muchos años: la de ser un escritor “nostálgico”.
La nostalgia es la invención de un falso pasado. A ella se opone la mirada crítica. Estoy en contra de la idealización de lo vivido pero totalmente a favor de la memoria.
La maduración de una experiencia sentimental o intelectual colabora decisivamente en la elección de un género determinado. ¿Cómo escoges, por tanto, entre el verso y la prosa?
No puedo hacer planes sobre escribir en verso o en prosa. La idea que se me ocurre trae consigo su forma. No tengo una mentalidad teórica y otra razón por la que me disgustan mis entrevistas, en modo alguno las entrevistas, es porque me avergüenza repetir siempre las mismas cosas.
A los seis o siete años me llevaron al Circo Atayde. Me fascinó a tal punto que pedí regresar el otro domingo. Mi decepción fue muy honda: todos los actos eran iguales a los de la semana anterior. Lo mismo me pasa al ser entrevistado.
Gracias a que el espectáculo se repitió sin variantes al domingo siguiente, ¿qué costumbres humanas descubriste ahí? El circo es el tema de dos relatos en El viento distante (1963), “Parque de diversiones” y el que da título al libro, además de los poemas que integran la sección “Circo de noche”, incluido en El silencio de la luna (1994).
Tienes razón y no lo había pensado. Esa experiencia remota debe de ser el origen de esos dos cuentos y el ciclo de poemas. Ahora ni bajo amenaza de muerte iría a un circo ni a una corrida de toros.
Al revés de James Joyce y su artista adolescente, Stephen Dedalus, el protagonista y narrador en primera persona de Las batallas en el desierto, Carlos, no sale al encuentro de la manifestación espiritual del mundo, sino que se topa con puras revelaciones materiales –y, por ello, transitorias– de cuanto lo rodea. En Las batallas… lo encontrado es lo perdido desde siempre. ¿Toda epifanía trae consigo una acta de defunción?
Tal vez para escribir ese libro fue necesaria otra de las muchas muertes de la ciudad de México: la apertura en 1977-1978 de los llamados “ejes viales” que no sirvieron sino para enriquecer aún más a los ladrones que en aras de la codicia han hecho de verdad inhabitable este lugar. Coincidió con que en la exposición Recuerdos de Vicente Rojo me preguntó Armando Ponce, el jefe de la sección cultural de Proceso, qué pensaba de los amores infantiles. Le contesté con una frase de Graham Greene que me ha impresionado desde que la leí: “Los verdaderos amores trágicos son los amores de los niños y de los viejos porque no tienen esperanza.” El reverso de Las batallas en el desierto es el cuento en cinco actos y en verso “El señor Morón y La Niña de Plata o Una imagen del deseo” que publiqué hace unos meses en la Revista de la Universidad y ahora abre la primera sección de Como la lluvia.
A partir de la conversación con Armando Ponce se me ocurrió todo lo que narra Las batallas en el desierto. El ambiente es real pero la historia es por completo imaginaria. No tuve una adolescencia tan interesante como la de Carlos, su protagonista. En toda actividad humana hay algo horrible y en este caso es que ya no puedo disculparme ante mis padres porque muchas personas que me hacen favor de leer el libro creen que fueron como los padres de Carlos, cuando en realidad eran todo lo contrario.
Y contra tus expectativas, se convirtió en tu obra más leída y reeditada…
Eso te demuestra que nadie puede buscar el éxito. Pensé que Las batallas en el desierto sólo iba a interesar a las personas que fueran mis contemporáneas y hubiesen vivido en la colonia Roma. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus lectores han sido jóvenes y muchachas. Supongo que había algo en el aire de la época. Una chica española me habló de algo en lo que no pensé jamás: las coincidencias entre mi libro y las series de televisión Los años maravillosos y Cuéntame cómo pasó, cuyo protagonista se llama también Carlos.
Aunque es muy anterior, dudo sinceramente de que sus guionistas lo hayan leído. Mi libro se difundió en España y en Estados Unidos pero no tuvo ningún éxito. Le fue mucho mejor en Francia y en Italia, aunque en términos bastante modestos. No me representa Carmen Balcells, no pertenezco al boom ni al crack, no publican mi narrativa las grandes y poderosas editoriales. En Francia Las batallas en el desierto ha vuelto a salir este año en libro de bolsillo, en España está fuera de circulación desde hace muchos años, en Estados Unidos lo convirtieron pronto en pasta de papel.
En lo tocante a las reediciones, cada nueva salida de tus títulos lleva detrás un arduo e interminable proceso de corrección. ¿A qué se debe? Ramón López Velarde afirmaba que “retocar el pasado es superchería”.
Mi práctica de corregir y aun reescribir algunos libros (no todos) y mi idea de la versión poética me han hecho tolerante de las opiniones extremas. No hay manera de congraciarse y llegar a un nivel medio de acuerdo. Las aceptas o las rechazas como adoras a los gatos o te alejas de ellos horrorizado.
No creo en el autor intocable. Si puedo mejorar lo que escribo lo haré como se mejoran y actualizan los libros de texto. Muchos autores lo hacen, pocos se dan el valor de confesarlo. Tienen razón porque muchas personas creen que la reescritura las agrede: “No corregiste el texto, me traicionaste a mí.”
Mi idea es muy sencilla: si publico ahora, digamos, La sangre de Medusa no pienso que van a releer este libro quienes lo leyeron en nuestra juventud. Hay cada vez más libros y menos tiempo. Trabajo para quien se acerca a él por vez primera. Sin embargo, persisto sin esperanza, acepto que la reescritura es una causa perdida. Te esfuerzas mucho por hacer un poco mejor lo escrito y siempre hay alguien que te dice: “Me gusta más tu versión original. Tenía mucha frescura.” No es algo voluntario: me releo y no puedo evitar el impulso de cambiarlo. Me encantaría preguntarle al joven que fui qué piensa de las modificaciones que le he hecho a su trabajo.
Cada generación traduce a sus clásicos, pero un autor maduro es la suma de las generaciones por las que ha atravesado y que coexisten en él.
En la literatura ¿existe el pasado?, ¿todo es presente? Ningún taller de escritura dramática podría enseñarle hoy a nadie una construcción tan actual y tan perfecta como la estructura en espiral de Edipo rey. Siempre he tenido el temor de que la destrucción del mundo clásico fue tan brutal que nada más sobrevivieron las obras de las que los copistas habían hecho gran cantidad de ejemplares, es decir los best sellers. A lo mejor hubo autores más grandes que Sófocles y Virgilio que se perdieron para siempre. Pero lo que tenemos es un tesoro inabarcable y no alcanza la vida entera para acercarse a él.
He concluido, y espero publicar en 2010, la última versión de Aproximaciones que empieza con los epigramas griegos y termina con los haikús japoneses. En medio están los románticos y los poetas del siglo XX. Es un libro que se ha llevado medio siglo. Empecé con las traducciones escolares y he seguido con todo lo que me interesa leer atentamente. La mejor forma de hacerlo es traducirlo.
Sufrí un trauma severo con el fracaso de mis labores de dos décadas en los Cuatro cuartetos, las versiones inéditas que siguen a la que conoces y publicó el Fondo de Cultura Económica en 1989. No podrá publicarse por conflictos que me son del todo ajenos. José Ramón Ruisánchez asegura que no existe ni siquiera en inglés una edición crítica como la que intenté en español. Octavio Paz fue un gran defensor de esta versión. Dejé de escribir varios libros por dedicarme tan obstinadamente a Eliot tantos años.
Trabajos de amor perdidos.
¿A qué obedece la comunión tan especial que surgió entre el último Eliot y tú? Uno podría pensar que tu poesía, monumento fúnebre al tiempo, se corresponde más con el primer Eliot, el autor de La tierra baldía (1922), que con el de Cuatro cuartetos, convertido a la gracia de la fe anglicana y en un espíritu monárquico, un clásico autoproclamado.
Extrañeza suprema de la poesía: nos puede encantar aunque estemos totalmente en contra del autor y sus ideas. Me fascinan los Cuatro cuartetos y El Aleph y Ficciones y los poemas finales de Borges pero no me sentaría a la misma mesa con sus autores. Eliot en persona me parece casi tan abominable como el espantoso Borges que emerge del libro arrasador y finalmente suicida de Bioy Casares. Qué horrible ver cómo suelen terminar las amistades. Preferiría no haberlo leído. Pocas cosas me han causado tanta tristeza y tan amarga impresión sobre lo que somos todos los seres humanos, no nada más los escritores.
Habrá más de un lector superficial convencido del fondo autobiográfico de tus relatos y novelas…
Todas mis narraciones son imaginarias, sólo en algunos poemas como en “La Niña de Plata” me he dado valor para enfrentar episodios autobiográficos y aun así están muy ficcionalizados. Por supuesto, parten de mi experiencia, la única que tengo, pero nada es literalmente verídico. No tengo ninguna esperanza de sobrevivencia. Nadie se acordará de mí al día siguiente de mi muerte. Si por azar alguien lo hiciera le rogaría que en vez de aumentar con inéditos cada edición las disminuyera hasta dejar libros de muy pocas páginas.
Sin embargo, tus libros de narrativa son tempranos. Una de tus primeras publicaciones fue “Tríptico del gato”, en 1956.
Es una iniciación rara porque casi todos comienzan escribiendo versos aunque no vuelvan a hacerlo. Mi proceso fue distinto. Desde niño me gustaba mucho la poesía y la miraba con gran respeto por la extrema dificultad que hay en escribirla, mejor dicho en hacerlo bien. Es, como diría Beckett, algo al mismo tiempo fácil e imposible.
Vuelvo a lo que llamó Scott Fitzgerald “el incomunicable pasado”. Nadie en tu generación ni en las posteriores se imaginaría que en los años cuarenta la radio era una máquina de contar historias, un gran instrumento narrativo. No sólo trasmitían radionovelas, sino cuentos, adaptaciones de los clásicos, leyendas de las calles de México y obras hechas específicamente para ese medio con autores y actores que ya no encontraron cabida en la televisión.
Por otra parte, si no la poesía, el verso era algo cotidiano. Nuestros padres y abuelos solían improvisarlos sin ninguna pretensión literaria para referirse al acontecer local y nacional. Todos los periódicos publicaban epigramas, algunos tan certeros e injustos como el de Tomás Perrín sobre los boy scouts:
Es, si al vestuario tan sólo me ciño,
un pobre niño vestido de bobo
al que dirige con celo y arrobo
un pobre bobo vestido de niño.
Me duele ver en qué terminaron las “calaveras”, los epigramas del día de muertos que hoy se practican con un desconocimiento absoluto del metro y de la rima. Claro, en las escuelas se enseñaba declamación. Yo era malísimo para ella y sigo siendo un pésimo lector en voz alta. Pero declamar te daba vocabulario y un sentido del idioma que ya perdimos.
He escrito muy pocos versos rimados y nunca he hecho un buen soneto pero defiendo estas cosas con base en mi experiencia de haber vivido en el puerto de Veracruz, donde hasta hoy se hacen décimas perfectas incluso por autores que no saben leer ni escribir. Mi trabajo debe mucho a mis años de Veracruz y a la cultura del verso oral.
En la rima el niño descubre la magia del lenguaje. En vez de las órdenes, regaños, lecciones y consejos en prosa (“Cómete eso”, “Lávate las manos”, “Ya duérmete”), un día escuchan que su idioma canta y danza, sirve también para decir:
A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron
que, por golosas, murieron
presas de patas en él…
Como sabemos, los grandes escritores mexicanos del siglo xx tuvieron una relación conflictiva –a menudo imposible– con el género dramático. Ahí están las obras de Xavier Villaurrutia o Salvador Novo, El tuerto es rey (1971) de Carlos Fuentes o La hija de Rappaccini (1956) de Paz, incisos poco afortunados del teatro moderno de nuestro país. Háblanos de tu etapa poco conocida como dramaturgo y traductor teatral.
Uno de los grandes privilegios de mi infancia fue convivir con mi prima Thelma Berny. En realidad Thelma era mi hermana mayor porque fue criada por mis padres hasta los diez o doce años. Thelma se casó en 1955 con el gran actor Carlos Ancira. Son los padres de Selma Ancira, nuestra admirable traductora del ruso. Muy generosamente me llevaban a las funciones y me permitían asistir a los ensayos.
El gran éxito de los jóvenes Emilio Carballido, Sergio Magaña y Luisa Josefina Hernández puso de moda el escribir teatro. Nada más natural que yo también quisiera intentarlo. Me inscribí en la clase que en la UNAM L.J. Hernández había heredado de Rodolfo Usigli e hice muchas obras detestables. Sin embargo, Carballido advirtió que yo tenía suma facilidad para el diálogo y me aconsejó escribir versos con objeto de mejorarlo. Lo hice con tanto entusiasmo que antes de cumplir dieciocho años le entregué el manuscrito de todo un libro que él se negó a devolverme y espero se haya perdido entre sus papeles. Sería terrible que salieran a la luz esas puerilidades. Gracias a ellas poco después escribí “Árbol entre dos muros” y los demás poemas que abren Los elementos de la noche y sin quererlo me fui alejando de la dramaturgia. Pienso que para intentarla tienes que hacer la vida del teatro y yo tuve que dedicarme a otras cosas: las revistas, los suplementos, las crónicas, las clases, los trabajos editoriales para encontrar los medios que me permitirían mantener a mi familia y escribir mis versos y narraciones.
Soy, pues, un autor teatral frustrado como soy también un crítico frustrado. No obstante, para mitigar mi fracaso he hecho traducciones y adaptaciones teatrales y guiones de cine, los escritos con Arturo Ripstein y muchos otros no filmados. Tuve un gran éxito de segunda mano con Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, en dos temporadas: 1983 y 1998, y un inmenso desastre con El cerco de Numancia en 1973. Fernando Benítez y yo competíamos con saña por decidir quién había fracasado más por meternos de intrusos en la escena: si él con su Cristóbal Colón (1952) o yo con mi Numancia en versos rimados que, a pesar de todo, estuvo bien dirigida por Manuel Montoro.
Dijiste que de niño tocabas, mal que bien, el piano. Sin embargo, has confesado tu melomanía en poemas como “La primera canción de Agustín Lara”, “Mozart: Quinteto para clarinete y cuerdas en ‘la’ mayor, K. 581”, “Ragtime” y “Sobre las olas”, un homenaje al vals de Juventino Rosas. ¿Tu relación con la música ha sido la más plena o ideal que has tenido con las artes?
Tuve clases de piano que me sirvieron para mostrar mi absoluta falta de talento. Digamos que soy un ignorante de la música apasionado por ella. Tampoco he podido escribir libretos ni letras de canciones. La melodía del verso es una reminiscencia de la música que lo acompañaba antes de la aparición de la imprenta. Ahora estamos volviendo a los orígenes. Sea como fuere, para mí un poema es también una experiencia visual y auditiva. Tengo plena conciencia de ser, insisto, un pésimo lector en voz alta. Escucho, eso sí, muy bien en silencio y no me gusta que declamen mis poemas. Juan José Arreola era un gran lector público porque cumplía el requisito esencial: le encantaba escucharse a sí mismo. Yo detesto hacerlo al punto de que ni siquiera me he atrevido a poner los discos que he grabado. Menos todavía me gusta ver mis fotos. De modo que estoy perdido en el mundo de los medios y al mismo tiempo no puedo esquivar mi participación en ellos.
Llama la atención que prácticamente todos tus libros están dedicados a la memoria de parientes, amigos y “compañeros de viaje”: Luis Cernuda, José Carlos Becerra, Efraín Huerta, Luis Cardoza y Aragón, Enrique Lihn, Jaime García Terrés, Paz, José Agustín Goytisolo, Rulfo y tu madre, Carmen Berny Abreu, por citar sólo a algunos. Tus dedicatorias construyen una rotonda personal de hombres ilustres, un memorial de palabras…
Los muertos se volvieron famosos cuando ya hacía tiempo que les había dedicado el texto. Ahora en efecto las dedicatorias parecen una rotonda pero sólo es cuestión de haber compartido viejos tiempos y antiguos espacios. Al entregar los dos nuevos libros, Como la lluvia y La edad de las tinieblas, suprimí las dedicatorias no por ingratitud sino por acumulación fúnebre. Cuando llegas a esta edad no pasa una semana sin que te avisen de la muerte o la enfermedad mortal de alguien cercano.
Contra la máxima de La Rochefoucauld que Swift consideró el texto más vil del mundo y la más grave afrenta contra la humanidad (“De mi gran amigo la mayor desdicha/ me causa en el fondo regocijo y dicha”), no pienso: “Qué alivio, me salvé, al menos por ahora no fui yo.” Al contrario, tengo la certeza de ser el próximo en la lista. ¿Te acuerdas de lo que decía el actor George C. Scott?: “Cada mañana lo primero que hago es leer los obituarios y si mi nombre no aparece en ellos entonces me levanto de la cama.” ~
(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).