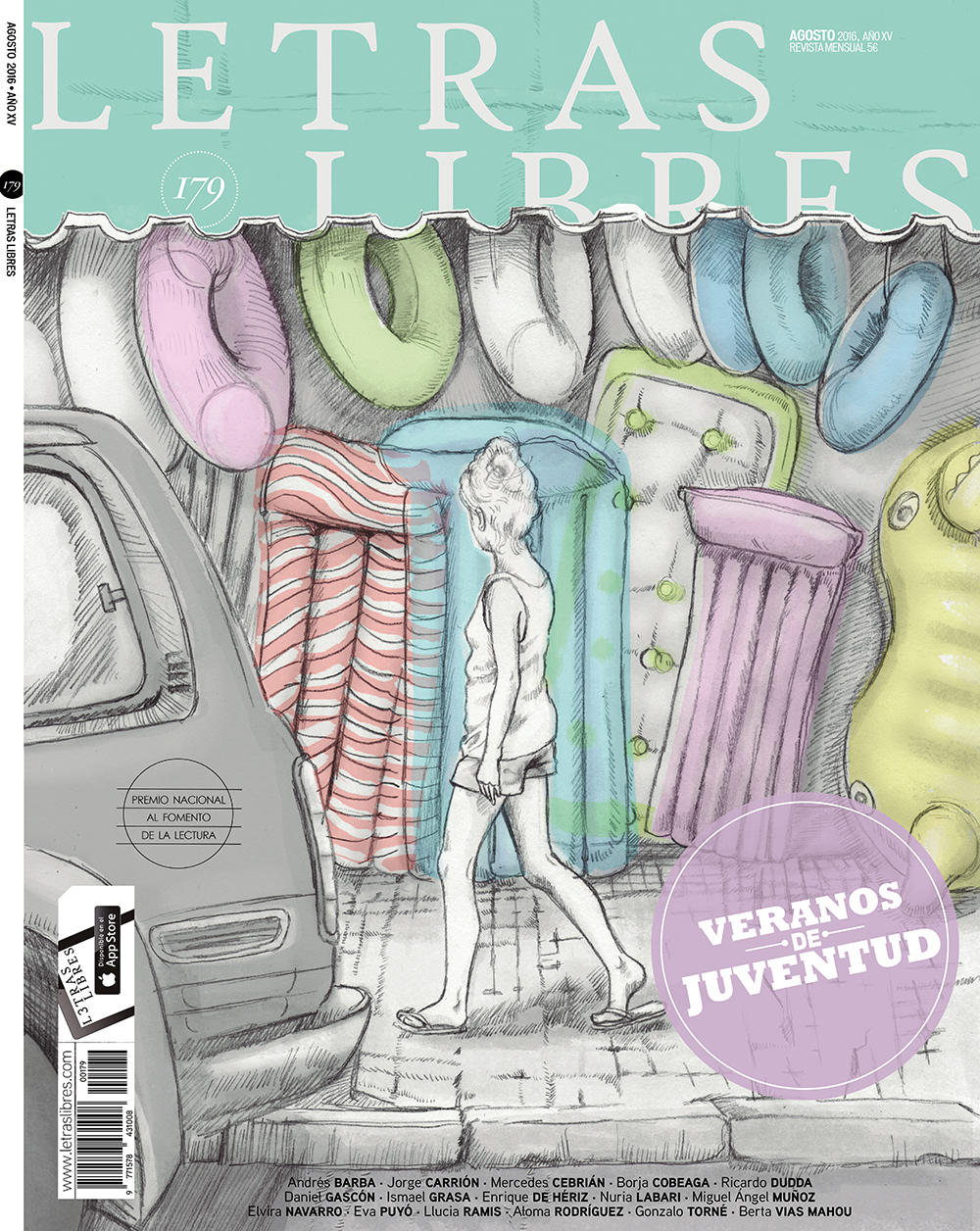Los gatos con frecuencia corretean por los descampados, orinan en las esquinas y no recuerdo nada más.
Tenía veintidós años: recién independizado, primer apartamento de alquiler, una carrera universitaria sin terminar, una novia que se había ido a vivir a Londres. Y tenía una novela. O creía tenerla: a esa edad aún ignoraba que la novela que crees tener y la que tienes nunca son la misma. Aunque en mi mente –en la proyección romántica que mi mente había construido de mí mismo, o de quien yo quería ser– llevaba toda la vida escribiendo, en realidad hacía poco más de un año que había empezado mi primera novela. Con estas palabras: “Los gatos con frecuencia corretean por los descampados, orinan en las esquinas y…”
Tecleaba una frase, le daba mil vueltas, la reescribía tres o cuatro veces, la borraba, la volvía a escribir. Imprimía un folio, tachaba un párrafo, corregía otro, mecanografiaba de nuevo los cambios, volvía a imprimir. Cámbiese el tiempo verbal para adaptarlo a la época que sea: siempre he escrito así. Todavía hoy. Siempre con esa sensación de andar a ciegas por un túnel, tanteando las paredes, hacia una luz muy lejana pero deslumbrante y (ya entonces, aunque no tanto como ahora) con la certeza de que el camino avala la validez de la meta, y no al contrario. Una obsesión, vamos. Una gloriosa y bendita obsesión.
Hablo de teclear y para ubicarnos en el contexto quizá convenga traer a la página la palabra Amstrad. Mi primer ordenador. Nueva adquisición. Flamante. Soy tan viejo ya, o tan antiguo, que mecanografié mis primeras colaboraciones editoriales, mis primeras traducciones, en máquinas mecánicas, desollándome los dedos contra las teclas, tres copias con papel carbón y bote de Tippex al lado. Pero aquel invierno acababa de comprar el primer Amstrad. Para situar a quien tenga el mal gusto de ser mucho más joven que eso, eran algo así como los antecesores de los primeros ordenadores personales: pantalla canija dentro de una caja más honda que ancha, fondo de fósforo verde en el que tanto el cursor como las letras parecían bloques de luz blanca. En realidad, no cumplían ninguna de las funciones que hoy consideramos mínimamente obligatorias para que se aplique el concepto de ordenador personal. Era como si a las ibm eléctricas, que tenían un recuadro minúsculo en el que solo cabían unas cuantas palabras, les hubiera crecido la pantalla. Eran meros procesadores de texto que querían parecerse a sus hermanos mayores, que salían en las pelis de ciencia ficción. Y no tenían disco duro. Ay. Floppy disc. ¿Te acuerdas de los floppys? Discos blandos, borrables. Eran como una cartulina negra y cuadrada. Molaban mucho más que un cd, dónde vas a comparar. Se metían por una ranura, se grababa en ellos el trabajo y se guardaban en un cajón. Como su contenido se podía borrar, rescribir, mojar, estropear de mil maneras, su existencia facilitaba toda clase de accidentes. Uno de los más comunes consistía en darle a la tecla de retorno, convencido de que la pantallita te preguntaba si querías grabar, cuando en realidad te estaba preguntando si querías borrar el disco. A mí me pasó con veintidós años y las ochenta páginas que tenía escritas de mi primera novela.
Podría relatar ese momento preciso, el instante en que acababa de presionar la tecla y, antes incluso de comprobar el fatídico resultado de esa acción, supe que estaba ocurriendo algo terrible, que echaba al traste no solo el trabajo nocturno –físicamente heroico, robado a horas de sueño y ocio– de muchos meses, sino algo mucho peor: mi vida entera, mi identidad, todo lo que yo era y había volcado en aquellas páginas de las que, imbécil, no tenía copia impresa. Podría relatarlo, digo, desde la óptica de lo que experimenté en ese momento. Sería un relato oscuro, intenso y dramático porque, a decir verdad, en ese instante creí que se acababa el mundo. Para mí.
Puedo también contarlo desde la óptica del presente y construir entonces el relato cínico del hombre de mediana edad (cuántas veces he maldecido, odiado, esta expresión, ese middle-aged con el que todo traductor que se precie ha de pelearse cientos de veces en su vida) que agradece la jugada del azar que lo llevó a perder una novela probablemente demasiado ingenua, que lo obligó a reescribirla y, acaso precisamente gracias a eso, terminar –¡ocho años después!– con una versión publicable, si es que la publicación implica algún mérito mayor que el mero nihil obstat.
Ambos relatos, en cualquier caso, deberían incluir el momento que verdaderamente me importa ahora y que ya tardo en contar: apagué el ordenador, fui a servirme un whisky, regresé con el vaso intacto junto al aparato infernal, lo encendí y solté el vaso porque no quería que nada, absolutamente nada se interpusiera entre mis manos, que ya buscaban el teclado, y una sensación fortísima, casi eufórica, de profundo conocimiento: me sabía la novela de memoria. No tenía que preocuparme de nada. ¡Claro! La novela no era una especie de subproducto mío, como un despojo que una vez salido de mí dejara de pertenecerme; era yo mismo. Durante casi un año entero, escribirla había supuesto un ejercicio constante y repetido de ingestión, deglución y regurgitamiento del material de que estaba compuesto el texto. Solo tenía que esperar que el jodido cursor blanco volviera a parpadear en la pantalla verde, meter un puto floppy nuevo y escribir las primeras palabras, que recordaba perfectamente porque las primeras palabras de la novela que estás escribiendo son más o menos como tu nombre y tu apellido: “Los gatos con frecuencia…” Quien las pronunciaba era un hombre mayor que miraba por la ventana, un anciano aburrido que pasaba horas y horas contemplando un descampado en el que apenas podía observar otro movimiento que el de los gatos callejeros, hasta que un día se instalaba en ese espacio un mendigo. A partir de ese momento, el anciano revivía, se obsesionaba con aquella nueva figura que lo sacaba de la modorra, e intentaba deducir la vida del mendigo a partir de los escasos datos disponibles, con su visión limitada por la ventana.
Estaba convencido de que la mera invocación de esas primeras palabras traería el resto, una detrás de otra, hasta conformar las ochenta páginas que acababa de perder. Convencido quiere decir convencido. Me disponía a pasar la noche entera sin dormir, anticipaba ya la satisfacción que experimentaría cuando, al salir el sol, entre bostezos, comprobara que todo el texto había fluido durante la noche como si, tirando de un hilo invisible, lo hubiera rescatado del pozo del subconsciente. O algo así. Creo que a esa edad lo hubiera descrito así, con palabras más bien altisonantes. Ahora me incomodan un poco. El caso es que arranqué a escribir: “Los gatos con frecuencia corretean por los descampados, orinan en las esquinas y…” Los puntos suspensivos son de ahora. Sustituyen en la pantalla el parpadeo de aquel cursor blanco sobre fondo de fósforo verde que me interpelaba, me desafiaba, me echaba en cara la vanidad, la inconsciencia, la distancia brutal que separaba mis intenciones heroicas de mis más que mediocres resultados. Ni el primer párrafo. Qué va, ni siquiera la primera frase entera. El intento de teclear toda la novela en una especie de volcado intenso y automático de mi memoria había arrojado el mismo resultado que todas y cada una de mis sesiones de escritura: unas cuantas palabras juntas, una duda que las atenaza, el dedo índice suspendido encima de la tecla de borrar, la mente que pisotea el camino recién trazado para borrar las huellas. ¿Ochenta páginas de memoria? Esa noche aprendí, de una manera dolorosa, mucho más que en toda mi vida sobre la relación entre lo que escribimos y lo que somos.
Pero tampoco quería hablar exactamente de eso. Quería hablar de las bifurcaciones. Porque treinta años después, en una mirada hacia atrás que solo practico cuando me obliga un compromiso como este, veo el vehículo de mi experiencia circulando por el mapa de la vida a una velocidad que me aterra. Me aterra porque viene en mi dirección, hacia mí, se me echa encima. Me aterra porque si ese vehículo ha de atropellar a alguien en su trayecto enloquecido será a mí mismo. El vehículo y su destino están clarísimos: es el yo que era, lanzado como un proyectil hacia el yo que soy. (Un yo que suele esforzarse por no incurrir en expresiones tan zen, tan cursis, vamos, como la anterior; me disculpo.) El trayecto, en cambio, es enrevesado, impredecible, absurdo por momentos, lleno de vías muertas en las que no se estampó el vehículo por pura suerte, sembrado de señales de peligro que nadie vio, y que ahora, sin embargo, se levantan con una claridad deslumbrante. Es, por terminar con la metáfora rutera, como si el vehículo hubiera tenido en todo momento, desde el primer acelerón de la primera juventud, una conciencia íntima de adónde iba a llegar, como si esa conciencia le hubiera permitido circular, sin detenerse a pensar, cuál era el camino a seguir en cada bifurcación. Que la fuerza te acompañe.
Estuve meses sin escribir. En octubre de ese mismo año me propusieron crear y dirigir el departamento de traducción de una editorial que apenas empezaba. Yo ni sabía que me lo iban a proponer. De hecho, acudía a una reunión en esa editorial con dos carpetas: una azul que contenía la traducción que les iba a entregar (un Elmore Leonard, no recuerdo el título); la otra, roja, tenía en la tapa las letras vso, escritas a mano por mí con un tamaño enorme: Voluntary Service Overseas. Una especie de precursora de las ongs actuales, cuando aún no existían ni el nombre ni el concepto ong. Si practicabas, como yo, el ateísmo beligerante y no querías participar en iniciativas que olieran a sacristía o a incienso, era una de las pocas opciones disponibles. Acababa de recoger esa carpeta en el consulado británico. Dentro, una serie de documentos y formularios que me proponía rellenar esa misma tarde para presentar mi candidatura a uno de los puestos que ofrecía la vso para participar en proyectos de alfabetización en Kenia.
La propuesta de la editorial era urgente: incorporación inmediata. Mi voz interna (la misma que meses antes se había creído equivocadamente capaz de recitar ochenta páginas de memoria) pronunció de inmediato las palabras: “Ni se te ocurra decir que sí.” Ni se te ocurra decir que sí porque estás a punto de largarte a Kenia, y aun si te quedaras sería para rescatar tu novela del olvido. En estéreo, al unísono, la misma voz dijo: “No puedes decir que no.” Y entonces contesté que me lo tenía que pensar. Es lo que hacemos cuando somos demasiado orgullosos para aceptar que no podemos decir que no, que la vida nos ha puesto ante una bifurcación que ni siquiera es tal, porque de una manera íntima e inconsciente sabemos que hemos de tomar el camino señalado por un cartel gigantesco en el que luce el monosílabo “sí”.
Al cabo de tres días acudí a la editorial con una propuesta: aceptaba el trabajo con la condición de que me dieran dos meses para encerrarme a terminar una novela que estaba escribiendo. Yo sabía que no podía ni soñar con escribir una novela entera en dos meses. La vida me ha demostrado luego unas cuantas veces que ni siquiera soy capaz de hacerlo en menos de cinco años. Pero me parecía que si en aquellos dos meses era capaz de recuperar el proceso de ingestión-deglución-regurgitación, si conseguía dejar sobre el papel algo que ya no sería pura memoria de lo perdido, sino mera reinvención, si lograba dejar, en resumidas cuentas, unas cuantas decenas de páginas escritas… Era como tomar un atajo que se adentraba en el bosque para volver disimuladamente a la bifurcación anterior para anular el error cometido al pasar por ahí. Floppy disc.
Y así fue. Me aceptaron la propuesta. Alguien me dejó un apartamento en Salamanca. Me fui dos meses. No existían los móviles. Llevaba una cinta con canciones grabadas de la radio por una sola cara. Solo recuerdo una: “I’m sorry”, de Brenda Lee. Oigo la primera nota del violín y soy capaz de cantar hasta las pausas. Cuando llegaba a la última canción, para no gastar pilas rebobinando, daba la vuelta a la cinta y pasaba los treinta minutos de silencio de la otra cara. El silencio: otra canción que me aprendí de memoria. Volví a Barcelona y empecé en aquel trabajo nuevo, al que me entregué en cuerpo y alma con esa pasión suicida que –sí, voy a decir este topicazo– solo es posible en la juventud, y viví allí tres años maravillosos. Mientras tanto, pasaba la vida. Ahora hablaremos de eso. Mi novia de Londres había vuelto a Barcelona. Nos habíamos puesto a vivir juntos. Nos habíamos separado. Yo había buscado un piso al lado del trabajo. Tan al lado que, de hecho, entre el portal de mi casa y el de la empresa solo había un local comercial: un carpintero que fabricaba ataúdes. Solía decir, en broma, que tenía al alcance de la mano cuanto necesitaba para vivir y para morir. Quizá por eso, un buen día, bajo la ducha, decidí dejar aquel trabajo que me encantaba. Sabía que era la única posibilidad de escribir la maldita novela. De retrazar el trayecto: de Barcelona a Barcelona, pasando por Salamanca, con un billete anulado a Kenia. De mí a mí. Así como en su momento había pedido a la empresa dos meses para incorporarme, le concedí entonces los quince días justos para irme. Y me puse a escribir. Y terminé una novela cuya primera frase no contenía gatos, descampados ni esquinas. El mendigo hablaba en primera persona. El mendigo era yo. Era mi miedo a ser yo. Mi miedo a perderme en alguna bifurcación imprevista. O a perderme precisamente por tomar el camino adecuado para llegar a mí.
La novela se publicó. Pasó lo que pasa. Un ruido ensordecedor, seguido de un silencio absoluto. Ventas nulas. Buenas críticas. Un crítico dijo que una novela así solo podía ser obra de “un escritor enamorado de las palabras”. Bueno, hay que enamorarse de lo que se puede perder. Bienvenido a la vida del escritor. (Que te acompañe la fuerza.) Pero esa es otra historia y, como he tardado siempre un mínimo de cinco o seis años por novela, seguir por ese camino nos sacaría enseguida del límite marcado por el encargo de este texto: la juventud. Yo he sido un escritor joven durante demasiado poco tiempo.
Tiempo. Ajá. He dicho que ya hablaríamos de la vida. Sé que el vehículo que la ha recorrido hasta llegar a este presente (el presente solo es una bifurcación más; solo que estás tan inmerso en ella que no te das cuenta) no se puede frenar más que en la muerte. Pero intento proyectar la filmación mental de su trayecto a cámara lenta. Quiero fijar datos y fechas, asegurarme de ciertas cantidades que alguna vez he mencionado de corrido y me parecen imposibles. Pero lo primero que descubro, con asombro y –sí, lo diré también, usaré esa palabrita agilipollada– con auténtico vértigo, es que no es mentira.
No es mentira. Todo eso es verdad. Todas esas cosas que, recordadas de una en una, te constan como ciertas, pero cuya suma arroja cifras imposibles. No he sido un aventurero, no me precio de haber hecho millones de cosas, ni de haber tenido una vida especialmente intensa y vertiginosa. No soy Hemingway, vamos. De hecho, cuando me ha dado por relatar alguna proeza cuantitativa de mi juventud (lo que llegábamos a beber, amar, viajar, leer, follar, trabajar y disfrutar, más jazz a todas horas y dos cines por semana, hay que ver, hay que ver) lo he hecho siempre con un punto de escepticismo, como si –pese a estar seguro de que no mentía, o por lo menos de que contaba con la mayor veracidad posible algo que recordaba como real– el Pepito Grillo de la conciencia me dijera que no podía ser, que no hay vida en la que quepa todo eso junto. Todo eso debería ser el título genérico de cualquier biografía. No son palabras muy elegantes, ya sé que para titular siempre queda mejor un verso de Shakespeare, pero nadie puede negarme que cuando miramos atrás, cuando intentamos procesar un bloque entero de nuestra vida, infancia, juventud, cualquiera, lo que vemos es una suma imposible, una masa amorfa con tan solo algunos puntos reconocibles, una pavorosa condensación vital que, según desde qué óptica la contemplemos, puede producirnos fascinación o pánico, contrición o euforia, pero que solo podemos resumir en las palabras “todo eso”. A veces, entre interrogantes: ¿todo eso?
Y sin embargo es cierto. Hay pruebas. Los libros leídos están ahí: en las estanterías, sí, pero también dentro de ti. Todo lo que has viajado, amado, bebido, follado, trabajado y disfrutado ha dejado un sedimento de pruebas irrefutables en tu cuerpo y en tu mente que también es tu cuerpo. Mientras escribo esto, a las cinco horas y cuarenta minutos de lo que llamamos la mañana aunque sea todavía noche cerrada, experimento una sensación muy parecida a la del día en que comprobé que detrás de las palabras “los gatos con frecuencia…” mi mente solo podía ofrecerme el vacío. Pero un vacío denso, compacto, llenísimo como dicen que lo están los agujeros negros.
La juventud es un abuso de la vida. Yo miro al joven que fui y me agoto. Lo felicito por haber llegado hasta mí, y no porque yo sea una meta gloriosa, sino porque era más fácil perderse. Lo riño un poco, con cariño, por algunas cosas que ha hecho. Le digo que podría haberse matado. Estoy a punto de explicarle que no debe confundir la pasión con los empujones, pero me callo: ya lo aprenderá. Lo regaño también por todo lo que no ha hecho, como si no supiéramos los dos que ese discurso, esa modernez colectiva que nos empuja a hacer cosas “porque solo te arrepentirás de lo que no hayas hecho” es una soberbia tontería: hagas lo que hagas, te pasas la juventud entera tomando el camino adecuado en cada bifurcación para llegar hasta mí y entregarme un papelito que apenas puedo leer a medias, y estirando mucho el brazo, porque no llevo puestas las gafas de vista cansada. Dice algo de no sé qué gatos y un descampado. ~
(Barcelona, 1964) es escritor y traductor, obtuvo el Premi Llibreter 2004 con Mentira (Edhasa).