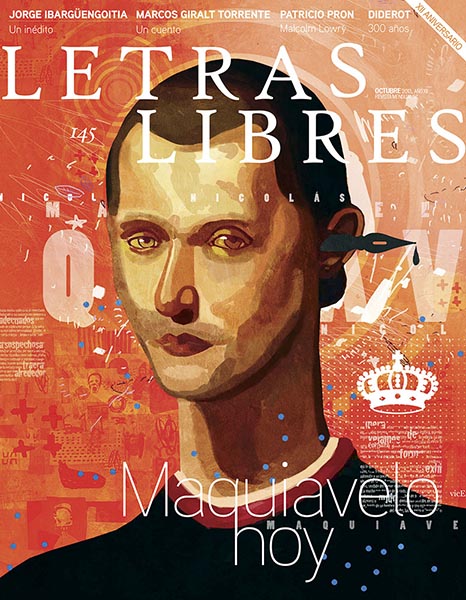ROBERT SILVERS:
En esta conversación vamos a hablar de asuntos como la ética de la intervención en guerras en el extranjero, la tortura, el régimen de Guantánamo, la invasión electrónica de la intimidad y el castigo a quienes la revelan. En todos esos casos hay un ejercicio del poder y una cuestión ética. Estas preocupaciones han surgido después de que apareciese el ensayo de Isaiah Berlin, “La originalidad de Maquiavelo”, que publicamos en la New York Review of Books en 1971, pero no creo que Berlin se hubiera sentido en modo alguno sorprendido por el cambio de énfasis en la interpretación, la importancia y el uso de Maquiavelo que se ha hecho desde entonces. Unos doce años después de publicar ese ensayo, escribió que Maquiavelo había hecho que se diera cuenta como nunca antes de que no todos los valores supremos para la humanidad son compatibles entre sí. Según Berlin, Maquiavelo creía que para que los Estados florecieran como Roma lo había hecho en el pasado, los líderes políticos tenían que aprovechar la oportunidad de ejercer la prudencia, la vitalidad, el coraje de actuar como se necesitaba para superar la adversidad. Al señalar lo que para él era la lección crucial de la incompatibilidad que había que aprender del pensador italiano, Berlin dejó muy claro que él no apoyaba las estrategias concretas de fuerza y astucia que el propio Maquiavelo proponía.
Después del 11 de septiembre, hemos oído hablar cada vez más acerca de las estrategias de Maquiavelo, en particular en lo que George W. Bush llamó la guerra contra el terrorismo, tal como esta se interpreta por los funcionarios encargados de la seguridad en Washington, actuales y pasados. Philip Bobbit, ex Director de Programas Nacionales del Consejo de Seguridad Nacional y actualmente muy respetado profesor de derecho en Columbia, escribió un libro, muy leído en los círculos de la seguridad, que se llama Terror and Consent, donde cita a Maquiavelo para explicar que los imperativos especiales del cargo público le obligan a gobernar, sobre todo, pensando en las consecuencias. Si evitar consecuencias dolorosas para la sociedad implica recurrir a medidas extremas, incluyendo la tortura, el cargo concienzudo debía salvar la ciudad aunque eso entrañase romper la ley. Debe obedecer lo que se ha llamado “un código maquiavélico consecuencialista”, que viene con la responsabilidad de gobernar. Y eso, quería dejar claro, es muy distinto a la opinión ampliamente extendida de las “manos sucias”. Se ha recurrido a Maquiavelo para explicar que a veces los cargos públicos pueden tener lo que se llama manos sucias; deben hacer lo que la mayor parte de la población civil consideraría inmoral: mentir, matar, torturar. Y por eso merecen el desdén del público. Para algunos, es un desprecio que debe ser reconocido y aceptado por parte del cargo público. Pero hay, para otros, una sensación de cierta legitimación de ese desprecio. Philip Bobbitt y quienes comparten su punto de vista creen que ese desprecio no es merecido, al menos en ciertas circunstancias, y que ciertas acciones están justificadas por el código maquiavélico de las consecuencias. Puede parecer una visión extrema, pero, al tratar muchas de las doctrinas adoptadas por la administración de justicia de George W. Bush, o al observar algunos documentos que tenemos de la cia y de la nsa, vemos que, hayan leído o no el libro de Philip Bobbitt, funcionarios públicos en posiciones destacadas se mostrarían comprensivos con esa visión.
AVISHAI MARGALIT:
Voy a empezar con una cita que no es del muy poco santo patrón de nuestra sesión, Maquiavelo, sino de Jean-Paul Sartre:
¡Cómo te aferras a la pureza, muchacho! Qué miedo tienes de ensuciarte las manos. Bien, ¡sigue puro! ¿De qué te servirá y por qué has venido con nosotros? La pureza es el ideal del faquir y del monje. Vosotros, los intelectuales, los anarquistas burgueses, utilizáis la pureza como pretexto para no hacer nada. No hacer nada, quedaros quietos, apretar los puños, llevar guantes. Yo tengo las manos sucias, hasta los codos. Las he hundido en la mierda y en la sangre. ¿Y qué? ¿Acaso crees que se puede gobernar limpiamente?
Estas palabras de Hoederer, el líder comunista de Las manos sucias, dan título a la obra. El dilema queda resumido en la última frase: ¿se puede gobernar limpiamente? Con eso, Sartre probablemente hablaba de actos moralmente débiles, faltos de experiencia mundana y astucia. Hay una imagen de la política que va con la línea dura de Hoederer, la imagen de la dureza revolucionaria, acompañada del cliché de la bravura revolucionaria, de la idea de que no puedes hacer una tortilla sin romper huevos. Isaiah Berlin pensaba que esta es una línea reservada a gente que siente de antemano cierta afición por romper huevos, sin tener la más remota idea de cómo se prepara una tortilla. En esa línea de dureza revolucionaria, la inocencia y la moralidad representan la blandura frente a la resistencia heroica que exige la política: la política es áspera y dura, la moralidad blanda y sentimental. El examen de esa dureza en la política consiste en superar los reparos morales. Cuando las cosas se complican, los políticos duros se ponen a trabajar. Las relaciones entre política y ética tienen dos capas: una capa elevada que incluye decisiones sobre la vida y la muerte, y una capa rutinaria que entraña decisiones tediosas para conservar el poder. Romper la moralidad en la capa más elevada significa cometer un crimen. Romperla en la capa más baja tiene que ver con las faltas. Hablo de “crímenes” y “faltas” en el sentido moral, no necesariamente legal. La decisión de Nixon de bombardear Hanoi en la navidad de 1972 pertenecía a la capa más elevada: yo creo que fue un crimen. El encubrimiento del Watergate pertenece a esa capa rutinaria y es una falta. Bernard Williams distinguía esas dos capas diciendo que la primera es cosa de criminales y la segunda de maleantes. “No soy un maleante”, declaró Nixon sobre el Watergate, pero no en el contexto de Hanoi. Williams prefería tratar de la capa rutinaria de la tarea de los políticos, mientras que yo estoy pensando en la política de alto riesgo, la que practican quienes aspiran a ser estadistas y toman decisiones importantes, en vez de quienes solo se aferran al poder en busca de la supervivencia política. El problema de Maquiavelo era una combinación de las dos capas: ¿Qué debe hacer el príncipe, el gobernante, para permanecer en el poder de forma gloriosa, de manera que permanecer en el poder también signifique aparecer en los libros de historia? La respuesta de Maquiavelo es proverbialmente familiar: eso requiere implacabilidad y astucia, engaño y una crueldad calculada. Maquiavelo pensaba que lo que exige la política es incompatible con la humildad y la santidad que requiere la moral cristiana. Eso no es lo que pensaba el cardenal Richelieu. Él creía que podía ser las dos cosas. Pero, aunque Richelieu era terroríficamente convincente como magnífico príncipe maquiavélico, no lo fue tanto como catequista cristiano.
Creo que la zona de tensión entre política y ética no se encuentra donde la dejó Maquiavelo, sino que es producto de otra tensión: la tensión entre ética y moralidad. Es más fácil decirlo que explicarlo, pero intentaré hacerlo. En primer lugar, estableceré dos distinciones: relaciones densas y finas. El caso paradigmático de las relaciones densas son las relaciones entre familiares, amigos, clanes, tribus, naciones. El caso paradigmático de las relaciones finas son las relaciones con desconocidos, con esa gente con la que no tenemos nada en común, más allá de nuestra humanidad compartida. Las relaciones densas no se limitan a las relaciones cara a cara. Un católico irlandés de clase obrera puede tener una relación densa con los irlandeses, con la clase obrera de su país o con miembros de la Iglesia. Son relaciones profundas, basadas en recuerdos compartidos. Son las relaciones que a la mayoría de nosotros nos preocupan la mayor parte del tiempo. La segunda distinción es que, desde mi punto de vista, la ética regula nuestras relaciones densas y la moralidad las finas. La ética incluye ideas como lealtad y traición; la moralidad, conceptos como justicia y desigualdad. A partir de estas distinciones entre relaciones densas y finas, y entre ética y moralidad, presento mi argumento: el problema de las manos sucias en política no tiene que ver principalmente con la tensión inherente que detectaba Maquiavelo entre la ética y la política. Es producto de la tensión entre ética y moralidad: entre preocuparse únicamente por nuestra gente y preocuparse también por los extraños. La política es el dominio de la actividad humana donde la tensión entre ética y moralidad se manifiesta de forma más profunda, puesto que muchos consideran que la política es el terreno de la ética pero no de la moralidad. Una sociedad puede ser éticamente correcta y profundamente inmoral al mismo tiempo. Sus miembros pueden preocuparse mucho unos por otros y ser sin embargo totalmente indiferentes e incluso hostiles hacia el resto. No sienten los límites de las relaciones delgadas sobre las relaciones densas. El grupo, como colectivo, puede ser extremadamente egoísta a la hora de enfrentarse a extraños individuales y de alienar a otros grupos, y permitir sin embargo una vida ejemplar entre sus miembros. En grupos egoístas, puede haber individuos dispuestos a sacrificar su vida por el bien del grupo. El único imperativo que respetan es que, cuando se encuentran con otros, deben defender el interés común como el único objetivo digno. La generosidad de esas personas comprometidas éticamente pero moralmente indiferentes les da la impresión de que llevan una vida totalmente moral, porque identifican la moral con la falta de egoísmo de los individuos. No sienten un reparo moral si los líderes utilizan cualquier medio para promover el interés del colectivo, siempre y cuando los líderes no sean personalmente corruptos. Un político se ensucia las manos al promover su interés personal, pero no al trabajar por un colectivo cimentado por relaciones densas. Esta es una imagen lúgubre y esquemática, pero me parece que no está muy lejos de lo que mucha gente piensa y siente.
La imagen de la política como el dominio de la ética y de la amoralidad se nutre de un fuerte sentido del tribalismo. En las relaciones internacionales, puede construir la pintura de una selva hobbesiana. El mundo no consiste en la competición de un lobo solitario contra otro, sino de una manada contra otra, de solidaridad ética dentro de la manada y agresividad moral hacia fuera. Según esta idea, a uno no le importa la profecía de Isaías sobre el lobo que yace junto al cordero, siempre y cuando uno mismo sea el lobo. En una política donde la ética solo está levemente disfrazada de moralidad, pero no limitada por ella, la expectativa general es que las manos de los políticos estén moralmente sucias y éticamente limpias. Puede haber una minoría social que no apoye esta lúgubre imagen y proteste diciendo: “No en nuestro nombre.” Pero, cuando hay mucho en juego, la mayoría acepta la idea de que la política implica manos moralmente sucias, porque es la única manera de defender nuestros intereses en un mundo egoísta y peligroso. Nuestros intereses son todo por lo que nuestros políticos deberían preocuparse. Creo que esta peligrosa idea que propone una política sin moralidad debería combatirse poniendo los límites morales correctos a la ética. Los límites morales centrales a la ética deberían ser derechos humanos universales como los que están incluidos en la Declaración de los Derechos Humanos: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, a no ser sometido a la tortura o a un castigo inhumano o degradante. La verdadera tensión entre ética y política es en la actualidad una tensión entre la moral y la ética, y no solo el producto de la egomanía de un príncipe maquiavélico.

TIMOTHY GARTON ASH:
No soy un filósofo ni un teórico político, sino un pedestre historiador contemporáneo que pasa el tiempo tropezando por las rotas aceras de la realidad, donde la gente sufre limitaciones a su libertad. Pero desde hace muchos años me interesan la teoría política y la historia de las ideas políticas. No voy a hablar exactamente de Maquiavelo, de Philip Bobbitt, ni –desde luego– de George W. Bush o Las manos sucias, sino que empezaré con Isaiah Berlin, que fue una gran influencia para mí. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad. Me gusta decir Ich bin ein Berliner, refiriéndome al filósofo y no a la ciudad. En el mundo en el que estamos entrando, hay un Isaiah Berlin que es mucho más relevante que “el liberal de la guerra fría”. Me refiero al Berlin que intentó negociar entre liberalismo y pluralismo, y luchó para evitar la deriva que lleva del pluralismo al relativismo moral y cultural, como el que vemos en las peores formas de multiculturalismo en el ámbito doméstico y en las peores formas de lo que llamo “huntingtonismo vulgar” en el campo de las relaciones internacionales. Ahora nos enfrentamos con más intensidad que nunca a lo que Jeremy Waldron ha denominado “pluralismo de facto”: la diversidad de visiones, valores y creencias y prejuicios, que no podemos evitar por tres razones: la inmigración de masas, internet y el ascenso de grandes potencias no occidentales. En el caso de la inmigración, ciudades como Londres, Toronto o Berlín tienen entre un treinta y un cincuenta por ciento de población nacida en el extranjero; personas de todas las culturas, nacionalidades y religiones viven juntas; a menudo, conservan un vínculo muy estrecho con sus países de origen. En internet, donde buena parte de los seres humanos somos vecinos virtuales, debemos afrontar ese pluralismo de facto, esa diversidad inevitable. Por primera vez desde el comienzo de la Ilustración, unas potencias no occidentales determinan la agenda de la economía mundial, la política mundial y con el tiempo de la cultura mundial. No quiero decir que China sea una especie de sempiterna potencia oriental: es –esperemos– algo totalmente distinto. Pero la diferencia cultural que afrontamos entre un país como China o India tiene una cualidad distinta a la que afrontábamos en la guerra fría. Nos encontramos con aquello con lo que peleaba Isaiah: la tensión entre un universalismo ético específicamente liberal, la existencia de valores distintos y diferencias culturales, y la reivindicación de un pluralismo de valores es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. El universalismo, por supuesto, no hacía referencia a un universalismo antropológico, sino a un universalismo normativo. Por decirlo de manera muy sencilla, elaboramos ciertas proposiciones normativas y decimos algo como: “Creemos que, si todo el mundo en todas partes siguiera estas premisas, a todos nos iría mejor.” Pero eso solo es el comienzo de la conversación, que debe ser un diálogo, un polílogo, y como la respuesta de Jürgen Habermas a John Rawls, debe ser dialógico.
A mi juicio hay dos peligros en esta conversación, tanto nacional como internacionalmente: ser unos erizos demasiado cerrados o unos zorros perezosos. El erizo cerrado, todo púas, dice, y parodio un poco: “Entre 1640 y el veredicto del Tribunal Supremo de 1964 en el caso del New York Times contra Sullivan, un grupo de hombres europeos y americanos lo inventaron todo. Tenemos el paquete. Y vosotros, queridos húngaros, iraquíes, afganos, ucranianos, lo que tenéis que hacer es ir a Ikea y comprar el kit de la Ilustración, y, si seguís bien las instrucciones, tendréis el sistema.” El zorro perezoso hace exactamente lo contrario. Piensa que todos tenemos distintas opiniones, valores y creencias, y que realmente no podemos establecer distinciones entre ellos. Ahí estamos en la ciénaga del relativismo moral y cultural. Necesitamos erizos de mente abierta, como Ronald Dworkin, y zorros rigurosos, como Isaiah Berlin. Ese es el principio de la conversación.
En los últimos dos años he dado discursos sobre la libertad de expresión en muchas partes del mundo. Y he descubierto que, si hablas fuera de Occidente, debes iniciar tu discurso con la obvia observación de que durante la mayor parte de su historia el universalismo europeo y occidental fue cualquier cosa menos universal. Thomas Jefferson tenía esclavos, la igualdad de derechos de la mujer era algo inexistente en el siglo XVIII, en la época del colonialismo europeo no se trataba a la mayor parte de la humanidad como si fueran seres de igual dignidad. Eso no tiene por qué alterar nada en el valor de la proposición, pero el hecho de que no practicásemos lo que predicábamos durante trescientos o cuatrocientos años condiciona la percepción del resto del mundo cuando hablamos de los valores de la Ilustración. Por otro lado, en esa conversación, creo que las cualidades que Isaiah Berlin y Ronald Dworkin tenían, que nos podrían remitir a un significado más antiguo de la palabra liberal –el sentido de liberalidad, de generosidad, compasión imaginativa o la capacidad de meterse en la piel de gente que miraba, hablaba y pensaba de forma muy distinta para intentar entenderla–, son más necesarias que nunca. Es muy interesante el pluralismo de valores que propuso Isaiah Berlin al final de su vida en una conversación con Steven Lukes: “Más gente, en más países y en más ocasiones, tiene más valores en común de lo que normalmente se piensa.” En el proyecto de investigación sobre la libertad de expresión de Free Speech Debate hemos creado una lista de proposiciones normativas en trece idiomas y después hemos salido a discutirlas, tanto personal como virtualmente. A menudo se cree que en esta conversación hay varias capas de diferencias: proposicionales, lingüísticas, fundacionales. Las proposicionales son, en cierto modo, las fáciles. Tenemos una proposición que dice “Respetamos al creyente pero no necesariamente el contenido de la creencia.” Sales y la discutes. Las diferencias lingüísticas son mucho más difíciles. Al tomar la proposición anterior, por ejemplo, e intentar traducirla al árabe, el urdu o el turco, ves que no es fácil encontrar una palabra genérica para la noción del creyente. En árabe, tienes que recurrir a “creyente”, con fuertes connotaciones de musulmán, frente a los “infieles”, o usar una palabra muy vaga que puede significar muchas cosas. Ese nivel de diferencia lingüística es uno de los más persistentes en internet, donde por otra parte se han derrumbado muchas fronteras estatales: por ejemplo, en Wikipedia, todo el mundo de habla inglesa, alemana o española está reunido según un criterio idiomático, no nacional. Pero las fronteras discursivas siguen siendo profundísimas. Tomemos la Wikipedia inglesa y la Wikipedia alemana, las dos mayores: solo el quince por ciento de los conceptos de la alemana aparecen en la inglesa. Se podría pensar que el alemán tiene muchos conceptos. Pero, al revés, en la Wikipedia alemana solo se recoge el dieciséis por ciento de los conceptos que aparecen en la inglesa. Esas fronteras lingüísticas son, por tanto, todavía muy profundas. Pero las más difíciles son las “fundacionales”, y tienen que ver con la conversación entre culturas y en particular con potencias no occidentales. Uso ese término, en vez de “civilizatorias” o “ideológicas”, para no privilegiar ninguna variable en particular, como hacen algunos liberales y algunos ateos nada liberales, para quienes la diferencia es una cuestión de la luz de la razón basada en las pruebas frente a la oscuridad de la fe. En realidad, olvidamos que durante buena parte del siglo pasado las diferencias fundamentales no tenían nada que ver con la civilización o la religión. Tenían que ver con la ideología: fascismo, comunismo, democracia liberal. Y la mejor descripción que conozco sobre las diferencias fundacionales es de Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann, que intentó negociar con Walter Ulbricht, el líder estalinista de Alemania oriental. Le preguntaron cómo era negociar con Ulbricht. Y Mann respondió: “Imagina que te sientas ante esta mesa y la persona con la que hablas toca la mesa y dice: Esto es un estanque de patos. E insiste en que reconozcas que es un estanque antes de que la conversación pueda continuar. Así es negociar con Ulbricht.” Y así es también una diferencia fundacional: hay una diferencia absolutamente fundamental incluso a la hora de comenzar la conversación. De hecho, se podría decir que es una diferencia metafundacional, que cuestiona si tiene sentido iniciar esa conversación. Lo realmente difícil es llegar al verdadero otro otro: la gente a la que más deseas llegar, pero también la más difícil. Con todo, creo que es posible alcanzar un grado de clarificación normativa y también un grado de convergencia normativa a través de un diálogo intenso entre culturas, tanto doméstica como nacionalmente. En parte, a través de la aclaración de los términos: cuando resulta que, aunque usemos términos diferentes, muchas veces nos referimos a lo mismo. En parte, a través de un cierto acuerdo en nuestra manera de estar en desacuerdo. Por ejemplo, que una parte declare: “No usaremos la violencia.” Pero también si alcanzamos un acuerdo con respecto al punto de llegada aunque accedamos a él a través de una ruta muy distinta. Si todos vamos a Birmigham, no hace falta que todos cojamos el mismo autobús. Si un musulmán dice: “A través de la oración y del estudio del Corán, he llegado a la conclusión de que lo que necesitamos de verdad son libertades iguales bajo la misma ley, igualdad de derechos para las mujeres y autonomía informada para mis hijos cuando alcancen la edad adulta”, me parecería extremadamente estúpido y arrogante que alguien respondiera: “Ah, pero eso no es el islam.” No hay nada más ridículo que el viejo soixante-huitard que blande un ejemplar levemente gastado de su traducción del Corán y dice: “No, eso no es el islam. El islam decreta pena de muerte para la apostasía.” Es pragmáticamente estúpido, porque a fin de cuentas hemos llegado el resultado que queremos. Es metodológicamente ridículo: ¿hablas árabe, has estudiado teología y jurisprudencia islámica? Y es epistemológicamente ridículo, porque esa persona no está actuando a partir de la razón basada en las pruebas, sino a partir de la fe revelada. Es, por tanto, absurdo. Si alguien llega a la posición deseada por su propio camino, sea cual sea, y puede comprometerse con las reglas básicas del juego en un país que se muestra claro y firme acerca de las normas de convivencia, no nos corresponde a nosotros prescribir o juzgar el camino que han tomado.
¿Qué hacemos en las democracias liberales con respecto a las sociedades multiculturales en el contexto de internet? Creo que hay una respuesta. De forma muy sencilla, consiste en que todos los participantes de esa sociedad estén de acuerdo en dos cosas: en respetar el imperio de una sola ley, que sale de un parlamento en el que todos los ciudadanos estarán representados y es aplicada por tribunales independientes, y en hacer posible la autonomía efectiva de todo el que sale de la escuela y se hace adulto en esa sociedad, de manera que puedan tomar decisiones informadas. Y, aunque no nos gusten esas decisiones informadas, tenemos que aceptarlas siempre y cuando no afecten a las libertades de los demás. Por ejemplo, la decisión totalmente informada, articulada y educada que algunas mujeres toman en Francia cuando eligen llevar el burka. Hay pruebas de que algunas de esas mujeres tomaron una decisión informada. No todas; en los otros casos hay que perseguir la opresión de las que no han podido tomar una decisión informada. Eso es lo fácil. Lo difícil es el cambiante diálogo de poder con el mundo no occidental. Solo tengo una sugerencia fragmentaria con la que voy a terminar. Tenemos una conversación en la que nosotros –esta revista, Occidente, liberales internacionalistas, liberales de la Ilustración en el sentido más amplio– hablamos de la universalidad de los derechos humanos, y ellos –Rusia, China, Arabia Saudí, los euroescépticos ingleses que reniegan de la Convención Europea de Derechos Humanos– hablan de soberanía. Así se establece la conversación. Nosotros hablamos de derechos humanos universales, ellos hablan de la soberanía de los Estados. En el espíritu dialógico en el que hablo, hay otra forma de tener esa conversación, donde no empiezas con tu concepto sino con el suyo. Comienzas diciendo: “Vale, hablemos de vuestra idea de soberanía y veamos qué significa la verdadera soberanía. ¿La soberanía es la independencia de los Estados con respecto al exterior o tiene también que ver con la soberanía popular y la autodeterminación, la soberanía de un Estado compuesto de individuos soberanos?” Quizá lleguemos más lejos en la conversación si empezáramos desde su concepto y no solo desde el nuestro. El camino, a veces en un sentido literal, que Isaiah Berlin frecuentó cuando intentaba negociar entre liberalismo y pluralismo es un sendero que tendremos que recorrer y en esa ardua travesía necesitaremos erizos de mente abierta y zorros rigurosos.

MARC STEARS:
Voy a estructurar al menos parte de esta intervención de forma autobiográfica porque me ayuda a poner las ideas en orden, y a pensar sobre las relaciones entre poder y la ética del poder y la filosofía moral. Mucho antes de reflexionar sobre esos asuntos de forma profesional fui, como todo el mundo, un niño, y lo que hacía ese niño en concreto en el Reino Unido de la década de 1970 era ver mucha televisión. Y uno de los programas que veía era Citizen Smith, una sitcom muy extraña que hablaba de un revolucionario británico que no era particularmente bueno, un tipo llamado Wolfe Smith que vivía en el sur de Londres y tenía una banda de seguidores muy pequeña. La serie trataba de los terribles esfuerzos que realizaba para traer la revolución social a Gran Bretaña. Cada semana me sentaba con mi padre y mi madre para verla, totalmente fascinado. Al final de cada episodio gritaba: “¡Poder para el pueblo!” y el programa terminaba. Veía una especie de sonrisa en las caras de mi padre y de mi madre y pensaba: “No tengo ni la menor idea de lo que está hablando.” Por supuesto, años más tarde, analicé mi confusión. No podía entender cómo el pueblo podía ser poderoso porque, en mi comprensión cotidiana e infantil de lo que era el poder, se trataba de algo que pertenecía a la gente famosa y no a quienes vivían en el sur de Londres, de manera que la idea de que el poder se pudiera distribuir entre la gente ya me parecía fantasiosa o ridícula. Lo segundo era que no estaba claro por qué iba a quererlo nadie. El poder no solo era propiedad de los ricos y los famosos, sino que también parecía una cosa bastante desagradable. Muy pocas veces recuerdo haber visto a mi padre y a mi madre diciendo cosas amables sobre la gente que ejercía el poder. Me preguntaba cómo alguien podía querer el poder si era una cosa tan poco agradable, y cómo gente normal podía desear algo que pertenecía a los ricos y a los famosos.
En todo caso no pensé en el poder de ese modo en la época. Más tarde, un hombre llamado Brian Harrison me animó a pedir plaza en Oxford y estudié Filosofía, Política y Economía; fue una época tremendamente estimulante. Pero no hablábamos del poder. Escogí las asignaturas de teoría política, aprendimos sobre la justicia, la libertad y los derechos, analizamos los dos conceptos de libertad de Berlin. De eso trataban nuestras discusiones: todo era tremendamente excitante y enriquecedor, y pensábamos en una ciudad brillante sobre una colina, donde todo el mundo compartía la justicia y la libertad. Me fue razonablemente bien, estudié el doctorado en Oxford, hice estudios de posdoctorado y de manera bastante extraña conseguí un trabajo en Cambridge, así que fui, creo que poco antes de cumplir los treinta, con la cabeza llena de esas ideas de libertad, justicia, derechos, las obras de John Rawls, la teoría de la justicia y el liberalismo político. Era mi repertorio. Aparecí en Cambridge, fui a un edificio donde estaba la sala de conferencias y esa misma primera semana me hicieron dar una charla en su curso de teoría política, porque uno de los profesores estaba enfermo. Me habían ofrecido el trabajo a mitad de semestre, la asignatura terminaba y di la conferencia. Me dijeron: “Enséñales cualquier cosa, su profesor está enfermo, habla de lo que quieras.” Así que hablé de John Rawls y la teoría de la justicia, y me pareció que había ido bien. Después, me encontré con un compañera de cuyo nombre no quiero acordarme y me preguntó qué tal había ido. Respondí: “Parecían un poco confusos, pero creo que ha estado bien.” Me preguntó: “¿De qué has hablado?” Dije: “De John Rawls y la teoría de la justicia”, y ella me miró fríamente y dijo: “Ni se te ocurra volver a hacer eso.” Le pregunté por qué y ella respondió: “Aquí no pensamos en la política así.” En esa época en Cambridge enseñaban un canon totalmente distinto. Cuando en Oxford hablábamos de libertad, justicia y derechos, ellos hablaban de poder y de una serie de filósofos políticos que arrancaba con Maquiavelo y seguía con Max Weber y Carl Schmitt. Hablaban de la naturaleza del poder político y de cómo el poder ha dominado en distintas épocas y tiempos nuestros sistemas políticos. La primera cuestión que se preguntaban era si puede haber política sin poder. Y así, escarmentado, pasé los años siguientes leyendo todo ese material que no había leído antes e intentando pensar cómo podía conectar esos dos mundos, el mundo de la teoría política de Oxford y el de Cambridge. De ese modo leí por primera vez en serio la obra de Bernard Williams.
Una de las cosas que me sorprendieron al embarcarme en ese viaje acerca de la cuestión del poder era pensar que había algo levemente extraño en la forma en que mis compañeros de Cambridge entendían la cuestión del poder. Aunque, a diferencia de lo que yo creía de niño, ellos no pensaban que el poder fuera algo malo, consideraban que el poder era absolutamente central al proceso político, que debía interesarte si te dedicabas a la política. Sin embargo, parecían pensar que residía en unos pocos en vez de en muchos. Así que el tipo de texto estándar que leías en primero en Cambridge era la teoría del liderazgo político de Max Weber. Los alumnos desarrollaban una idea muy sofisticada de los dilemas del poder, pero sin embargo tenían tendencia a pensar que el poder residía en las manos de un pequeño grupo de gente, la élite política. Esa gente podía ocupar posiciones de autoridad formal y ser presidentes o primeros ministros, o posiciones de autoridad informal, como los líderes de grandes movimientos sociales o políticos. Así que el poder parecía algo bueno otra vez, pero seguía en manos de unos pocos.
Pensé que mi tarea sería pensar si podíamos librarnos también de ese elemento problemático del poder. Es posible tener una concepción puramente democrática del poder: puedes tomar la idea de su centralidad en la política, pero despojarla de sus raíces elitistas y colocar el poder de forma más directa sobre el pueblo, como quería el viejo Wolfe Smith. Empecé a pensar en cómo sería el poder democrático y llegué a una distinción doble. La primera es lo que podíamos llamar el poder defensivo: la capacidad de la gente para resistir ante la opresión o la dominación. Ese tipo de poder es el que no permite necesariamente dar forma a la historia, sino asegurarte de que el desarrollo de la historia no te produce daños terribles. Y pronto me pareció claro que era el tipo de poder que emplea la mayoría de la gente, hasta cierto punto, todo el tiempo. Siempre estamos intentando resistir la dominación o los intentos de dominación de la gente que tiene más poder a nuestro alrededor. Pero el poder no podía limitarse a eso: claramente, lo que Wolfe Smith quería no era solo resistir la dominación, sino la capacidad de generar poder. En el mundo de la filosofía política parecía un poco más fuerte sugerir que la gente, el pueblo o la masa, podían ser investidos no solo de la capacidad de defenderse sino de dar forma a nuestra vida común, nuestra vida social, nuestra vida pública. Pero, si querías desarrollar una explicación del poder democrático, no bastaba con permanecer a la defensiva, tenías que ser generativo: necesitabas un medio para que esa gente que no ocupaba puestos centrales de autoridad no solo pudiera resistir la dominación, sino que también pudiera dar forma a las circunstancias de su comunidad, su sociedad, su país o su conjunto de países. Una teoría democrática del poder debía tener espacio para esos elementos defensivos y generativos. Para ello, de nuevo, la obra de Bernard Williams me resultó útil, sobre todo dos cosas: la primera es que para tener ese poder defensivo o generativo necesitabas lo que podríamos llamar habilidad política. Se requería la capacidad para trabajar con otras personas a fin de obtener objetivos que de otra manera no se lograrían. Se necesitaba un conjunto claro de habilidades para movilizar coaliciones de apoyos defensiva o generativamente. Un conjunto de asuntos que podemos llamar habilidad política se puso en primer plano. Pero la habilidad política en sí, como todo sabemos, se puede desplegar para obtener fines buenos y malos. Otro tema que surgía al pensar en la obra de Williams era que debía coincidir con cierta idea de la decencia humana. Ser bueno en política no era suficiente. Si querías tener el poder democrático debías combinar ese conjunto de asuntos que llamamos habilidad con otros que podríamos llamar virtud, un enfoque ético de las formas en las que participas en la propia acción. Eso entrañaba juicios sobre fines y juicios sobre medios, pero prefiero llamarlo decencia.
El poder democrático exigía un tipo particular de decencia que denominaré la capacidad de organización: con ello me refiero a la habilidad de desarrollar una acción colectiva a lo largo del tiempo con grupos de gente que son por lo demás muy distintos entre sí. Un requisito esencial para una teoría democrática del poder es que, si vamos a acometer una acción defensiva o generativa, debemos participar en prolongadas interacciones con gente que es por lo demás muy distinta a nosotros. En cierto modo, es obvio: es la estructura de un partido político, cómo funciona una organización donde gente con intereses, historias y orígenes que chocan entre sí se une para obtener un objetivo común. Pero, sin embargo, creo que la capacidad para la organización o la forma en que la organización se obtiene está muy poco estudiada. Es un tema interesante para quien desee vincular el estudio del poder y el estudio de la ética. El poder democrático puede estar basado en una capacidad que podríamos llamar organización transversal: actuar por el bien común, a través de las diferencias y de gente distinta.
¿Cómo podemos empezar un estudio así? ¿Cómo podemos estudiar la naturaleza de la organización? Los politólogos tienen un enfoque especial, que tiene sus orígenes en la parte central del siglo XX en conceptos como la lógica de la acción colectiva. Su modelo se basa en ideas economicistas sobre el actor racional. Es una versión transaccional: descubrir intereses comunes y alcanzar acuerdos transaccionales. La transacción es, sin duda, un componente crucial, pero no todo. A fin de producir un acto cooperativo, grande o pequeño, necesitamos algo más que la capacidad de negociar. Se necesita una capacidad más profunda de relación, que permite a la gente trabajar en común, incluso cuando los imperativos de la transacción podrían desaconsejarlo. Eso, por supuesto, tiene que ver con la idea de lealtad, de solidaridad. Antes se llamaba fraternidad: la idea de que la gente se una en acciones colectivas no solo por razones transaccionales. Tanto en la política práctica como en mi trabajo académico, he intentado pensar en cómo ese vínculo de relaciones, que considero la precondición esencial para el poder democrático, se puede desarrollar de forma efectiva.
Hay cuatro componentes para ese tipo de relaciones: la primera es el tiempo. Oscar Wilde dijo famosamente que no hay suficientes horas en el día para el socialismo. La acción colectiva democrática requiere veladas más largas de las que tenemos. Y hay algo terriblemente cierto en esa frase. Cuesta una tremenda cantidad de tiempo participar en la clase de interacciones que permiten a la gente desarrollar la lealtad y el afecto que les permiten actuar. No en la universidad, sino en las otras oficinas donde trabajo, la mayoría de la gente come sola delante de un ordenador. Así es muy difícil desarrollar una relación transversal.
La segunda es el lugar. Los teóricos políticos de comienzos del XX lo tenían muy claro. La idea era que unías a gente distinta a través de una lealtad que no se establecía entre ellos sino con respecto al lugar donde vivían. Las relaciones que tenían que ver con la identificación con el espacio –el lugar de trabajo, el barrio– conseguían crear los vínculos emocionales que eran los prerrequisitos del compromiso colectivo sostenido. En nuestra sociedad tenemos nuestros propios desafíos. Mucha gente estará familiarizada con las dificultades que vemos en la llamada segregación social, en las comunidades encerradas, en las dificultades que tienen algunas personas para sus interacciones diarias.
El tercer elemento es la idea de institución: que la gente sea capaz de organizarse no solo por afecto y lealtad, sino también por un compromiso duradero con una institución que existía antes y seguirá existiendo después de esa persona. El Partido Laborista seguirá existiendo mucho tiempo después de mi muerte –espero–. Sin duda existía mucho antes de que yo llegase, y es un elemento esencial de la conexión que une a la gente. A menudo se considera que la lealtad institucional obedece a un impulso conservador, pero sin esas conexiones a través del tiempo no puedes tener el poder defensivo y generativo que deseas. Las instituciones no son siempre una carga para la innovación; son, de hecho, precondiciones para las lealtades que a su vez son precondiciones para la innovación.
La cuarta y última precondición es la más difícil y la más paradójica: el poder es una precondición para el poder democrático. Este fenómeno se identificó con claridad en el siglo XIX. Es muy poco probable que la gente se una a organizaciones o asociaciones a menos que estas tengan la capacidad de alterar las cosas. Pero esa capacidad nace precisamente de la gente que se une; si no, no se pueden producir esos cambios. Solo si la gente está convencida de que su voz colectiva provocará cambios mostrará las tendencias necesarias para unirse a un movimiento. Así que cuando entras en la política hoy, debes generar la capacidad para el poder democrático en su modo defensivo, que es más bien pesimista, o generativo, que es más optimista, y siempre tienes el reto de estas cuatro cuestiones. ¿Cómo puedes conseguir que la gente tenga el tiempo necesario para desarrollar vínculos transversales? ¿Cómo puedes encontrar los lugares cuando hay una creciente segregación social? ¿Cómo puedes conservar y mejorar las instituciones necesarias? ¿Y cómo puedes asegurar que el poder se distribuye de una forma lo suficiente efectiva? La única respuesta que tengo a esas cuatro preguntas es a través de intervenciones inmediatas. Y ahí es donde soy menos un sociólogo y más un actor político. Esas cuatro condiciones son necesarias, pero para conseguirlas hay que trastornar los patrones existentes a fin de crear la posibilidad de que emerjan nuevos patrones. Eso hace que la política sea siempre contingente, siempre potencialmente peligrosa, siempre perturbadora para los órdenes ya existentes: produce momentos de tensión, de miedo. Eso aleja a mucha gente que viene de una tradición hobbesiana o liberal y siente ansiedad ante esos momentos de cambios desequilibrantes. Pero sin esos momentos de cambio desequilibrante no se pueden establecer las precondiciones del poder democrático: me temo que es el precio que hay que pagar. ~
© The New York Review of Books