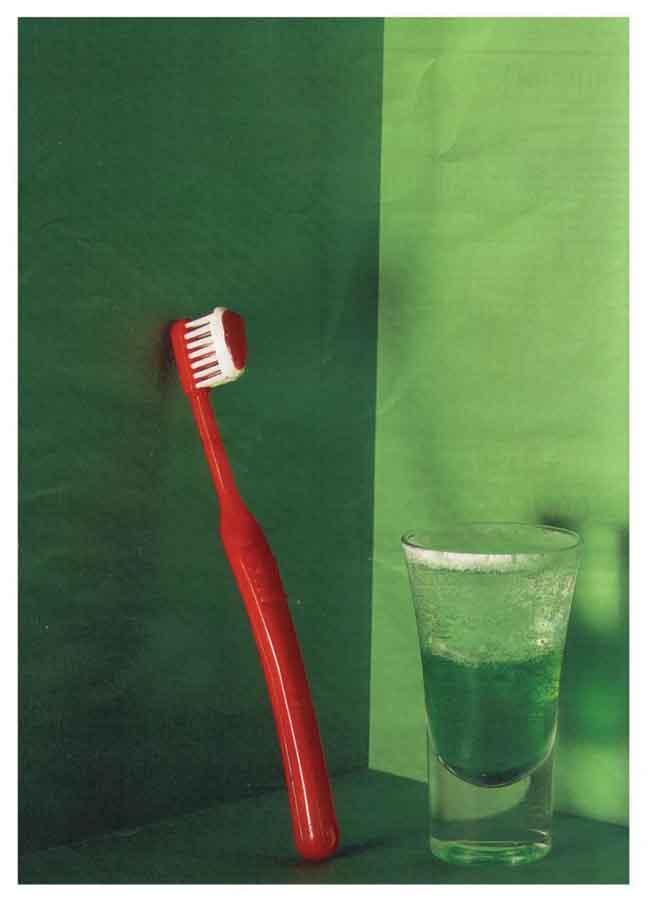Aunque sea reciente su confirmación científica, los cronopios y demás seres irrazonables siempre han sabido que las emociones son impulsos eléctricos y que la música es el mejor material conductor.
Hasta casi finales del siglo XIX los conciertos y eventos musicales eran momentos únicos, pura magia del instante, brillantes fuegos artificiales de sonidos que se desvanecían misteriosamente en el silencio tras su interpretación, sin dejar ningún rastro. Sólo la invención de las técnicas de grabación y reproducción por nuevos cronopios como Edison (fonógrafo) y Berliner (gramófono) así como la llegada de la energía eléctrica despojaron a la música de ese aura invisible y la convirtieron, para bien y para mal, en una realidad cotidiana al alcance de todos y accesible en todo momento. Ahora cualquiera puede jugar a ser mago y si te das la vuelta y enciendes la radio, el tocadiscos, el iPod o internet, surge instantáneamente el puente dorado de un solo de Charlie Parker desde el Hi Hat Club de Boston, allá por 1954. O te zambulles en 1968, con la Jimi Hendrix Experience en el paraíso psicodélico de Electric Lady Land. La revolución tecnológica cambió para siempre el sentido original de la música. Y el asunto no ha hecho más que empezar.
Los comienzos del siglo XXI fluyen como una metáfora de ese aparato incomprensible y descomunal llamado acelerador de partículas: tiempos de mutación tecnológica vertiginosa, lúcidamente vislumbrados por Mark Dery en su libro A velocidad de escape: a partir de ahora la única constante es el cambio. Y en el universo musical los nuevos programas de grabación y autoedición por ordenador, el iPod, los medios de comunicación, y sobre todo el imparable crecimiento de internet, han volatilizado las fronteras geográficas y temporales acercándonos a la globalización del archivo sonoro. Ya no estamos ante un patrón de evolución musical lineal, del pasado hacia el futuro, con estilos que superan a los anteriores, que se desechan como antiguos, sino en un modelo circular en expansión: mediante samplers e injertos renacen Billie Holiday o Dinah Washington en temas de rap o de electrónica; hoy, nada es antiguo ni moderno, todo se percibe como distintos colores y texturas sonoras que el artista contemporáneo usa a su conveniencia, como si fuera un collage. Tampoco el desarrollo musical es ya vertical ni está dominado por la tradición occidental, sino que se ha convertido en horizontal o transversal, con la irrupción de esos otros lenguajes, los primitivos del futuro, de las llamadas músicas étnicas o del mundo.
Un paisaje nuevo en el que tradiciones y modernidad se confunden y se difunden, chocan y se entrecruzan en reacciones imprevisibles de alto voltaje, creando compuestos híbridos o nuevas partículas elementales en todas direcciones.
Y si la música es otra, también ha cambiado su relación con la sociedad: las escuelas de música actuales son, en muchos casos, improvisados solares suburbiales en los que surge de forma intermitente y caótica la cultura del hip hop. La música no se impone jerárquicamente desde la ortodoxia académica sino que se construye desde abajo, desde el magma social, casi por generación espontánea y entrecruzamiento de las tradiciones, estilos y técnicas más diversas: jazz, blues, rock, funk, músicas latinas, flamenco, reggae, klezmer, calipso, afro beat, electrónica, trip-hop, dubbing y muchas más.
Finalmente, también ha entrado en crisis el medio por el que se transmite la música, sus circuitos, su organización y su mercado, como certifican el apagón de la industria discográfica tradicional y la volatilización del soporte sonoro: las canciones, despojadas del soporte físico que las individualizaba incorporando el placer visual y táctil del objeto, se convierten en una etérea descarga múltiple para el iPod, de la que muchas veces el oyente ni siquiera conoce títulos o intérpretes.
¿Cómo fluye en este nuevo circuito desintegrado la corriente continua de las emociones? Intentaremos apuntar destellos y encontrar tomas de tierra pero seguro que saltarán algunas chispas.
Géneros cortocircuitados
La música clásica es el único género que, como si fuera un grupo electrógeno autónomo, permanece aislado de los demás así como de la propia efervescencia social. Vive encerrado en sí mismo y su dinámica se genera de arriba hacia abajo, desde la rigidez del canon o la ortodoxia en la que educan a los intérpretes hasta la delirante deriva de los compositores contemporáneos, quienes, desde que traspasaron las fronteras de la melodía, la tonalidad y el ritmo han convertido la antigua inspiración en un tedioso trabajo científico de investigación sonora, definitivamente ininteligible, y que no toca ni por asomo la sensibilidad de la gente. Y es más que probable que el problema sea de los aficionados, que no estemos preparados para descifrar estos nuevos códigos de emociones pero ¡qué quiere usted, la vida es breve, soy ansioso por naturaleza, y siempre me gustó el mambo! Eso no quita para que el extensísimo archivo sonoro del pasado, desde Monteverdi a Stockhausen para entendernos, se vea constantemente recreado y enriquecido por grandes directores e intérpretes y que haya incluso propuestas transgresoras en lo artístico como The Kronos Quartet o incluso político como la de Daniel Barenboim y su valerosa West Eastern Divan Orchestra. Pero en definitiva y por contraposición a la música popular, generalmente no atrae a la gente más desprejuiciada y emocional: los jóvenes. Igual que en el caso de la ópera, el establishment se ha apropiado de ella, la promueve, patrocina y financia y su público suele ser gente de orden, aséptica, estructurada. Es la música neutra, seria, sacralizada, la que está por encima de toda sospecha y, por ello, conviene ser visto en los conciertos como signo de status social y de ligera superioridad moral, aunque en realidad lo que se percibe en los auditorios son señas de inferioridad emocional, a juzgar por las pétreas caras de aburrimiento en las que rara vez se aprecia otra reacción instintiva que la insólita epidemia de carraspeos entre pieza y pieza. Cuando escuchas alguna emisora de música clásica en la radio, las voces, entre fúnebres y solemnes del locutor, sin rastro de espontaneidad, risa, alegría o emoción te provocan la sensación de estar entrando a un mausoleo desangelado, lo que, evidentemente, no es la mejor forma de acercarnos a escuchar los conmovedores conciertos de piano y violonchelo de Beethoven.
En todo caso, apuntamos dos reflexiones sobre este cortocircuito evidente entre la música clásica, la sociedad y los otros géneros musicales: la primera es que escuchando las composiciones de músicos contemporáneos uno tiende a pensar que sin algún tipo de ritmo y melodía (como las novelas o las películas sin estructura ni argumento) no hay espacio para la emoción, no hay sentido, no hay una corriente musical continua, sino tan sólo frío experimentalismo sonoro; y la segunda, sobre su difícil relación con la gente: ¿Sería posible perderle el respeto a la música clásica, que parece la iglesia católica del sonido, para ganarle proximidad, hacerla terrenal, sobarla un poco y que pierda ese aire de frigidez angelical que hace que los jóvenes se alejen de ella? Siempre me sorprendió constatar que en los conciertos las personas se comportan como si estuvieran en misa.
Hay también otros géneros musicales que, por el bien de la humanidad, ya han cerrado su ciclo vital, se les han agotado las baterías creativas y tan sólo quedarán como estilo menor, anécdota musical o curiosidad sociológica (¿zoológica?) de este planeta plural y desigual: me refiero al country, el punk, heavy metal, house de discoteca, pop comercial y demás sectas del sonido. En la actualidad el pop comercial es la única peligrosa y en perpetua actividad, pues su corto circuito musical no impide que pueda generar un cortocircuito general, distorsionando y obstruyendo el desarrollo de otras músicas populares mucho más creativas, embruteciendo, en definitiva, el medio ambiente musical. El pop comercial, al que llaman también alegremente “música joven”, es el espacio de la industria del entretenimiento y las multinacionales del sector, que no pretenden ofrecer al público la mejor música del momento (asesoradas por musicólogos o críticos) sino bajar hasta encontrar el nivel auditivo de la masa acrítica y fabricar productos basura de consumo que se devoran uno tras otro hasta el paroxismo; canciones banales envueltas en pegajosos video-clips de chico/a guapo/a malvado/a, de una sexualidad tan obvia que te la trae floja y en entornos de aventura de cartón piedra: carreteras (sin atascos) o playas (sin gente ni sombrillas). Creo en la aristocracia musical y no en la democracia sónica. Como decía Mark Twain: “cuando tu opinión se parezca a la de la mayoría, ponte a reflexionar”. La democracia está indicada para votar a los políticos que nos dirigen (y ya ven para lo poco que sirven) pero no se puede basar el desarrollo de la música del siglo xxi en concursos televisivos con derecho a voto de los espectadores. Aún así, he de reconocer que a veces también la industria discográfica cumple su función, identificando a nuevos artistas de excepción, como Amy Winehouse o Anthony and the Johnsons, o prolongando artificialmente la vida musical de no pocos astros maduros, a modo de Seguridad Social del pop-rock.
Géneros conectados
Resulta todo lo contrario en los demás géneros, englobados en la música popular, llamada así, lisa y llanamente por eso, porque es popular, la gente la entiende y le gusta, sean cuales fueren luego sus preferencias o perversiones concretas. Hay un proceso claro de convivencia y mestizaje entre la tradición del jazz, las llamadas músicas étnicas o del mundo (es decir las tradicionales o folclóricas) y ese magma general que proviene del blues y del rhythm & blues, soul, funk y otras especias que se denomina rock. Y la vitalidad de estos géneros que se entrecruzan es consecuencia del encuentro de músicos en festivales, del enorme flujo de información y propuestas musicales que circulan por internet y de la globalización cultural que ha abolido las fronteras s geográficas y temporales de la música. El esplendor del cruce entre rock y músicas del mundo a partir de los ochenta (Paul Simon y Graceland, Sting con Rachid Taha y Branford Marsalis, Paco de Lucía y John Mclaughlin) revitalizó definitivamente el tronco del rock y lo abrió a un corredor sin retorno. Fela Kuti, Franco, Youssou N’Dour, Miriam Makeba no son ya exotismos africanos sino referentes globales, tanto en lo musical como, en muchos casos, en lo personal. Las derivaciones del flamenco y el jazz de Benavent, Di Geraldo y Pardo o el asombroso experimentalismo de Morente con Omega, han aportado una mezcla de lenguajes tan fructífera como lo que en su día ocurrió en Nueva York, cuando los ritmos afro-cubanos, el latin jazz y el soul se encontraron con el boogaloo y la salsa. La escena electro asiática de Londres en los noventa con Talvin Singh, Nitin Sawhney, Asian Dub Foundation resulta tan fascinante como la recuperación de las bandas callejeras gitanas como Koçani Orkestar o Taraf de Haïdouks y su encuentro con djs en Electric Gipsy Land o el renacimiento de las big bands de jazz. Globalización, interconexiones, mestizaje: bienvenidos al caleidoscopio sonoro.
Cambio de voltaje
Y quizá las dos tendencias más modernas que convergen en este galimatías sean el hip hop, con todo su entorno de cultura urbana y marginal, de barrios periféricos, con su actitud claramente política, y la presencia sonora de letras que disparan hacia todos lados, y la electrónica, que viene de otro espacio social, de clase media más culta y sofisticada: música instrumental, políticamente neutra en origen. Afortunadamente ambas tendencias se entrecruzan en las dos direcciones, con la presencia de laboratorios de sonido, “sound systems” y DJs.
También han aparecido nuevas conexiones. El desarrollo del hip hop ha revalorizado la palabra y el olvidado mensaje de la canción protesta de los setenta, y por ello ha tendido puentes con el espacio contiguo de la poesía en voz alta, “spoken word” o “dub poetry”, género fronterizo entre teatro, poesía, música y artes visuales, que también está emergiendo.
En todo caso, las inmensas posibilidades de la electrónica constituyen el eje fundamental de la transformación musical. A través de simples ordenadores portátiles, mesas de mezclas, injertos, samplers, efectos, la música se puede visualizar de antemano, se hace espacial y pictórica, como un inmenso cuadro al que vas incorporando texturas y colores diversos, y que puedes corregir a voluntad. La electrónica, dosificada y mezclada de forma inteligente, puede dar resultados espléndidos como nos lo demuestra un nuevo concepto de músicos como Quantic, Masters at Work, Thievery Corporation, Temple of Sound o el español Gecko Turner. Su utilización por grupos como Sidestepper o Novalima en la música latina o Jazzanova y The Cinematic Orchestra en el nu-jazz, también ha producido temas inolvidables y abierto nuevas líneas de exploración. Sin embargo, el uso masivo e indiscriminado de la máquina por djs mentalmente desorientados puede derivar hacia el mundo estruendosamente rayado del “house” y “tecno” discotequero. Y eso nos lleva al siguiente fenómeno.
El intrusismo profesional: electricistas sin carnet
La electrónica, todo hay que decirlo, puede producir desastres ecológicos irreversibles, como la plaga de intrusismo profesional que nos invade: ahora para hacer canciones ya no hace falta saber música, sólo tener un poco de dinero para comprarte el equipo. Igual que ya no tienes que hacerte soldado para aprender el excitante arte de matar gente, sino sólo adquirir la Nintendo y ponerte a jugar con el sufrimiento ajeno. Hay una ingente profusión de personajes incontrolados, sin ninguna formación musical –y alguna que otra deformación espiritual– que ejercen de DJs (los nuevos gurús que han sustituido a los críticos musicales como prescriptores de tendencias en los templos de la noche) o de productores y remezcladores de engendros que comercializan en una continua e imparable exhibición de atrocidades. A Ibiza y el circuito de “clubbing” me remito, para que vean si el asunto tiene futuro. En esto yo me haría prohibicionista: deberían hacer una ley por la que los DJs de “house” sólo pudieran poner la música en su casa. Y además les dejaría sin luz, para ver si aprenden a vislumbrar el aura del silencio.
Inversión de polaridad: industria independiente e internet
La autoedición e internet han traído al mundo (aunque no sé por cuánto tiempo) la democracia musical. Hoy en día cualquier grupo puede hacer un disco por sus propios medios, tener su base promocional y tienda en MySpace, vender su música directamente, anunciar sus giras y mandar información al infinito a coste cero. Es el comienzo del fin de la industria discográfica tradicional y la miríada de intermediarios que encarecían artificialmente los costes reales de producción y comercialización. Para una vez que el libre mercado y la competencia abarata los precios al consumidor, resulta que es ilegal. Es igual de contradictorio que las empresas privadas que abogaban por la libertad económica y la no intervención del Estado antes de las crisis y ahora están pidiendo que las nacionalicen o les regalen dinero público, para con él autopagarse primas multimillonarias los ejecutivos responsables del desastre. El “top manta” y las descargas ilegales (y las no tan ilegales, porque todos podemos compartir nuestra música con amigos si no perseguimos ánimo de lucro y esto en realidad tampoco es tan lesivo de los intereses ajenos, pues nadie tiene más de una veintena de seres queridos) han puesto de manifiesto el desorbitado precio de la música. No creo que a nadie le interese acabar con los autores, de la misma manera que sería suicida intentar acabar con los agricultores. El argumento para melones es irrebatible: resulta incomprensible que un hermoso melón cultivado con esfuerzo y esmero cueste 0,20 céntimos en origen y el mismo melón tras un simple viaje en camión frigorífico y el paso por un almacén se venda en la tienda a 6 euros ¿En que se emplea el resto? Estamos en un gran momento para las discográficas independientes y han de aprovecharlo hasta que, de una manera u otra, las autopistas libres de internet comiencen a cobrar peajes o crear barreras (la censura de Google para ciertos contenidos en China e Irán son un claro indicio) que permitan controlar y cobrar la circulación de contenidos. Porque al final en la música, si desaparecen los soportes físicos (vinilos, CDs, etcétera), el dinero se traslada a lo inmaterial, a los derechos de autores y productores sobre la reproducción y descarga de sus obras, con la presencia, como en todo sector económico, del desacreditado gremio de los intermediarios, como la SGAE y otras entidades privadas de gestión de derechos. La guerra entre el copyright y el copyleft en la galaxia virtual promete ser tan apasionante y duradera como la del celuloide, pues es un nuevo espacio de confrontación entre el interés público y el privado, entre el ánimo de lucro y el desánimo que le entra a los que no lo tienen, porque normalmente llevan las de perder. Al final los músicos y los aficionados buscan compartir la electricidad de las emociones, pero las instalaciones, los cables, los artilugios para encontrarlas y los contadores para medirlas, son propiedad de los señores de la materia oscura. Navega, pues, querido lector, libremente mientras puedas, en el aura de esta corriente continua, al tiempo interior y exterior.~
(ciudad de México, 1958) es abogado, periodista y crítico musical. Conduce el programa colectivo Sonideros de Radio 3 en Radio Nacional de España.