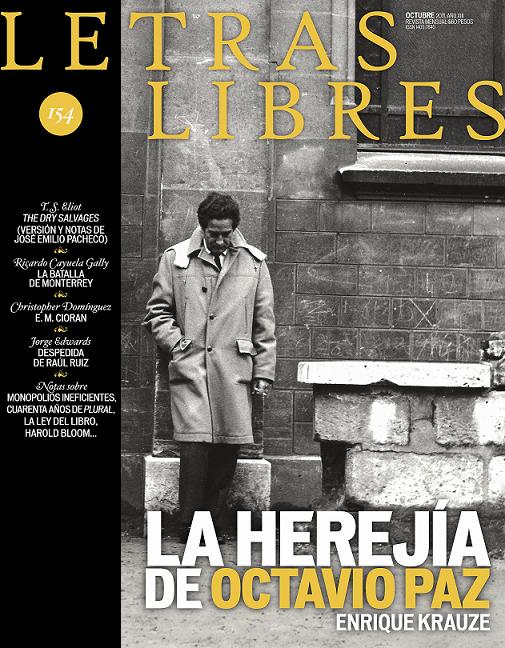al Subi, por supuesto
Toda fama, y Emil Michel Cioran lo sabía muy bien, es el resultado de un equívoco. En su caso, la leyenda de misantropía, aquella que lo pintaba como un rumano extraviado y rabioso, quien desde París se había declarado enemigo absoluto de la humanidad, es una leyenda que pasará. No es que Cioran no haya contribuido a su buena o mala fama al convertirse, tras el éxito creciente de sus libros, en una especie de Doctora Corazón al revés, bien dispuesto a desaconsejarles a sus corresponsales desconocidos o impulsivos la doctrina del suicidio, de la cual una lectura imprecisa, por precipitada, lo convertía en sumo sacerdote. Al cumplirse un siglo de su nacimiento, descubrimos que Cioran (1911-1995) es mucho, mucho más que un maldito, si es que alguna vez lo fue. Cioran es denso: lo oxigena la atmósfera de los bosques de Transilvania donde creció, allí donde encontró y perdió el paraíso, la infancia. También es parisino sin ser francés, uno de esos parisinos ante el Altísimo, hijos distinguidos por su fidelidad a la ciudad todavía moderna a la manera de Baudelaire.
Quizá Cioran escogió la lengua francesa para cancelar –en los dos sentidos de la expresión, el de pagar una deuda y el de dar por terminado un episodio– la apasionada y ominosa relación con su patria, la Rumania de la Guardia de Hierro. Cioran dice en sus Cuadernos aparecidos póstumamente en 1997 que el peso de su pecado de juventud fue tan difícil de llevar que no pudo sino convertirse en un escéptico. Podría hablarse, también, de remordimiento, expresión autorizada por la insistencia con la que él volvía, una y otra vez, a sus raíces en la Iglesia Ortodoxa para autorretratarse, él, el hijo de un sacerdote, como un ateo, si no obstinadamente cristiano, sí “religiosamente” desesperado. El Cioran anterior a 1941 fue víctima del peor de los entusiasmos, el del fanatismo político, y así lo corrobora su historia como compañero de viaje de la legión fascista rumana que se proclamaba como la verdadera depositaria de la ortodoxa cristiana.
Algunos de los temas de Cioran son el insomnio, el misticismo sin Dios, la historia como bálsamo de la utopía y la utopía como opio de la humanidad, los tiranos dignos de ser aborrecidos, Rusia y su literatura, entendida como una forma de santidad… Es la religiosidad –insisto– de un escritor que decía solo soportar a los muertos y quien de todos los hombres habría preferido la compañía del emperador Aurelio y del esclavo Epicuro. Todos esos colores, en una paleta de grises y ocres, no los hubiera podido usar un hombre sin la experiencia del siglo XX. Nadie más lejano que Cioran del apolítico, del indiferente, del precavido. Degustador obsesivo de retratos literarios, Cioran, a partir de Breviario de podredumbre, hizo de toda su obra un autorretrato. Autorretrato de moralista, sin anécdotas, sin confesiones y (casi) sin autobiografía. Ese pudor o esa libertad le han sido reprochados: a nadie le parece suficiente el examen en carne propia que Cioran hizo del fanatismo, víctima del remordimiento por haber enloquecido por Hitler entre 1933 y 1940. De todo aquello queda, en los anales de la teratología de los ideólogos, La transfiguración de Rumania (1936), su ensayo juvenil de interrogación nacional, en el estilo de los muchos que entonces se escribieron. Cioran incurrió en un género muy fértil en español y no le fueron ajenos ni los ensayos de Miguel de Unamuno ni los de Octavio Paz.
El Cioran que se está formando –y nadie se formaba impunemente en los años treinta– tuvo por camarada y por joven maestro a Mircea Eliade. Cioran fue más voluble que el gran historiador de las religiones: occidentalizante, detestaba el culto agrario y nativista.
Más como idólatra de Lenin que de Marx fue un admirador de la Revolución rusa. Quien lea sus primeros libros escritos en rumano encontrará residuos significativos, no pocos de ellos radiactivos, de todo aquello: en En las cimas de la desesperación (1936), en De lágrimas y de santos (1937). Libros más histéricos que geniales.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Cioran se descubrió apátrida en París, empezó a ser interpelado, al fin, por su antisemitismo convicto pero no del todo confeso. Comenzó a expiarlo con La tentación de existir, dictaminando que el mundo se dividía, metafísicamente, entre judíos y no judíos. El único pueblo que tiene un destino y no solamente una historia, dijo entonces Cioran y lo repitió, es el judío. Y con los años, acaso, descubrió que esa combinación siniestra de nacionalismo y socialismo propia de Codreanu, el jefe de la Guardia de Hierro, acabaría por encarnar en la dictadura de Ceaușescu, el “conductor” comunista. No queda claro si Cioran –y lo digo tras leer los libros que le han dedicado Marta Petreu y Alexandra Laignel-Lavastine– alcanzó a darse cuenta de esa paradoja.
Hacia 1960, la devoción por Cioran comienza a convertirse en una enfermedad primero secreta y un poco vergonzosa, y después contagiosa y hasta epidémica. Es digno de notar que, en una época de entusiastas, un escritor ajeno –con virulencia– a la utopía calificase como una prohibida conciencia moral. Calculo que a Cioran le hubiera horrorizado recibir semejante recomendación, pero así fue.
Breviario de podredumbre (1949), Silogismos de la amargura (1952), La tentación de existir (1956), Historia y utopía (1960), La caída en el tiempo (1966), El inconveniente de haber nacido (1973), El aciago demiurgo (1969): son los títulos de Cioran que se convierten en el oráculo manual al que recurríamos, pecaminosos, tantos de esos entusiastas. De día nos dejábamos instruir por Trotski, Althusser, Gramsci y muchos otros guías, padrinos y alcahuetes menos recomendables, para consolarnos de noche, con algún buen poeta sentimental y con Cioran. Fue Fernando Savater, traductor, amigo y apologista de Cioran, el primero entre quienes se declararon enfermos de cioranitis, según recuerda Adolfo Castañón. Fue el primero que le reconoció al rumano –y no solo en español– su lucidez oracular, recomendando que se recurriera a él de manera ciudadana y política: había que leer a Cioran con la misma valentía con la cual se visitaba a Diógenes. No importaba que sus lectores viviésemos en el alucine de sentirnos Alejandro Magno quitándole el sol al filósofo. Para liberarnos de esa locura estaba Cioran, y quien nos encaminó fue Savater.
Hay escritores más plenos que Cioran pero es difícil que haya alguno, al menos a la luz del fin del siglo XX, más lúcido que él. No fue nunca –aunque él coqueteara, no sin cortesía, con el enredo– ni un taumaturgo ni un psicoterapeuta. Posee sus poderes curativos pero no ofrece salvación en esta tierra ni en ninguna otra. No aconseja ni desaconseja el suicidio. Su lucidez (lamento la repetición pero no encuentro otra palabra) me produce alegría y en ese derrotero lo sigo. No fue tampoco un instructor de poetas malditos. Pero gracias a la limpidez de su prosa, al esfuerzo maniático que hizo por desterrar de ella todo lo que fuera lírico, Cioran ocupa su lugar como clásico. Tiene, me parece, lo que distingue a un clásico: la voz. Si lo leemos en silencio, lo escuchamos solo a él y a nadie más.
Llevó tan lejos la perfección en la forma del aforismo, que tras él quizá solo sea deseable la muerte del género. Sus lectores, adolescentes y tontos, alguna vez protagonizamos esa decadencia y quisimos empezar nuestra “obra” por el final, haciendo fragmentos cioranescos. Fueron pocos los que perseveraron con alguna dignidad en ese camino de imitación. Pero asumo que Cioran también fue (y esto también le hubiera parecido escandaloso) un maestro de preceptiva, que se ofrece como modelo porque se sabe inimitable. Muy siglo XVIII, por fortuna.
Cioran amó intensamente a Bach, al Mozart del último año y el Mesías, de Haendel: solo la música le producía la certidumbre de que la creación tuviera un sentido. También conoció la caridad (fue, pese al exilio, hijo, hermano y tío amante de los suyos), y quien lea completos sus Cuadernosse sorprenderá de encontrárselo conmovido, en 1963, por el súbito ocaso de un héroe joven, John F. Kennedy. Su obra entera produce, quién lo dijera, una dicha de reconciliación, la provocada por el verdadero desengaño. Fue hechura, cruel hechura no solo de la política feroz de los totalitarismos, sino del insomnio: nadie ha escrito páginas más perfectas sobre el no dormir. Su vida oscila entre esos dos enigmas –la fiebre de las pasiones colectivas y la vigilia forzosa, casi eterna–, y yo encuentro alegría en constatar esas dos victorias. Una lo convirtió en un escéptico y otra le permitió caminar sin tregua por los días y las noches de París, estudiante pobre que lo quería todo menos terminar por ser un profesor de filosofía. Lo tentó el budismo pero –como su amigo Octavio Paz– creía cosa indecorosa el espectáculo de un hombre de formación cristiana, oriental u occidental, convirtiéndose al credo de Buda, ascesis sin orgullo y admirable religión, técnicamente dudosa.
Sabía muy bien Cioran –y no encuentro nada más reconfortante que un moralista hipersensible ante sus heridas– que cojeaba por el lado de la queja. Lo regañaron (lo hizo Georges Poulet) por quejumbroso y se corrigió a sí mismo con Ejercicios de admiración (1986), donde habla de su gente, la curiosa gente que Cioran amaba: Joseph de Maistre (el contrafilósofo del Terror), Paul Valéry, Saint-John Perse (un pagano de su calaña), Mircea Eliade, Roger Caillois, Henri Michaux, Benjamin Fondane (el poeta judío rumano, la víctima del Holocausto que enfrentó a Cioran con su judeofobia), María Zambrano, Scott Fitzgerald. Admiraba, y allí están las páginas que lo prueban, a Borges y a Samuel Beckett, su querido amigo del que tanto consuelo recibió. Borges, Beckett, Cioran, vaya trinidad de incrédulos.
Decía Cioran de Nietzsche que en muchos aspectos le faltaba experiencia del mundo, la exasperada mundanidad que implica vivir en una gran ciudad. Por ejemplo. Era –sigue Cioran– un adolescente genial e impertinente que no se trató con las personas. Prefería Cioran a La Rochefoucauld o a Chamfort, moralistas que conocieron la vida de corte y a quienes las guerras civiles y las revoluciones los privaron de poseer la genial ingenuidad del alma que padeció o disfrutó Nietzsche, el eufórico. Son comparables en más de un punto Nietzsche y Cioran, por cierto. Anoto solo uno: el estremecimiento que significó leer a Cioran en los años setenta y ochenta del XX debió ser similar al sufrido, un siglo atrás, por los primeros lectores de Nietzsche. Eso fue leer La caída en el tiempo, El aciago demiurgo o Ejercicios de admiración. La sensación de que la máscara se cae. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile