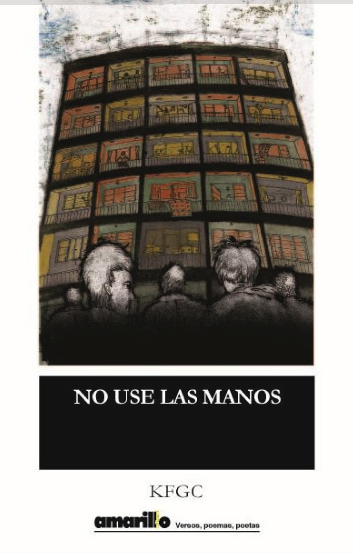Leí la novela en cuanto salió publicada, en 1967, época en que cursaba mis estudios de doctorado en Yale. Igual que le pasó a muchos, fue un libro que me marcó de por vida y tuvo un impacto decisivo en mi carrera como profesor y crítico. Me deslumbró. Fue una experiencia estética total, la sensación de leer algo perfecto, una narración a la que no le sobraba ni faltaba un personaje, un episodio, una palabra, de un acabado más digno de un cuento que de una novela de 351 páginas. Esa sensación la tendrían otros –se habló de la “novela total”–, pero a mí me llevó además a formular la teoría del archivo, del texto que lo contiene todo: toda la literatura y toda la historia latinoamericana, inclusive las reglas por las que estas se combinan y conjugan, y su relación mimética con los discursos hegemónicos del momento en que surge. El resultado fue mi libro Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative, que publicó Cambridge en 1990 (en español: Mito y archivo / Una teoría de la narrativa latinoamericana, Fondo de Cultura Económica, 2000).
Cien años de soledad es como un prisma que refracta todos esos textos anteriores y se refleja a sí mismo además en el proceso de hacerlo. La novela contiene en su primer capítulo una imagen de ese prisma en el bloque de hielo que el futuro coronel Aureliano Buendía ve atónito en la carpa a la que su padre lo lleva: “Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo.” Esa estructura biselada, translúcida, atravesada por rayos de luz que revelan su montaje interior, no por transparente menos sólida o definida por planos rigurosos, es como el mundo ficticio creado por García Márquez en su novela –simulado, efímero, pero macizo en su constitución. Al ver el bloque de hielo, José Arcadio Buendía “se atrevió a murmurar –Es el diamante más grande del mundo”. Yo, al terminar de leer la novela, también pensé en un diamante, duro, valiosísimo, casi carente de función práctica y bello hasta el descaro.
Lo que me tocó vivir en las próximas décadas fue la creación de un clásico. La espléndida traducción inglesa de Gregory Rabassa ganó un premio, Cien años de soledad empezó a leerse en cursos universitarios no ya de literatura sino de política y sociología, y su influencia fue reconocida hasta en China. En 1982 García Márquez recibía el Premio Nobel, el segundo novelista latinoamericano en recibirlo. En Yale, donde seguía, ahora de profesor, compartía mis entusiasmos con Emir Rodríguez Monegal, que había contribuido al lanzamiento de la novela anticipando fragmentos en Mundo Nuevo, la influyente revista que dirigió en París a mediados de los sesenta, y cuyo ensayo “Novedad y anacronismo de Cien años de soledad” dio con una de las claves de la novela –su aparente desdén por los experimentos narrativos de las vanguardias. Concomitante con el tardío reconocimiento internacional de Borges, García Márquez había puesto la literatura latinoamericana en el foco de la atención internacional.
Para un estudioso de la literatura como yo, parte de la sorpresa y mucha de la admiración provenía de cómo García Márquez había asimilado sus fuentes. Estas son visibles, citadas, aludidas, incorporadas sin mayor recato ni respeto. Estas eran: Borges, con sus ardides literarios y laberintos; Carpentier, su ficcionalización de la historia latinoamericana y lo que vino a llamarse el “realismo mágico”; Rulfo y su Comala, pueblo de fantasmas locuaces; Cervantes, desde luego, con su ironía y juegos autorales; Neruda, con su Canto general, abarcadora épica continental; Octavio Paz y sus ideas sobre el amor y la psicología de la soledad; Faulkner, con su fatalismo rural, pero a través de todos ellos la tradición occidental entera, pasando por Dante y llegando a Homero y muy especialmente la tragedia griega. También se notaba la influencia de la literatura gnóstica y el ocultismo profético de Nostradamus y sus muchos seguidores, la alquimia, y un denso acervo de tradiciones y creencias populares colombianas, latinoamericanas y en última instancia españolas –contemporáneas, vigentes, pero con un espesor histórico que se remonta a la Conquista y por ahí a la Edad Media, mientras que mediante lo africano y lo indígena incorpora todo el tesoro de mitos y creencias en los orígenes mismos de lo humano.
Esta vertiente mítica de Cien años de soledad no obedece sólo a la inmersión espontánea o ingenua de García Márquez en los fundamentos de lo narrativo, sino también a un hecho fácilmente olvidable hoy: que Cien años de soledad se escribe y publica concomitantemente con el auge del estructuralismo que en los sesenta se manifestó con el descubrimiento y popularidad de la obra del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Recordemos la fechas de publicación de los libros principales del gran teórico del mito: Anthropologie structurale (1958), La pensée sauvage (1962), Le totémisme aujourd’hui (1962), Mythologiques I: Le cru et le cuit (1964), Mythologiques II: Du miel aux cendres (1966), Mythologiques III: L’origine des manières de table (1968) y uno anterior pero reeditado en los sesenta, Tristes tropiques (1955), libro que Alejo Carpentier reseñó y que tiene grandes paralelismos con su Los pasos perdidos (1953). No olvidemos tampoco el penetrante ensayo de Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1968), que aclimató el pensamiento del antropólogo a la literatura, facilitándonos a los estudiantes y críticos el acceso a una obra que prometía revelarnos los secretos de todos los sistemas simbólicos, inclusive el poético. La alusión de Paz al gran fabulista griego se explica porque, desde la literatura, lo que más interesó del estructuralismo fue su concepto del mito, de la estructura del relato. En términos más amplios y seductores, fue la idea de la cultura como una vasta combinatoria coherente, completa, de signos entremezclados de actividades tan diversas como la cocina, los tótems, las costumbres matrimoniales y el lenguaje, lo que estimuló la creación del mundo macondino. Este es como una enorme esfera armilar en que se combinan, como planetas sometidos a sus severas órbitas, nombres, parientes, acontecimientos, muertes, todos imantados por el terror y el atractivo del incesto, esa sentencia edípica que no puede sino remitir a Lévi-Strauss y a la sujeción de todo lo humano en esa primordial ley que rige el deseo para organizar los clanes y que es análoga a la diferencia que hace significativos a los sonidos precisamente por la diferencia que los convierte en fonemas. La sorprendente belleza de la minuciosa armonía de la novela de García Márquez refleja ese parentesco –valga la palabra– con la obra de Lévi-Strauss.
A esto se añade el efecto de Borges (y Cervantes), que se nota en los malabarismos con manuscritos y figuras del autor que revelan las leyes del mito, o el mito del mito. Es decir, el mito de la escritura, porque no se trata de un relato oral, sino de uno que depende de la práctica de la escritura. Ese mito será, en efecto, el suministrado por la ley, por el derecho, en el origen de la historia y de la narrativa latinoamericanas –concretamente el derecho indiano, y la presencia abrumadora de lo legal, muy en especial su retórica, en los discursos que surgen con el Nuevo Mundo. Por eso el relato primordial de Cien años de soledad es el de la fundación de la ciudad, el acto jurídico por excelencia mediante el cual el imperio español fundó lo que vendría a ser América Latina, proceso que aparece en su totalidad como una vasta alegoría en la historia de Macondo. Por eso, los dilatados manuscritos de Melquíades, que profetizan toda la narrativa, sugiriendo así, con gesto borgesiano, que la escritura precede a la realidad.
Desde un punto de vista estrictamente literario, la virtud principal de Cien años de soledad es la coincidencia de forma y fondo, para ponerlo en los términos más tradicionales posibles –y la obra de García Márquez se rige por reglas y costumbres literarias muy tradicionales. Por ejemplo, la ya célebre primera oración de la novela, que tantos podemos recitar de memoria, reza: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.” García Márquez podría haber usado el condicional simple, que se creó por aglutinación del infinitivo (recordar) e “hía”, de “haber”, que da “recordaría”: “el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota…”. Pero usó, en vez, la conjugación perifrástica o de obligación “había de recordar”. Esta, desde luego, por su pátina arcaica, le da un tono más solemne a la oración; es un giro más oratorio, más digno de narrar un acto de trascendental importancia, como lo es este en la memoria del coronel; a lo que hay que añadir que es la oración que abre la novela. La conjugación perifrástica tiene aquí una función retórica. Pero hay más. Al dividirse en dos –“había de” y “recordar”– el tiempo verbal dramatiza la presencia simultánea de esos dos momentos separados en el tiempo pero contiguos en la mente del coronel: su presencia ante el pelotón y el recuerdo de cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Podría hasta argüirse que esa primera oración contiene ya toda la estructura temporal de la novela. Como este hay muchos primores literarios en Cien años de soledad, texto que resiste (y hasta sufre) airoso cualquier tipo de aproximación crítica, inclusive la más rancia y filológica. Esta es cualidad sólo de los verdaderos clásicos, y esta novela sin duda lo es. Resisto la tentación de seguir analizando esa escena inicial, que, estimulando mi deformación profesional, me invita a hacer muchísimos más comentarios.
En el extranjero, sobre todo (me da la impresión) en el mundo de habla inglesa, Cien años de soledad ha llegado a ser conocida como el más perfecto y típico ejemplo del “realismo mágico”, movimiento o tendencia a la que se asocia casi toda la narrativa latinoamericana. Es una opinión apoyada en la ignorancia, porque es patente que no toda, ni siquiera la mayor parte de la narrativa latinoamericana practica lo que se conoce como realismo mágico. No se puede negar, por supuesto, que se narran sucesos en la novela que pueden verse en relación con la teoría y práctica de lo que Carpentier denominó en el famoso prólogo a El reino de este mundo (1949) lo “real maravilloso americano,” pero que ha venido a conocerse por el término creado en los años veinte por Franz Roh, el crítico de arte, que lo utilizó para referirse a la pintura expresionista. En todo caso, “realismo mágico”, aplicado a la narrativa latinoamericana es una especie de oxímoron, que surge en contraposición a la doctrina del “realismo socialista”, de la que es contemporáneo, y que se propugnaba en los países del periclitado bloque comunista. En términos generales, tal y como se asocia a la narrativa latinoamericana, y a Cien años de soledad en particular, el realismo mágico se refiere a novelas y relatos que se atienen a los convencionalismos del realismo corriente y moliente, pero en los que de pronto irrumpen elementos fantásticos –actos que violan leyes naturales o personajes fabulosos. En la novela de García Márquez, Remedios la Bella asciende al cielo en un revuelo de sábanas blancas. La alteración de leyes físicas vendría a ser algo inherente a la cultura latinoamericana, según las teorías de Carpentier. Realismo mágico, lo real maravilloso americano sería así la literatura fantástica latinoamericana, una literatura fantástica telúrica. Salta a la vista la inexactitud del término si pensamos en Borges o Vargas Llosa, pero de todos modos hay que aceptar que por influencia de Carpentier y (sobre todo) de García Márquez ha habido brotes de este tipo de literatura en América Latina –piénsese en el Fuentes de Aura (Guimarães Rosa y la vertiente brasileña de todo esto es harina de otro –muy rico– costal).
En Carpentier lo maravilloso suele tener una dimensión histórica y salta a la vista como un truco literario; por ejemplo, en “Viaje a la semilla” el tiempo del relato transcurre hacia atrás. Lo novedoso en Cien años de soledad es que el narrador se expresa desde el interior de las creencias de sus personajes, no desde una perspectiva superior, y así se permite contar con impavidez sucesos que sólo son posibles si se comparten las ideas y supersticiones de estos. Como todo en la novela, la narración es de un funcionamiento autosuficiente, sin apelación a valores y pareceres externos que cuestionen su veracidad –narrador, personajes y, durante el tiempo de la lectura, el lector, habitan el mismo mundo. Lo más insólito de las convicciones de los personajes, representativas del ambiente rural latinoamericano, es la aceptación impasible de sucesos que no pueden ser sino milagros. Y es que la imaginación popular latinoamericana, inmersa desde hace cinco siglos en un catolicismo pueblerino, acepta, cree en los milagros, son parte de su vivir cotidiano. Este componente no ha recibido suficiente atención al hablar del realismo mágico de García Márquez, pero es otra de las realidades que Cien años de soledad expresa sobre la cultura latinoamericana.
Los grandes artistas marcan la realidad de manera tal que hay personas y acontecimientos que parecen pertenecer a sus obras, de las que han escapado por un instante o a las que van a ingresar muy pronto. En esta época de obesos, de pronto me encuentro rodeado de “boteros”. Carmen López, la recientemente fallecida madre de mi amigo y compadre José A. Cabranes, el gran jurista puertorriqueño y juez de distrito, contaba sin pestañear la siguiente historia: de joven, en su pueblo Punta de Santiago (Playa de Humacao), iba a visitar a las hermanas Court, unas morenas muy mayores (“ya eran viejas cuando yo era niña”), de “las islas”, es decir, de territorios británicos aledaños a Puerto Rico. Con ellas disfrutaba de pláticas espirituales, porque eran muy religiosas. Un día caminando de vuelta a su casa, doña Carmen vio al demonio. No había lugar a dudas de quién era el personaje. A la altura de sus entonces noventa años, la señora lo contaba con la certidumbre de algo que no admitía cuestión posible. Otro gran amigo mío puertorriqueño, el ahora jubilado y distinguido profesor Arturo Echavarría Ferrari, me contaba que, a la mañana siguiente de un huracán que azotó Puerto Rico, se descubrió que un cementerio próximo al mar había sido arrasado, y que cadáveres y ataúdes flotaban no lejos de la playa, y que pescadores en lanchas, armados de varas con ganchos en la punta, los estaban rescatando. Al instante coincidimos en que se trataba de una imagen digna de García Márquez. Mientras que los lectores de otras lenguas y culturas legítimamente gozan de semejantes relatos por su valor exótico, los latinoamericanos sabemos que García Márquez ha calado hondo en nuestra cultura a todo nivel –hasta hace poco había seis Robertos González vivos en mi familia.
Al llegar a este punto no puedo menos que recordar el hermoso ensayo de Martí sobre Walt Whitman, uno de los más brillantes ejemplos de crítica literaria latinoamericana, donde sostiene que la poesía del gran vate de Manhattan era una con la de su nación. Y lo hago porque, con el pasar del tiempo y el vertiginoso girar del tiovivo de las modas críticas, los valores estéticos de Cien años de soledad están siendo menospreciados por los proponentes de los mal llamados “estudios culturales” (no son ni una cosa ni la otra). Se trata de un fenómeno casi exclusivamente norteamericano, del que participan norteamericanos y latinoamericanos americanizados que, a mi modo de ver, partiendo de un puritanismo muy del norte, se avergüenzan de experimentar placer estético (los pocos que son capaces). La base ideológica es un marxismo de pacotilla, y la práctica se cree activismo político, pero se trata en realidad de un idealismo ramplón que se queda en un desmenuzamiento escolástico de los prolegómenos, sin llegar jamás al supuesto objeto de estudio. Se leen y comentan unos a otros en cacofónicas parrafadas de pseudofilosofía –que llaman theory–, valorada más que la literatura que, por suerte para esta, rara vez tocan. Algunos se permiten emitir sandeces como la de decir que “están en contra de la literatura”, que es una “construcción”, desde luego (otra vez el idealismo). Al “diálogo” entre sí le llaman “latinoamericanismo” (sic) y se adhieren a diversos “posts”: postcolonialismo, postmodernismo, etc., con la ingenua ilusión, muy del marketing norteamericano, de que el próximo “post” será algo realmente nuevo, radical, que borrará todo lo anterior y lo sustituirá.
Martí, cuyas credenciales de activista político nadie se atrevería a poner en tela de juicio, se pregunta: “¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental, que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquélla les da el deseo y la fuerza de la vida.” Un párrafo antes había escrito lo siguiente, que podría aplicarse palabra por palabra a Cien años de soledad y a América Latina:
Cada estado social trae su expresión a la literatura, de tal modo, que por diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos, con más verdad que por sus cronicones y sus décadas. No puede haber contradicciones en la Naturaleza; la misma aspiración humana a hallar en el amor, durante la existencia, y en lo ignorado después de la muerte, un tipo perfecto de gracia y hermosura, demuestra que en lavida total han de ajustarse con gozo los elementos que en la porción actual de vida que atravesamos parecen desunidos y hostiles. La literatura que anuncie y propague el concierto final y dichoso de las contradicciones aparentes; la literatura que, como espontáneo consejo y enseñanza de la Naturaleza, promulgue la identidad en una paz superior de los dogmas y pasiones rivales, que en el estado elemental de los pueblos los dividen y ensangrientan; la literatura que inculque en el espíritu espantadizo de los hombres una convicción tan arraigada de la justicia y belleza definitivas que las penurias y fealdad de la existencia no los descorazonen ni acibaren, no sólo revelará un estado social más cercano a la perfección que todos los conocidos, sino que, hermanando felizmente la razón y la gracia, proveerá a la Humanidad, ansiosa de maravilla y de poesía, con la religión que confusamente aguarda desde que conoció la oquedad e insuficiencia de sus antiguos credos.
La acogida de que ha sido objeto Cien años de soledad por toda América Latina y España es prueba de que algo hay de reconocimiento mutuo, colectivo, en su lectura. Las ventas de los libros de García Márquez, no sólo de su obra maestra, certifican que su literatura ha sido leída y apreciada por amplios sectores del público lector latinoamericano, que reconocen en ella los valores de que habla Martí. Invitado a una reciente feria del libro en Bogotá, me paseé por pasillos de librerías atiborrados de ejemplares de su última obra.
Con todo, después de años de explicar Cien años de soledad en cursos universitarios en Yale y otras instituciones europeas y latinoamericanas, superada la emoción de mis primeros encuentros con la novela, he llegado a formularme algunos reparos sobre la misma. Siempre me ha parecido que el título es uno de sus defectos, que tiene algo de sentimentalismo barato que oscila entre lo sublime y lo prosaico: “¡Ah, pobres macondinos, condenados nada menos que a cien años de soledad!” Además, lo de la soledad no se sostiene, suena falso, cuando se le atribuye a personajes que no parecen sufrirla, y parece demasiado obviamente derivado del existencialismo prevaleciente en los años cincuenta y de Octavio Paz. Creo que hay aislamiento, pero no soledad en Macondo, que es una sociedad unida, solidaria, en que los personajes llevan una vida social plena. Pienso que la novela debió haberse intitulado Macondo, nombre resonante, raro, de oscura etimología y que, aun sin ser el título, ha pasado al vocabulario común mucho más que el impronunciable condado de Faulkner.
Otra debilidad son los personajes, que aparecen atrapados en la minuciosa relojería de la novela y no manifiestan una dimensión profundamente trágica, como los de Faulkner. Este se mete en la conciencia de los suyos y los hace hablar desde el oscuro pozo de sus almas atormentadas con voces e inflexiones inolvidables. En Cien años de soledad hasta los protagonistas parecen obedecer a fuerzas superiores a sus voluntades, muchas veces genealógicas, cuya inexorabilidad se expresa mediante superlativos absolutos e hipérboles insuperables. Claro, podría argumentarse que esta es parte de la vertiente cómica de la novela, que el automatismo es risible, como propusiera Bergson alguna vez. Cuando se pone en movimiento el mundo macondino es como una vasta caja de música con figuritas, los personajes, que gesticulan repetidamente, haciendo los mismos ademanes y recorridos –todas esas guerras civiles que el coronel Aureliano Buendía pierde. Hay escenas conmovedoras, como la del patriarca senil amarrado a un árbol, expuesto a las inclemencias del tiempo (y los rigores de la alegoría), pero estas también tienen su lado cómico, como cuando se descubre que la jerigonza que habla el anciano es latín. Estos son reparos honestos que hago sin que disminuya mi admiración por la obra. Por un lado, la perfección es siempre un espejismo, y por el otro, García Márquez no es ni un Faulkner ni mucho menos un Cervantes. ~
|
LA POESÍA Se sabe que todos los años, después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel, cada uno de los galardonados debe ofrecer un brindis durante la cena oficial. El 10 de diciembre de 1982 Gabriel García Márquez aprovechó la ocasión para hacer el elogio de la poesía, “esa energía secreta de la vida cotidiana, que cuece los garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos”. Concluyó de este modo: En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación, y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo, con toda humildad, como la consoladora evidencia de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardoza y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre: la poesía. ~ |
(Sagua la Grande, Cuba, 1943) es Sterling Professor de literatura hispanoamericana y comparada en la Universidad de Yale.