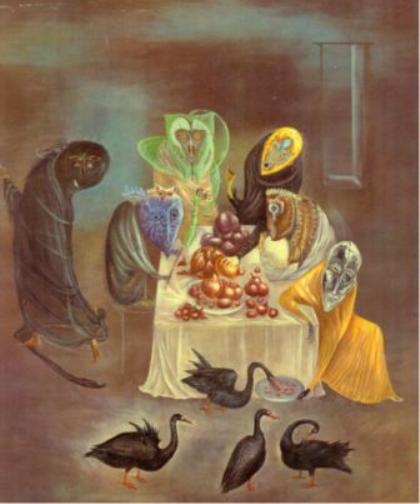Cayó una huelga general de trenes que paralizó toda Francia, justamente cuando yo iba a bordo de uno, rumbo a Marsella, de pie entre los vagones siete y ocho, haciendo equilibrios sobre el acordeón que sirve de bisagra para que el tren pueda dar vuelta y, en caso necesario, torcer su rumbo. Cada vez que el tren comenzaba a girar hacia la izquierda, yo emprendía una carrerilla hacia la derecha, una carrerilla que, más que llevarme a algún lado, pretendía contrarrestar la inercia y evitar que yo, y la multitud que me rodeaba, y que también pegaba oportunas carrerillas, saliéramos disparados hacia el vagón siete u ocho, o hacia afuera, hacia los viñedos del valle de Rhône o a las aguas de su caudaloso río; pretendía evitar que saliéramos disparados a 300 kilómetros por hora que era la velocidad que llevaba el TGV, ese tren veloz y eficaz que aquella noche, en cualquier momento, entraría en huelga y, según mi pronóstico, se detendría en seco. Como era miércoles, esa multitud que controlaba las fuerzas de la inercia a base de carrerillas sobre el fuelle estaba compuesta por hombres de negocios, mujeres ejecutivas de elevado rango, individuos de ojos encendidos o apagados, de chándal o de vaqueros, que habían ido abordando, en distintas estaciones, ese último tren que había salido originalmente, hacía horas, de Bruselas. Entre todos ellos venía yo, ni de negocios, ni ejecutivo, ni de chándal, sino escritor con botella de Borgoña en el bolsillo, invitado por el Festival Bellas Latinas, un evento anual de escritores en español, una fiesta literaria itinerante, que busca inquietar, con bastante éxito, a los lectores franceses. ¿Y qué hacía un invitado del festival pegando carrerillas en el fuelle del TGV?, o mejor, ¿quién acepta ir a un festival para pasar las de Caín en un tren francés?
La respuesta no es tan simple y me tomará algunas líneas explicarlo, pero antes quisiera aplicar el zoom, a manera de preview, en esta comprometida escena: cada vez que yo emprendía mi carrerilla, la botella de borgoña, que viajaba a 300 kilómetros por hora en el bolsillo de mi americana, insistía en tirar hacia donde iba el tren y golpeaba sin querer riñones, caderas y algún pómulo de los hombres y mujeres que me rodeaban. Todo había empezado el lunes anterior, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, donde aterricé bien dispuesto a participar en el festival, un excelente festival de lecturas, mesas redondas y visitas a los colegios donde jovencitos entusiastas, que habían leído mi libro, y por eso recalco su entusiasmo, me tenían preparada una batería de preguntas, opiniones e incluso algunas revelaciones. Aquella primera noche de las Bellas Latinas participé en una mesa redonda, que era más bien un triángulo: dos escritores hablando de su obra, más el vértice de una psiquiatra feminista que hablaba de machos, penes y mujeres, sumisas e insumisas, e incluso muy machas, y le daba a aquella mesa, que se celebraba en un salón del Instituto de México en París, un aire de taller de sexualidad. Mientras la psiquiatra bordaba el tema por la más lejana periferia de la literatura, yo noté que mi silla estaba situada justamente, con sus cuatro patas bien puestas, encima de una trampilla, una puerta en el suelo de ésas que conducen a un sótano o a una caja donde se ocultan los registros del agua o del teléfono. “A ver si no va a abrirse esta trampilla y desaparezco de golpe de la mesa, en el momento en que me toque hablar, o en el instante en que la psiquiatra repita la palabra macho o el vocablo pene”, pensaba yo inmóvil en lo que llegaba mi turno de hablar y así, muy rígido y sin moverme, expuse mi tema y después me fui caminando rumbo al hotel porque al día siguiente, a primera hora de la mañana, tenía que tomar un tren a la apacible ciudad de Besançon, cerca de Suiza, donde continuaría el festival Bellas Latinas. Cuando subía por la rue de la Gaité rumbo al hotel, quizá inspirado por el taller de sexualidad que acababa de escuchar, y para olvidar el estrés que me había generado la trampilla, sentí el impulso de adquirir, en alguno de los negocios que ofrecían estos productos, una película pornográfica rodada en el París de Marlon Brando y María Schneider, y estaba valorando un par de títulos cuando fui asaltado por un pensamiento lúgubre que me hizo dejar las dos películas y salir pitando de la tienda. “Qué tal si compro la película –pensé–, la oculto en mi maleta y de vuelta a casa el avión se estrella, y a la hora de ordenar los cuerpos y sus pertenencias encuentran, entre mis pocos efectos personales, la película pornográfica y la policía francesa, muy diligente, aparece en mi casa y entrega a mi familia un paquete con mis efectos personales encabezados por la película El último priapo en París, con su portada más que explícita”. O quizá no fuera un avión, pensé también, y el detonante de ese paquete infame fuera un atropellamiento en el Boulevard Montparnasse o, si los acontecimientos se hubieran dado en otro orden, una caída en la mismísima trampilla del Instituto de México, que probablemente me hubiera conducido directamente a las cloacas de la ciudad, al intestino de Leviatán que con tanta sabiduría describe Victor Hugo en Los Miserables: “por momentos, este estómago de la civilización digería mal, la cloaca refluía a la garganta de la ciudad, y París tenía el regusto de su barro”. Al día siguiente, a las siete en punto de la mañana, me subí en un tren rumbo a Besançon, “vagón 18, asiento 62, ventana”. Durante el viaje leí noticias, más un perfil en Paris Match, de la inquietante Cecilia Sarkozy, que acababa de separarse de su marido, y después oí a J. J. Cale en mi iPod mientras veía por la ventanilla el campo francés corriendo a la velocidad del TGV. Llegado a Besançon, fui conducido al hotel, dejé mi maleta con gran tranquilidad porque adentro no había ninguna película pornográfica y contemplé una atractiva piscina que mi apretada agenda de participante del festival no me iba a permitir usar; inmediatamente después fui llevado al lycée Ledoux, un colegio de alumnos entusiastas donde hablé durante dos horas para una clase, luego compartí una comida monacal con los maestros y el director, y de postre hablé dos horas con otra clase; un tour de force verbal, y sobre todo neuronal, que continuó con un programa de radio de una hora, y se ligó con un acto, de hora y media, en una hermosa librería de siete plantas. Durante la cena, como si hubiera hablado poco durante el día, largué un sentido elogio (cuarenta y cinco minutos) a Cecilia Sarkozy, mientras picaba el confit de pato y pespunteaba las gambas de un salpicón, y hubiera seguido si no es porque el organizador me interrumpió para comunicarme que al día siguiente, miércoles, a las ocho de la noche, estallaría una huelga general de trenes y eso, en términos prácticos, quería decir que mi itinerario acababa de sufrir un corrimiento: mi cama de hotel de Lyon, la ciudad que seguía, acababa de transfigurarse en un asiento de tren a Marsella, la ciudad que venía después de Lyon, pues de otra forma quedaría inmovilizado por la huelga. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, subí al tren y al llegar a Lyon, con un programa de trabajo tan tupido como el de Besançon, fui recibido por una maestra nerviosa, nerviosa por mi llegada y por los actos que venían, y conforme íbamos caminando rumbo al lycée Ampère , el colegio donde me tocaba comparecer, se iba poniendo nerviosa por el clima, por el ruido que hacían los autobuses, por un muchacho que pasó a toda velocidad en bicicleta, y era tal su nerviosismo que empezó a contagiármelo y cuando por fin entramos al lycée yo era un manojo de nervios, un escritor nervioso por hablar con los alumnos y por participar con nerviosismo en la comida monacal del día. Como habíamos llegado con media hora de anticipación, la maestra nerviosa, sin saber qué hacer conmigo, se puso a enseñarme con nerviosidad la escuela, “aquí está la biblioteca”, decía mientras abría una puerta y la cerraba inmediatamente de tantos nervios y yo, que no había podido ver nada, por el portazo y por mis propios nervios, la iba siguiendo dócilmente mientras me enseñaba, o más bien no me enseñaba, la capilla, la dirección, un árbol centenario, una fotocopiadora recién comprada, un soberbio ordenador , y toda aquella visita guiada y nerviosa iba siendo interrumpida, cada vez que terminaba de no enseñarme algo, por la pregunta, “¿no quisiera pasar al baño antes de su participación?”, y yo la veía tan nerviosa y tan solícita que tuve que forzar dos pipís nerviosos para que se tranquilizara un poco. La huelga de trenes estallaba a las ocho en punto y mi tren a Marsella, el último que saldría esa noche, estaba programado para las siete y cuarto.
Después del lycée Ampère y de la presentación en otra hermosa librería, llegué con mi maleta a una estación tomada por el pánico, gente desesperada queriendo subirse a cualquier tren, y los empleados y la policía intentando restablecer la calma; pasé en medio de aquella mêlée, con mi billete en el bolsillo de la americana, un billete que me aseguraba un lugar en el tren, rumbo a una tienda donde compré lo que consideré un kit básico de supervivencia en la estepa francesa, es decir, una bolsa de plástico con cosas que podían serme útiles en el caso, nada remoto, de que el tren suspendiera su marcha a las ocho en punto, la hora fijada por el líder sindical para la huelga, justamente cuando fuéramos cruzando uno de los viñedos que hay entre Lyon y Marsella, quizá en el valle del Rhône, según calculé mirando obsesivamente un mapa. Mi kit de supervivencia constaba de una barra de chocolate 92% cacao, un gorro de lana del Olympique de Lyon (encasquetado al revés porque mi equipo en Francia es el Olympique de Marsella), una linternita y una botella de Borgoña que, una vez sobrevenido el desastre, me sirviera de linternita interior y, más que nada, de vehículo para soportar con temperamento ecuánime esa calamidad. Pues bien, a las 7:10, cinco minutos antes de la salida, me abrí paso hasta el anden j, entre el tumulto de viajeros que se habían quedado sin tren en Lyon, sin la posibilidad de regresar a París o a Toulose, a Biarritz o a Perpignan o a donde fuera que viviesen, y en cuanto encontré mi tren, que era, como he dicho, el último que saldría antes del estallido de la huelga, vi que la gente se desbordaba por las portezuelas y, como tenía que llegar a Marsella esa misma noche, me sumé al desbordamiento y poco a poco, con muchas dificultades, logré situarme entre los vagones 7 y 8, con un pie, como ya saben ustedes, en ese acordeón que se tuerce, que se estira y se enjuta cada vez que el tren da vuelta, a un palmo del baño que, para esas horas, ya había ganado un sólido buqué. Acomodé mi kit de supervivencia en un hueco que había entre dos maletas, pero antes extraje el corazón del kit, que era el vino, y me lo metí en el bolsillo de la americana. A las 7:15 en punto nos pusimos en marcha, hombro contra hombro y muslo contra muslo, y pronto logramos la velocidad crucero de 300 kilómetros por hora, una velocidad envidiable pero muy peligrosa cuando se va de pie y expuesto a que, en cualquier frenazo, salga uno volando como proyectil, junto con los otros cuarenta pasajeros que ocupaban ese espacio entre los vagones. Pero esto parecía no preocuparle a nadie, todos estaban concentrados en pegar la carrerilla contra la inercia en el instante preciso y en el fondo contentos de haber logrado subirse en el último tren, todos contentos y yo también, porque en el desastre que se avecinaba y que podía fácilmente preverse, a la hora de identificar los cuerpos esparcidos por el valle del Rhône, la policía ordenaría los cuerpos con sus pertenencias y entre las mías no habría ninguna película pornográfica, ningún Último priapo en París y en cuanto pensé esto solté una carcajada de alivio y dos tipos que venían junto a mí, hombro con hombro y cheek to cheek, comenzaron a reírse conmigo y yo, animado por tanto ánimo, saqué mi estupendo borgoñón y ofrecí un trago, para seguir animando el ánimo y también para acallar las quejas de un ejecutivo que había recibido un golpe de botella en los riñones y de una mujer que me miraba furibunda mientras se sobaba un pómulo, y así nos fuimos risa y risa hasta Marsella, sin que la huelga detuviera el tren y sin ese frenazo mortal que yo, con cierto pesimismo, había previsto. “¿Y a qué viene tanta risa?”, pregunté a los caballeros porque ya empezaba a parecerme excesivo el jolgorio. “Somos sindicalistas y desde hace media hora (eran las ocho y media) tenemos a Sarkozy con una bota en el cuello”. “Salud por eso”, dije yo, y agregué, mientras ofrecía otro trago de mi estupendo borgoñón: “y salud por Cecilia, esa mujer bella y enigmática que acaba de recuperar su libertad”. Y dicho esto seguimos risa y risa y trago y trago hasta la estación de Marsella, donde un enorme contingente de sindicalistas esperaba el último tren, para lanzarse a las calles con pancartas y música de samba. Invitado por mis dos colegas de risa y vino, me integré a la manifestación, grité consignas y bailé los ritmos brasileños hasta que me cansé, y antes de irme solo rumbo a mi hotel, por las calles de esa ciudad fascinante y sucia, les dije: “Me voy, mañana tengo que hablar cuatro horas en un lycée, sostener una comida monacal con los maestros, resistir una larga entrevista de radio y hablar de mi libro durante hora y media en una hermosa librería y, para decirlo claramente, estoy hecho polvo. Au revoir y buena suerte, amigos míos”. ~