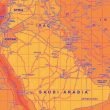En 1847 Thomas Couture fue premiado por Les romains de la décadence, un lienzo apoteósico y rigurosamente pompier. El cuadro figura a hombres embriagados y a mujeres desnudas que se exasperan en gestos absurdos, y anticipa el resumen que hizo Hollywood del Imperio en los tiempos en que los ricachones alimentaban las carpas de sus estanques con carne de esclavos: lujo y corrupción. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la fantasía de Couture no es incongruente con la imagen que de sí quiere dar mucho arte contemporáneo. Recordemos a Damien Hirst, que vendió un tiburón conservado en formol por doce millones de dólares. El hecho es impresionante, es escandaloso y, desde luego, es lujoso. Atrás, muy atrás, queda la bohème y su lírica de genio incomprendido y miseria. Ahora el arte se asocia al dinero, si instantáneo, si desmedido, mejor. Y también se vincula, y lo último no se le había ocurrido a Couture, a la democracia. La idea es que el arte contemporáneo es doblemente contemporáneo. No sólo es contemporáneo conforme al calendario, sino que lo es por cuanto mantiene una relación única con la trémula, vertiginosa, actualidad. Por eso mismo, porque se trata de actualidad materializada, entra en resonancia constructiva con la gente y se vende excepcionalmente bien. Al cabo, las piezas encajan y el círculo se cierra: el arte contemporáneo acredita su éxito y su autoridad –dos caras de la misma moneda– arrollando en el mercado. Warhol, uno de los tótems del cotarro, acertó todas las dianas: practicó la transgresión, afirmó que adoraba los grandes almacenes y las multitudes que acuden a ellos, y amasó una fortuna.
En las líneas que siguen intentaré atenuar el fulgor que las candilejas arrojan sobre el proscenio warholiano. Mi tesis es que el arte contemporáneo se beneficia de márgenes de la renta nacional que son modestos al lado de los que la pintura o la escultura o la arquitectura lograron atraer en tiempos. Y, desde luego, no es especialmente popular. La última aseveración puede formularse en términos más precisos, y a la vez más cautelosos. El inversor número uno en arte contemporáneo es el Estado, no la muchedumbre de compradores anónimos que fijan los precios en un mercado. De aquí se sigue que el gasto –sea grande o pequeño– refleja la diligencia de la administración, no el interés de los ciudadanos. En la segunda mitad del artículo iré más lejos: aduciré que sería un milagro que el arte contemporáneo disfrutara del favor del público, dados sus orígenes y precedentes. Pero lo primero es lo primero. Hablaré de dinero, empezando por un cotejo sumario con los siglos pretéritos.
Para comprender que el gasto en arte es ahora menor que en la Roma de León X o la Francia del Rey Sol, basta una consideración simple. En los siglos XVI o XVII no existía una diferencia clara entre el Tesoro Público y la renta privada del príncipe. Los gastos suntuarios en que incurría el último solían alcanzar, en consecuencia, dimensiones colosales. León X liquidó una séptima parte de los fondos vaticanos para celebrar su acceso al solio, y siguió dilapidando el patrimonio romano en proporciones tales que los intereses de la deuda superaron el 40%. Un presidente o un primer ministro democráticos tienen las manos menos libres. Las cifras gordas se las lleva la sanidad, el sistema de pensiones o la guerra, no la bancarrota ad maiorem rei memoriam.
El argumento económico adolece de una segunda debilidad, más sutil. A despecho de lo que proclaman los diarios cuando hacen balance de una feria como Arco o sus réplicas foráneas, o cuando ponderan las ganancias con que se ha cerrado una subasta en Christie’s, el mercado de arte es raquítico, al menos, mientras entendamos por “mercado” lo mismo que los profesores de economía. En rigor, el mercado es un mecanismo que engrana la oferta con la demanda a través de los precios. La demanda agregada se distribuye a lo largo de una curva descendente: cuanto menor el precio de una mercancía –patatas o coles de Bruselas o maquinillas de afeitar–, tanto mayor será la demanda. La oferta ostenta, por el contrario, el perfil de una curva ascendente: el productor se arriesgará a poner en circulación cantidades grandes del bien en aquellos casos en que el precio es alto, y se retraerá si es bajo. El punto en que se cortan las dos curvas determina el precio de la mercancía y la cantidad que de ella se produce. Resulta razonable, en este contexto, afirmar que los precios reflejan las preferencias del consumidor. Imaginemos que aumenta la apetencia por las coles de Bruselas. Los consumidores tenderán a ofrecer más dinero que antes por las coles y la curva de demanda dibujará un ángulo menor con el eje de abscisas o, dicho a la pata la llana, se hará más horizontal. El punto en que ahora se cortan las curvas de oferta y demanda corresponderá a un precio más alto. En el proceso intervienen, teóricamente, cientos de miles de personas. De ahí que exista una relación sistemática entre la valoración social de un bien, y su precio.
Pero en el mundo del arte no pasa eso. Se advierte mediante un experimento fingido, o quizá no tan fingido. Pongamos que se subasta un Rafael y que a la puja concurren A y B. Se alzará con la pieza el que deposite en la balanza más dólares, presumiblemente una cantidad asombrosa de dólares. El precio exorbitante expresará el interés también exorbitante que el Rafael ha suscitado en A y B. Ahora bien, no cabe invocar un interés social. ¿Por qué? Porque habremos asistido, meramente, a un pulso entre dos postores, y dos postores no son la sociedad. El ejemplo puede repetirse, de modo quizá más persuasivo, permutando la obra de arte por unos manuscritos gnósticos exhumados en el desierto. Entraría dentro de lo verosímil que se rematara la subasta por una suma considerable. Pero sería ridículo sostener que la suma documenta una pasión social por el gnosticismo. Los gnósticos atarean a unos cuantos eruditos, y a las administraciones públicas en tanto que garantes del bien cultural que integra el conocimiento del pasado. Quítese la universidad o la ciencia especializada, y se quitará también el gnosticismo.
Sólo en ocasiones, no muchas, el mercado artístico se ha comportado como un mercado genuino. Sucedió en la Holanda del XVII, productora masiva de pequeños lienzos de género. Y en la Sevilla barroca, cuyos talleres generaron series industriales de escenas sagradas que luego adquirían los conventos y parroquias, terminales del poderosísimo estamento eclesiástico. Pero, como digo, se trata de excepciones. Ha prevalecido, por lo común, el otro modelo, caracterizado por la escasez de actores y la naturaleza recóndita o difícil de ponderar del bien en disputa. La democratización de la sociedad no ha alterado la situación en absoluto. Lo prueba, por retorsión, la fenomenología del gusto: las preferencias verdaderamente populares –Walt Disney o el manga japonés– acusan rasgos premodernos, si no evocadores de la estética de Épinal.
O pensemos en Bouguereau, un académico kitsch que fue acogido tardíamente en el museo de Orsay en un gesto de condescendiente magnanimidad historicista. La oferta comercial, en internet, de reproducciones de Bouguereau rebasa en proporciones colosales a la del arte con vara alta en los cenáculos que fijan los cánones de excelencia en materia de contemporaneidad. Ahora sí que estamos hablando de mercado, de mercado genuino, no de valores cocinados entre un puñado de entendidos. Las estadísticas confirman que el arte se despacha arriba, en las instituciones, y no a ras de suelo. Los adquirientes reales de arte son los museos, los ministerios, los ayuntamientos, los gobiernos regionales o las diputaciones. Los datos que les ofrezco son de 2003. En España el gasto cultural lo evacua el Estado en un porcentaje del 97.7%. El mercado vehicula, por tanto, sólo un 2.3% de la inversión total. La relación es más favorable al mercado en Gran Bretaña y Alemania. Allí los particulares explican un 6.5% del gasto. Pero seguimos hablando de un porcentaje modesto. Manda, en fin, lo público. Asistimos más a formas de mecenazgo afines a la estructura de l’ancien régime que a los equilibrios entre oferta y demanda por los que se rige la industria del espectáculo o la industria a secas en una sociedad de masas.
Dejo la economía a un lado, y paso a una pesquisa más amena. Resultaría milagroso, he dicho antes, que el arte contemporáneo encandilara a las multitudes. Permítanme que les refiera dos episodios auténticos, acaecidos ambos en el primer cuarto del siglo XX. El primero nos remite a un experimento que Duchamp realizó antes de exponer en la Armory Show el urinario que lo hiciera famoso. Estando todavía en París visitó una ferretería y se sintió sugestionado por uno de esos artefactos que en tiempos se empleaban para el secado de botellas de vino. Los artefactos consistían en una serie de cercos de hierro, unidos de abajo arriba hasta formar un tronco de cono. De los cercos salían unos pinchos o púas en que se ensartaban las botellas. Duchamp se llevó el chisme a su estudio de la calle Saint-Hyppolite y tuvo una idea: ¿por qué no estimar que el botellero era ya una escultura, aunque se hubiera producido en serie y sin propósito de exhibirla como obra de arte? La vislumbre de Duchamp anticipaba su doctrina de los ready-made, es decir, la noción de que un objeto industrial puede adquirir el estatuto de obra de arte por un ucase o decisión del artista. Pero se olvidó del asunto, hasta que en Nueva York volvieron a visitarlo las musas. Envió entonces a su hermana Suzanne una carta con instrucciones precisas: debía pintar, en el reverso de la peana o círculo mayor del botellero, una leyenda aún sin especificar, y luego esta inscripción: “de Marcel Duchamp”. Suzanne podría considerarse propietaria de la obra. La carta, sin embargo, llegó demasiado tarde. Suzanne, al hacer la limpieza del estudio, había confundido el botellero oxidado con un trasto inútil y lo había tirado a la basura. Corrió el mismo destino otro ready-made prematuro: una rueda de bicicleta suspendida de una horquilla, clavada a su vez en un taburete de cocina. Se han reconstruido los dos ready-made, con fidelidad absoluta. De hecho, resulta sencillo reproducir un ready-made. El “genuino” difiere de sus copias en que no ha sido bautizado directamente por el artista. Por lo demás, son todos idénticos, por definición.
El error de Suzanne era inevitable. La hermana de Duchamp vio el botellero oxidado, no la proyección psíquica que lo erigía en obra de arte. Creo, personalmente, que se le ha concedido a la boutade de Duchamp un espesor que originalmente no tenía. La de Duchamp fue, en el fondo, una broma dadaísta, no una puesta en cuestión de la tradición artística de Occidente. A Duchamp, demasiado perezoso para aprender la técnica pictórica, le pareció divertido sugerir que arte es lo que decidimos llamar “arte”, y que no es menos artístico un urinario que la Victoria de Samotracia. Y sanseacabó. Pero Duchamp, muerto en el 68 y relativamente marginal hasta entonces, ha sido rehabilitado y ascendido a la condición de héroe cultural, a través de la filosofía, que no del arte, que no se tomó la molestia de ejecutar. De momento, nada extraordinario. La filosofía se ha complacido siempre en la paradoja, y la idea de que una obra es sólo un reflejo mental, y no un objeto bien elaborado, reitera, por enésima vez, aunque con ligereza infantil, vetustas fantasías metafísicas: la de Berkeley sobre la naranja, que no es tal sino la percepción que tenemos de ella, o la de Malebranche a propósito del mundo material, que no percibimos en rigor, pero que nuestro espíritu reproduce en forma de ideas gracias a la sistemática intervención de Dios. Malebranche, por cierto, reivindica al espíritu sobre la materia. Lo mismo podría decirse de Duchamp, el cual revertiría hasta nosotros como un idealista exacerbado. Esta interpretación de Duchamp, repito, me parece aparatosa, por no decir que pedante y traída por los pelos. Duchamp está más cerca del nihilismo rapero que de Malebranche o Berkeley. Lo asombroso, y lo que nos concierne aquí, es que los múltiples de Duchamp o sus imitaciones hayan terminado valiendo dinero. Los ejemplares de un libro de Malebranche, o de Berkeley, no valen dinero, salvo el que cuesta la impresión de la obra, más el margen de beneficio del editor y el librero. Y es que las ideas son baratas precisamente porque, una vez formuladas, se pueden replicar infinitamente y dejan de constituir un bien escaso. ¿Por qué, entonces, se paga dinero, mucho dinero, por un Duchamp?
La respuesta es compleja. Primero, un objeto sólo adquiere el estatuto de un múltiple duchampiano cuando lo ha tocado con su mano o aprehendido con su inteligencia el artista, y entonces ya no es un elemento dentro de una serie sino una pieza única, y, en tanto que única, escasa. En cierto modo, los múltiples son como las reliquias en la Edad Media: un santo prepucio valía un congo porque sólo existe, en teoría, un santo prepucio, aunque todos los prepucios, santos o no santos, vengan a ser por un estilo. La analogía se rompe, no obstante, en un punto. La superstición católica atribuía poderes taumatúrgicos a las reliquias. ¿Qué razón existe, sin embargo, para que un individuo aprecie sobremanera un urinario de porcelana? La tesis oficial es que el urinario constituye un hecho civilizatorio: presuntamente, el orinal reventó 2,500 años de culto a la belleza. Lo que empieza en el Partenón se acaba con el orinal. Esto, se nos asegura, es impresionante, es una enormidad, y no está de más dejarse un pico por llevarse una enormidad a casa. El adquiriente de un Duchamp es, en último extremo, un fetichista de las revoluciones mentales.
Le gustan las revoluciones mentales, pero todavía más le gustan los cachivaches que las ocasionaron o, para ser más precisos, que las encarnaron.
¿Cuánta gente se hace esta composición de lugar? Poca. Casi todos los Duchamps, ¡ay!, están en los museos, los cuales, además de Duchamps, ofrecen Picassos y Cézannes, y, si tienen suficiente recorrido, Leonardos o su equivalente, es decir, el arte que Duchamp supuestamente destruyó –dos ejemplos: el Instituto de Arte de Chicago aloja a Duchamp y Tintoretto; el Metropolitan, a Duchamp y Leonardo. Son los museos, y no la gente, los que demandan a Duchamp. Y es razonable que así sea, así como es razonable que los museos de arte contemporáneo hayan entrado en una crisis sin precedentes.1 Duchamp ha sido deletéreo, no por lo que dijo sino porque el museo, al darle entrada, se ha estirado más allá de su formato natural. El museo moderno, una institución en el fondo muy reciente, hacía compatible el historicismo con la idea de que existen obras maestras. Las obras maestras de distintos momentos no se pueden comparar entre sí, pero se suponía que cada una sustantivaba, gracias a su calidad excepcional, lo más depurado de la época en que había sido alumbrada. El museo, en una palabra, intentó compatibilizar la noción hegeliana de que el Zeitgeist surca la historia exteriorizando su esencia en presencias varias –poemas, cuadros o esculturas–, con el concepto de perfección o, si prefieren, de belleza. El equilibrio, si bien inestable, ha logrado funcionar durante unos años. Pero se ha roto tras ser parasitado por una criatura que negaba su lógica interna. Sea como fuere, estamos hablando de un fenómeno que ha entretenido sobre todo a los antropólogos culturales y a tal cual doctorando en estética. Duchamp y el arte contemporáneo, en su dimensión contestataria, antagónica y rompedora, no cautivan al ciudadano común, el cual no estima que la civilización occidental merezca ser sacrificada en un inmenso auto de fe, sabe poco de filosofía o pseudofilosofía, y padece la debilidad de concebir el arte como algo que debe complacer a la vista, no como un mensaje subversivo encriptado en un orinal.
El carácter elitista del experimento artístico contemporáneo aclara algunas cosas, pero no todas. Conjeturo que no habríamos concluido por estar donde ahora estamos, si el arte moderno no se hubiera vaciado antes por dentro. En mi opinión, la pintura arde y se agota en el periodo asombroso y también fascinante que se abre con el impresionismo y se cierra en 1914, al concluir el cubismo su fase más creativa. A lo largo de esos años aventureros, el arte gira sobre sí y renuncia a casi todas las funciones que hasta entonces había desempeñado. Abandona o margina el retrato, rehúsa progresivamente la glosa de asuntos con contenido moral, y se vuelve inservible para la conmemoración de hechos religiosos o civiles. Se sublima, en fin, en un ejercicio abstracto, que pocos entienden y cuya aplicación a la vida y sus necesidades no termina de apreciarse con rotundidad. Es el momento de referirles el segundo de los episodios a que hace un rato aludí. Se inicia al morir Apollinaire en 1918, justo cuatro años después de que hubiera tenido lugar la peripecia duchampiana del botellero. El comité constituido para construir la tumba de Apollinaire decidió encargar el diseño a Picasso. La elección era entendible, ya que Apollinaire había sido el bardo y promotor del cubismo. Los miembros del comité cultivaban, en teoría, valores congruentes con la poesía del finado. Esto es, eran vanguardistas o archivanguardistas. Pero pensaban a la vez, por inercia o instinto, que el homenaje a un muerto no debe vulnerar ciertos principios de convencional decoro. Picasso propuso primero como tema una pareja que se abrazaba hecha un lío, más fornicatorio que lírico. Uno de los miembros del comité declaró el proyecto “extravagante, monstruoso, loco, incomprensible, casi obsceno”. La oferta siguiente (1928) fue un tinglado de alambre y metal, y tampoco pasó el listón. Fracasaron igualmente Cabeza de mujer (1929-30) y Mujer en un jardín (1930). Hasta el año 59 no se atan cabos. Se entroniza en la plaza Laurent Prache, frontera de la rue Guillaume Apollinaire, un busto de gusto más realista, que el diario France-Soir identifica con el retrato del poeta. Pero el France-Soir se equivocaba. El vaciado de bronce era de 1941 y figuraba a Dora Maar, uno de los grandes amores de Picasso.
El lance es cómico, y a la vez significativo. Picasso, un genio de dimensiones cinemascópicas, no logró lo que habría conseguido un artista mediocre cien años más viejo: glosar decentemente la memoria de un amigo. La carencia no fue de Picasso. Vino impuesta por los propios límites del arte moderno, al menos del arte moderno que ocupa el centro de la escena hasta que el expresionismo abstracto se apaga e irrumpe el pop. No es maravilla que la revolución derivara en exorbitación, y que acabáramos atravesando el espacio a horcajadas del orinal duchampiano. Tampoco lo es que el mundo de la expresión se dividiera en dos. Por un lado, el arte que exaltan los críticos y los insiders; por el otro, el popular, mucho más endeudado con la plástica academicista –bastardeada por la aculturación industrial– que con las especulaciones modernistas o posmodernas. No resisto la tentación de señalar que Apollinaire, sí, Apollinaire, no entendía palotada de pintura. Según observó Braque en un momento de exasperación, el vindicador heráldico del cubismo no distinguía un Rubens de un Rafael. ~
_________________
1. Señal de esa crisis es la idea ahora frecuente de que el edificio importa mucho más que sus contenidos. Refleja bien esta posición Ada Louise Huxtable, crítica del New York Times primero, y del Wall Street Journal más tarde. Huxtable no es una gran pensadora. Al contrario, representa al tipo de persona que piensa lo mismo que los demás. Por eso sus opiniones poseen un alto valor indiciario. En un largo artículo publicado en la New York Review of Books en 1999 –“Museums: Making it New”–, comentaba, como al desgaire y sin dar muestras de perplejidad: “No debe sorprendernos que la arquitectura (museística) sea lo que ahora ocupa el primer plano. El crítico alemán Claus Klappinger observa que no es raro que sea el edificio, y no la colección, lo que atrae a la gente –es lo que ha sucedido con el Centro Pompidou.” Añade Huxtable poco después: “Algunos museos se construyen antes de que exista la propia colección. Es el caso, por ejemplo, del Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, diseñado por el portugués Alvaro Siza. El centro recibe una corriente constante de visitantes, aunque haya poco arte colgado de sus paredes.”